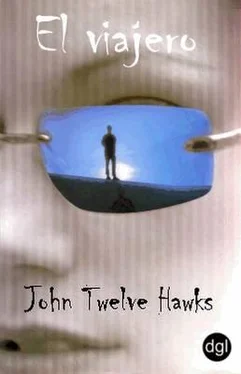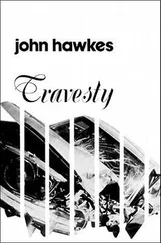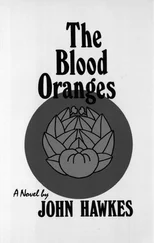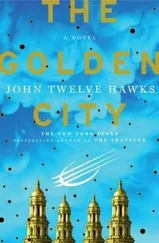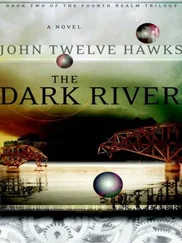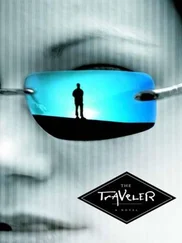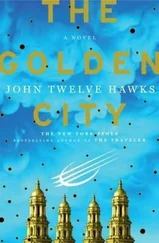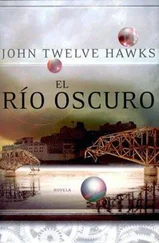Gabriel tomó la curva de la esquina con la moto muy inclinada y el neumático trasero escupiendo gravilla. Abrió gas y la potencia del motor lo empujó hacia atrás en el asiento. Mientras se aferraba al manillar y se saltaba el semáforo en rojo, su cuerpo pareció formar una unidad con la máquina, una extensión de su fuerza.
Estuvo todo el día en la carretera. Primero, se dirigió hacia el sur, a Compton. Luego, dio media vuelta y regresó a Los Angeles. A mediodía pasó por el cruce de Wilshire y Bundy, pero Michael no estaba allí. Condujo su moto al norte, hacia Santa Bárbara y pasó la noche en un decrépito motel a varios kilómetros de la costa. Al día siguiente volvió a Los Ángeles, pero Michael tampoco apareció en la esquina prevista.
Gabriel compró varios periódicos y los leyó de cabo a rabo. No encontró mención alguna del tiroteo de la fábrica. Sabía que la prensa y la televisión informaban de cierto nivel de la realidad, pero lo que le estaba sucediendo pertenecía a otro nivel, como si se tratara de un universo paralelo. A su alrededor, distintas sociedades crecían o eran destruidas, formando nuevas tradiciones o rompiendo las reglas mientras la Red hacía ver que los rostros que aparecían en la televisión eran las únicas historias importantes.
Pasó todo el día encima de la moto, deteniéndose únicamente para repostar y beber agua. Sabía que tenía que encontrar un lugar donde esconderse, pero los nervios lo mantenían en movimiento. A medida que empezaba a cansarse, la ciudad se quebró en fragmentos, en imágenes aisladas sin relación entre ellas: frondas de palmeras en la basura, un pollo gigante de yeso, carteles de «Se busca perro perdido»; anuncios proclamando «Precios por el suelo», «Se aceptan ofertas», «Nosotros cumplimos»; un anciano leyendo la Biblia, una adolescente charlando a través de su móvil. El semáforo cambió a verde y arrancó a toda velocidad hacia ninguna parte.
En Los Ángeles, Gabriel había salido con varias mujeres, pero sus relaciones rara vez duraban más de uno o dos meses. Ninguna sabría cómo ayudarlo si se presentaba en su apartamento buscando cobijo. Tenía algunos amigos varones a los que les gustaba saltar en paracaídas, y otros que corrían en moto. Aun así, no mantenía lazos estrechos con ninguno. Con tal de evitar la Red, se mantenía alejado de todo el mundo salvo de su hermano.
Mientras iba hacia Sunset Boulevard pensó en Maggie Resnick. Era abogada y confiaba en ella. Sabría qué hacer. Salió de Sunset y tomó la carretera de curvas que llevaba a Coldwater Canyon.
La casa de Maggie estaba construida en una empinada ladera. La puerta del garaje se hallaba en la base; sobre él se alzaban uno encima del otro tres niveles de acero y cristal de tamaño decreciente, como pisos de una tarta nupcial. Era casi medianoche, pero las luces de dentro seguían encendidas. Gabriel llamó al timbre y Maggie salió a abrir vestida con una bata de franela roja y zapatillas de borlas.
– Espero que no hayas venido a proponerme un paseo en moto. Es de noche, hace frío y estoy cansada. Todavía tengo tres declaraciones por leer.
– Necesito hablar contigo.
– ¿Qué ha ocurrido? ¿Tienes problemas?
Gabriel asintió, y Maggie se hizo a un lado para dejarlo pasar.
– Entra. La virtud resulta admirable pero aburrida. Quizá por eso me dedico al derecho penal.
Aunque Maggie odiaba cocinar, había pedido a su arquitecto que le diseñara una enorme cocina. Del techo colgaban cazuelas de cobre y había un aparador destinado únicamente a copas de vino, pero en el enorme frigorífico de puertas gemelas había cuatro botellas de champán y un envase de comida china para llevar. Mientras Maggie preparaba un poco de té, Gabriel se sentó en la barra del mostrador. Su sola presencia allí podía representar un peligro para Maggie; no obstante, necesitaba desesperadamente explicar a alguien lo ocurrido. En esos momentos en que todo se tambaleaba, los recuerdos de su infancia empezaban a abrirse paso en su mente.
Maggie le sirvió una taza de té, se sentó al otro lado de la barra y encendió un cigarrillo.
– De acuerdo. En este momento soy tu abogada. Eso significa que todo lo que me cuentes es confidencial a menos que estés planeando un delito.
– No he hecho nada malo.
Ella agitó la mano, y una voluta de humo de cigarrillo serpenteó en el aire.
– ¡Claro que sí, Gabriel! Todos hemos cometido delitos. La primera pregunta es: ¿te busca la policía?
Gabriel le hizo un breve resumen del fallecimiento de su madre y a continuación le describió a los hombres que habían atacado a Michael en la autopista, el encuentro con el Señor Bubble y el tiroteo en la fábrica de confección. Maggie lo dejó hablar casi sin interrupciones, sólo para preguntarle alguna vez cómo era que sabía ciertas cosas.
– Pensaba que Michael podía meterte en problemas -le comentó-. La gente que oculta su dinero al fisco suele estar involucrada en otro tipo de actividades criminales. Si Michael hubiera dejado de pagarles la renta del edificio de oficinas, ellos no se habrían molestado en llamar a la policía, sino que habrían contratado unos cuantos matones para que lo localizaran.
– Puede tratarse de otra cosa -comentó Gabriel-. Cuando éramos pequeños y vivíamos en Dakota del Sur, unos tipos vinieron a por mi padre, nos quemaron la casa, y mi padre desapareció, pero nunca supimos el motivo. Mi madre nos contó una historia descabellada antes de morir.
Gabriel siempre había evitado hablar de su familia, pero en ese momento era incapaz de detenerse. Desveló unos cuantos detalles de su vida en Dakota del Sur y relató lo que su madre les había dicho en su lecho de muerte. Maggie se había pasado la vida escuchando a sus clientes explicar sus crímenes, y se había acostumbrado a no demostrar escepticismo antes de que acabaran la historia.
– ¿Eso es todo, Gabriel? ¿Algún otro detalle?
– Es todo lo que recuerdo.
– ¿Te apetece un coñac?
– No. Ahora no.
Maggie sacó una botella de coñac francés y se sirvió una copa.
– No voy a descartar lo que os dijo vuestra madre, pero no encaja con lo que yo sé. La gente se mete en líos por tres motivos: sexo, orgullo o dinero. A veces por los tres a la vez. El gángster del que te habló Michael, Vincent Torrelli, fue asesinado en Atlantic City. Por lo que me has contado de Michael, creo que cedió a la tentación de aceptar financiación ilegal y que después pensó en un modo de no devolver el dinero.
– ¿Crees que Michael estará bien?
– Seguramente. Necesitan mantenerlo con vida si desean proteger su inversión.
– ¿Qué puedo hacer para ayudarlo?
– No puedes hacer casi nada -contestó Maggie-. Así pues, la pregunta es: ¿voy a implicarme en esto? Supongo que no tendrás dinero, ¿verdad?
Gabriel meneó la cabeza.
– Me caes bien, Gabriel. Nunca me has mentido y eso da gusto. Yo me paso la vida tratando con mentirosos profesionales, y al final cansa.
– Sólo quería un poco de consejo, Maggie. No te estoy pidiendo que te metas en algo que puede resultar peligroso.
– La vida es peligrosa. Eso es lo que la hace interesante. -Acabó el coñac y tomó una decisión-. De acuerdo. Te ayudaré. Es mi mitzvah [4] y me permite poner en práctica mis poco utilizados instintos maternales. -Maggie abrió un armario de la cocina y sacó un frasco de píldoras-. Ahora, compláceme y tómate unas vitaminas.
Cuando Victory From Sin Fraser tenía ocho años, una prima que había ido a visitarla a Los Ángeles le habló de un valiente Arlequín que se había sacrificado por el Profeta. La historia la impresionó tanto que se sintió inmediatamente atraída por aquel misterioso grupo de defensores. A medida que Vicki fue creciendo, su madre, Josetta, y su predicador, el reverendo J. T. Morganfield, intentaron apartarla de la creencia en la Deuda No Pagada. Normalmente, Vicki era una obediente servidora de su congregación, pero en ese punto se negó a cambiar de opinión. La Deuda No Pagada se convirtió en su sustituto del alcohol o de las salidas nocturnas a escondidas. Fue su único y verdadero acto de rebelión.
Читать дальше