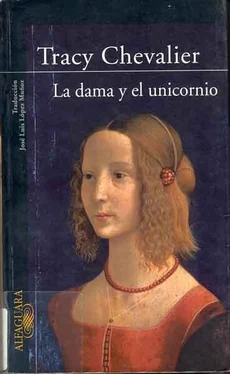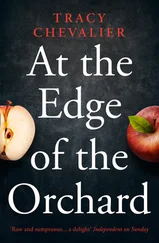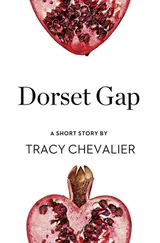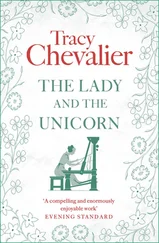Esperé un momento. Nadie parecía fijarse en mí. Béatrice se hallaba detrás de la silla de su señora, hablando con el criado de Geoffroy de Balzac. Geneviéve de Nanterre conversaba con su futuro yerno. Jean le Viste, aunque vuelto hacia mí, parecía atravesarme con la mirada sin verme. Ya no se acordaba de quién era. Cuando llamó por encima del hombro para pedir más vino, me quité la gorra, la dejé caer, y luego me puse de rodillas para recuperarla. Un segundo después había levantado el mantel y estaba debajo de la mesa.
Claude se había acurrucado, brazos alrededor de las piernas, barbilla sobre las rodillas. Me sonrió.
– ¿Siempre tenéis vuestros rendez-vous debajo de las mesas, mademoiselle? -le pregunté mientras me volvía a colocar la gorra.
– Las mesas están muy bien para esconderse debajo.
– ¿Es ahí donde has estado escondida todo este tiempo, preciosa? ¿Debajo de una mesa?
Claude dejó de sonreír.
– Sabes muy bien dónde he estado. Nunca viniste a buscarme -apoyó la mejilla contra las rodillas, de manera que su rostro quedó oculto. Todo lo que veía era su tocado de terciopelo rojo, bordado de perlas, y el cabello cuidadosamente recogido debajo.
– No sabía dónde estabas. ¿Cómo querías que lo supiera?
Claude se volvió de nuevo hacia mí.
– Sí que lo sabías. Marie-Céleste dijo… -dejó de hablar, la duda arrugándole la frente.
– ¿Marie-Céleste? No la he visto desde la última vez que te vi a ti…, cuando me dieron la paliza. ¿Me enviaste un mensaje con ella?
Claude afirmó con la cabeza.
– Nunca lo recibí. Mintió si te dijo que me lo dio.
– Oh.
– Maldita sea. ¿Por qué mintió?
Claude apoyó la cabeza en las rodillas.
– Tiene sus razones. No me porté muy bien con ella.
Un galgo se metió debajo de la mesa, olfateando en busca de restos, y Claude extendió un brazo para acariciarlo. Al subírsele la manga vi que tenía la muñeca en carne viva, como si se hubiera rascado con uñas furiosas, crecidas más de la cuenta. Suavemente le sujeté el brazo.
– ¿Qué te ha pasado, preciosa? ¿Te has hecho daño tú misma?
Claude retiró la muñeca.
– A veces es la única cosa que me hace sentir. Bueno -continuó, rascándose las heridas-, no importa, de verdad. No hubieras podido sacarme.
– ¿Dónde estabas?
– En un lugar que es un paraíso para mamá y una prisión para mí. Pero en eso consiste la vida de una dama, como he podido descubrir.
– No digas eso. Ya no estás prisionera. Ven conmigo. Escapa de tu fiancé .
Por un momento el rostro de Claude se iluminó como si brillara el sol sobre el Sena, pero al seguir pensando en ello, su cara se oscureció de nuevo, hasta adquirir el turbio color normal del río. Donde quiera que hubiese estado, le habían cambiado el espíritu. Era bien triste verlo.
– ¿Qué hay de mon seul désir ? -le pregunté en voz muy baja-. ¿Ya lo has olvidado?
Claude suspiró.
– Ya no tengo deseos. Y ése era de mamá -el perro le olfateó el regazo y Claude le sujetó el hocico con las dos manos-. Gracias por los tapices -añadió, mirando al perro a los ojos-. ¿Te ha dado alguien las gracias? Son muy hermosos, aunque me entristecen.
– ¿Por qué, preciosa?
Me miró fijamente.
– Me recuerdan cómo era antes, toda despreocupada y feliz y libre. Ahora sólo la dama que tiene al unicornio en el regazo se parece a mí: está triste y sabe algo del mundo. La prefiero a las otras.
Suspiré. Al parecer, me había equivocado con todas las damas.
El mantel se agitó una vez más y la niñita de cabellos rojos se metió a gatas debajo de la mesa. Había encontrado el rabo del perro y lo estaba siguiendo hasta su fuente. No manifestó ningún interés por nosotros y se limitó a palmear los lomos del animal con las dos manos, apretándole las costillas. El perro no pareció notarlo: había encontrado un hueso de cordero y lo estaba royendo.
– De todos modos, encontré una cosa buena en la cárcel -Claude señaló a la niña con la cabeza-. La he traído conmigo. Nicolette, llévate al perro. Béatrice le encontrará un hueso más grande. Idos, ya -le dio un empujón al animal en el trasero.
Ni la niña ni el perro le hicieron el menor caso.
– Será una de mis damas de honor cuando crezca -añadió Claude-. Por supuesto, tendrá que aprender, pero todavía le queda mucho tiempo. Aún es un bebé, en realidad.
Miré a la niña.
– ¿Se llama Nicolette?
Claude se rió como lo hacía en otro tiempo: una risa juvenil llena de promesas.
– Le cambié el nombre. No podíamos tener dos Claude en el convento, ¿no te parece?
Rió de nuevo cuando moví la cabeza con tanta violencia que me golpeé contra el tablero de la mesa. Miré a la criatura que era mi hija y luego otra vez a Claude, que me contemplaba con ojos transparentes. Por un momento sentí que la antigua fuerza del deseo me empujaba hacia ella, y extendí los brazos.
Nunca llegué a saber si Claude me hubiera permitido tocarla. Una vez más -como había sucedido la primera vez que Claude y yo estuvimos juntos bajo una mesa- la cabeza de Béatrice apareció en nuestro escondite. Su cometido era interponerse entre los dos. Ni siquiera pareció sorprendida al verme. Casi con seguridad había estado escuchando todo el tiempo, como hacen las damas de honor.
– Mademoiselle, vuestra madre os llama -dijo.
Claude hizo una mueca pero se puso de rodillas.
– Adieu , Nicolas -dijo con una sonrisa apenas visible. Luego señaló a Nicolette con la cabeza-. Y no te preocupes, la tendré conmigo siempre. ¿No es cierto, ma petite ? -arrastrándose, salió de debajo de la mesa. Nicolette y el perro la siguieron.
Béatrice me estaba mirando.
– Ahora os tengo -dijo-. He tenido que vivir nueve meses en el infierno por vos. He extraviado mensajes por culpa vuestra. No os voy a dejar escapar -retiró la cabeza y desapareció.
Seguí de rodillas debajo de la mesa, desconcertado por sus palabras. Finalmente, sin embargo, también salí de mi escondite y me incorporé. Nadie se dio cuenta. Jean le Viste había abandonado la mesa y, de espaldas a mí, hablaba con Geoffroy de Balzac. Geneviéve de Nanterre se hallaba al otro extremo, de pie, con Claude. Béatrice le susurraba algo al oído.
Geneviéve de Nanterre se volvió para mirarme.
– Bien sûr -exclamó alegremente, alzando una mano y avanzando hasta situarse entre Béatrice y yo.
– Nicolas des Innocents, ¿cómo podía haberme olvidado de vos? Béatrice me dice que está cansada de su trabajo y preferiría la vida de esposa de un artista, ¿no es así, Béatrice?
La interpelada asintió.
– Por supuesto no soy quien tiene la última palabra, dado que Béatrice ya es dama de honor de mi hija. Debe decidirlo ella. ¿Qué te parece, Claude? ¿Darás libertad a Béatrice para que se case con Nicolas des Innocents?
Claude miró a su madre y luego a mí, los ojos brillantes por las lágrimas. Los dos estábamos siendo castigados.
– Claude y yo sentiremos perderte, Béatrice -añadió Geneviéve de Nanterre-. Pero mi hija dará su permiso, ¿no es cierto, Claude?
Al cabo de un momento Claude se encogió levemente de hombros.
– Lo haré, mamá. Como tú digas -no me miró mientras su madre tomaba la mano de Béatrice y la unía a la mía, sino que clavó los ojos en el tapiz de El Gusto.
Por mi parte, no miré los tapices ni a las damas que bajaban los ojos desde las paredes de la Grande Salle, ni tampoco a los nobles que comían, bebían, reían y bailaban. No era necesario mirarlos para saber que todos estarían sonriendo.
A Nicolas des Innocents se le encargó que diseñara una vidriera para Notre Dame de París. Engendró tres hijos más, ninguno de ellos con Béatrice.
Читать дальше