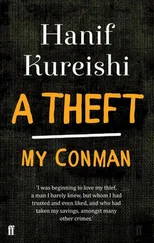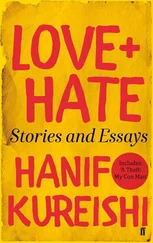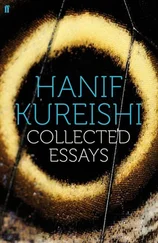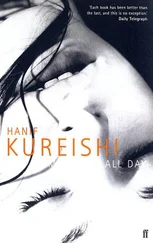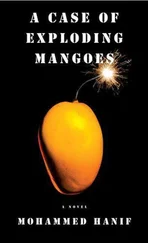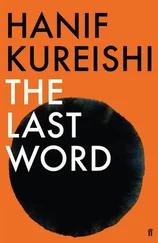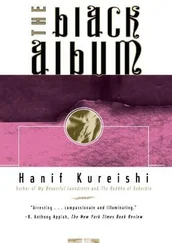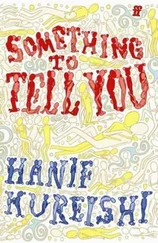– ¡Deedee!
La risa le estalló en la garganta, una cascada de júbilo. Él soltó a su vez una risita entrecortada, arrancándole a ella otra carcajada. Cada vez que se miraban, y antes de que cualquiera de ellos llegase a decir «berenjena», rodaban por la cama abrazándose por miedo a caerse. Les corrían lágrimas por las mejillas. Se palmeaban el uno al otro y daban patadas al aire como criaturas. Él sólo pudo evitar los aullidos mordiéndole en el brazo. Ella intentó callarle poniéndole una almohada en la boca.
Al cabo, ella se levantó y fue al baño a lavarse con agua fría.
Aquella noche, Shahid no iría a ninguna otra parte. Ya había hecho bastante por aquel día. Se desnudó satisfecho, tirando la ropa como un adolescente, y se metió bajo el edredón lo más deprisa que pudo, aspirando su olor entre las sábanas.
Deedee volvió, apagó la luz y se acostó a su lado. Con las cabezas juntas, de cuando en cuando siguieron riendo entre dientes, soltando risitas ahogadas, pero afortunadamente la hilaridad iba cediendo el paso a las sensaciones físicas. Para eso estaba la sexualidad. Ya podía ella quedarse tumbada con las piernas abiertas, las manos en la nuca, moviéndose únicamente para cogerle la mano e indicarle una acción concreta sobre un sitio determinado. Él no necesitaba instrucciones, sin embargo, pues quería explorar sensaciones y acariciar y frotar donde a él le apetecía, a su propio ritmo. Su coño le iba resultando familiar; quería deambular por él como si fuera suyo; no se imaginaba que se pudiera tener una relación tan personal, tan propia, con una vagina.
– Dame tu berenjena. Rellena mi agujero en forma de polla -pidió ella-. Plántala en mi tierra y deja que te la consagre con mis aguas benditas.
Ella soltó otra risotada, incapaz de contenerse, y los músculos de su coño empezaron a contraerse y relajarse alternativamente; él tuvo la sensación de haber metido la berenjena en una concertina.
– Oye, esto es vida.
– Exacto -convino ella-. No podrías tener más razón.
A la mañana siguiente, tratando de evitar a los inquilinos de Deedee, Shahid cruzó el vestíbulo con cautela. Pero la puerta de la calle se abrió de golpe y apareció Brownlow como una tromba, escupiendo migas de croissant.
– ¡Hola, Tariq! ¿Tenemos la suerte de que nos hayas alquilado una habitación?
– ¿Cómo? Pues… no.
– ¿Qué haces aquí, entonces? -Brownlow lanzó a Shahid una mirada perpleja antes de añadir, sombríamente-: Ah, ya entiendo. Te estás tirando a mi mujer.
– Y que lo diga.
– ¿Va en serio?
– Bastante.
– Hay que joderse.
Shahid miró sorprendido a Brownlow; profesor de inglés y la palabra que más utilizaba era joder.
– A mí también me interesaban esas cosas, por supuesto -prosiguió Brownlow-. Cuando era más joven. Pero suponía que tu religión era muy estricta en esa cuestión. Debo haber interpretado mal el Corán. A lo mejor podrías enmendar mis errores en la materia algún día. O si no, consultaré a Riaz esta tarde.
– Buena idea.
– ¿Vas a la Facultad?
– Sí.
– Espera unos minutos y nos haremos compañía. Charlaremos. Pillaremos un croissant.
Brownlow tropezó en el primer escalón, recobró el equilibrio y subió a saltos la escalera.
Shahid seguía esperando cuando Deedee apareció en pijama. Tenía la expresión vidriosa del sueño.
Shahid la besó en los ojos. Ella se acurrucó contra él.
– Así que se ha descubierto todo.
– Sí. Te veré en la Facultad.
– Eso espero. ¿Shahid?
– ¿Sí?
– Dame otro beso.
Tenía que apretar el paso para mantenerse a la altura de Brownlow, que gritaba:
– Mis más sinceros parabienes.
– Muchas gracias -repuso Shahid, temeroso de preguntar qué había hecho para merecer ese homenaje.
– Estuve en Cambridge a finales de los sesenta, ¿sabes?
– ¿Los mejores años?
– Ni mucho menos. Pero tomé parte en la rebelión. Sartre era mi dios. -Miró a Shahid, como temiendo tratarle con aire condescendiente por mencionar a alguien que no conocía-. Y Fanon, desde luego, por quien Deedee siente a veces cierto interés. Los estudiantes constituían entonces una fuerza unida; eso era cuando la educación humanística contaba para algo. Recuerdo que pensaba: hemos derribado la barrera, han caído los muros del miedo y la sumisión, ya no tenemos que rebajarnos ante los dioses de la autoridad. Podemos sentar las bases de una historia más sensual.
Brownlow se detuvo, agitó el puño y empezó a mover las caderas mientras entonaba frente al gentío de la hora punta:
– Lyndon B. Johnson, LBJ, ¿a cuántos niños has quemado hoy? LBJ, LBJ, ¿a cuántos niños has quemado hoy? -Miró frenéticamente a Shahid y estuvo a punto de rodearle con el brazo, pero se contuvo-. ¿Lo has oído alguna vez?
– Hasta ahora, no.
– Lamento decirlo, pero me resulta increíble que haya jóvenes que nunca han experimentado esa impetuosa libertad. ¡Pero vosotros, Riaz, Chad y también las mujeres, en la época más reaccionaria desde la posguerra, lo estáis haciendo, no estáis aislados del pueblo ni os han intimidado! ¡Sois los modernos, la grandeza y la dignidad está de vuestra parte, ya lo creo!
– Pero en los sesenta -argüyó Shahid-, ya sabe, en aquella efervescencia social, no les gustaba la censura, ¿verdad?
– ¡Con la fuerza de nuestro aliento abríamos todas las puertas, las arrancábamos de sus goznes, mandábamos sus casas por los aires!
– Qué época tan alentadora -comentó Shahid-. Pero hace poco, Deedee, miss Osgood, quiero decir, mencionó una frase que repetían entonces. Y todavía la sostiene: «La imaginación al poder.»
– Debió aprenderla de algún amigo nuestro -repuso Brownlow con impaciencia.
– Entonces, ¿está a favor de censurar a ese escritor?
Brownlow dejó caer los brazos y pestañeó.
– Ya veo adónde quieres ir a parar. Ojalá…, ojalá sólo fuese una cuestión literaria. Pero no creerás que los liberales, que no hacen sino acalorarse con discursos pretenciosos, luchan por la libertad de expresión, ¿verdad?
– Yo creo…
– Sólo apoyan a su miserable clase. ¿Cuándo les habéis importado algo vosotros, los trabajadores asiáticos y vuestra lucha? En vuestro país nadie os coloniza, ni os humilla, ni os insulta. Y los liberales, que siempre han sido gente de lo más débil y complaciente, se cagan por la pata abajo porque sois una amenaza para su poder. El liberalismo no puede sobrevivir a esas fuerzas. Y si te encuentras con alguno, no olvides decirle que muy pronto se le van a prender fuego los pantalones.
– ¿A qué se refiere?
– Ya sabes a lo que me refiero -afirmó Brownlow con una estrepitosa carcajada. Torció bruscamente frente a los guardias de seguridad y le hizo el signo de la paz-. Ciao.
Aquella mañana, Shahid trabajó en la biblioteca lo más tranquilamente que pudo. No quería marcharse, tenía un presentimiento de lo que le esperaba fuera; pero era ridículo; estudiaba en la Facultad, no podía ocultarse.
A la hora del almuerzo fue a la cafetería y no vio a nadie conocido. Volvía a su pupitre, deseando pasar la tarde leyendo, cuando se cruzó con Hat y Sadiq, que iban discutiendo acaloradamente. Instintivamente trató de mezclarse con la multitud que se dirigía a las aulas. Pero Hat le había visto y, aunque Shahid mantuvo la cabeza agachada, se abrió paso entre la gente, gritando:
– Oye , yaar, adivina lo que ha hecho esa tía! Ahora mismo. Sadiq no se lo puede creer. Chad se va a subir por las paredes.
– ¿Qué estáis tramando?
Hat se ofendió.
– Vamos, hombre, no te pongas así, la cosa está empezando. -En señal de amistad lo tomó del brazo-. ¿Dónde estuviste anoche?
Читать дальше