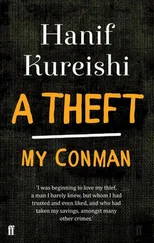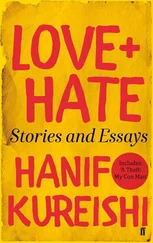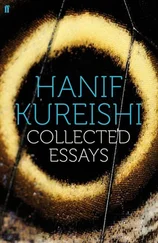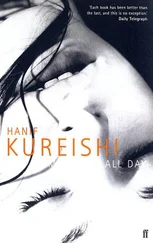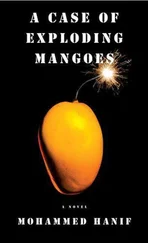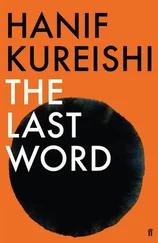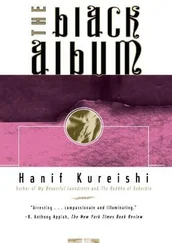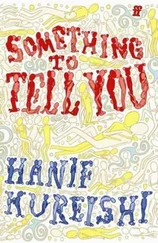– Como yo -repuso Strapper.
– ¿Tú?
– Sí, tío, yo.
– ¡Lo tuyo no son sueños, sino alucinaciones de drogota! -replicó Chili con una risa entrecortada.
Strapper lanzó un lapo que salpicó el polvo a los pies de Chili.
– ¡Cuidado con lo que dices! ¡Cabrón!
Chili trató de calmarlo.
– Pero hay cosas que Shahid quiere hacer de verdad, que se las cree.
– Sé dibujar un poco -anunció Strapper, buscándose un lápiz en los bolsillos-. ¡Dame un papel!
– ¿Te has fijado en que Shahid tiene temperamento artístico?
Strapper señaló con la navaja a Shahid.
– ¡Lo tiene todo, joder, y pasta también!
– ¿Tienes dinero? -preguntó Chili a Shahid.
– Un poco -contestó Shahid, tratando de olvidarse de Strapper.
– Pues dámelo. ¡Tanto hablar! ¡Por amor de Dios, Shahid, entiéndelo! ¿No somos hermanos?
Shahid no tuvo fuerzas para negarse; vació los bolsillos y se lo dio todo.
Justo en aquel momento Chili alzó la cabeza y Shahid vio que su hermano tenía miedo por primera vez en la vida y que había perdido toda capacidad de resistencia. Acababa de entrar un hombre blanco de mediana edad, corta estatura y vestido con ropa informal, como un empleado de banca en fin de semana, seguido por un individuo más alto, de mala catadura, cuya cabeza se ladeaba y movía como si la columna vertebral no pudiera con ella. A la vista de la pareja, Strapper pareció fundirse con las sombras de la habitación.
– ¿Qué? -dijo el primer hombre, breve y eficaz.
Sin decir palabra, pero con una sonrisa obsequiosa, Chili se inclinó y le entregó el dinero de Shahid. El desconocido lo contó, profirió un bufido de desprecio y dio un paso hacia Chili, que levantó la mano en un gesto defensivo. Sabía lo que tenía que hacer. Sacó las llaves del coche y las soltó en la mano del recién llegado.
– Eso está mejor.
– Depósito a tope, además -informó Chili.
– ¿Cómo?
– Que tiene el depósito lleno.
Los hombres se marcharon. Shahid abrió la boca, pero Chili se llevó un dedo a los labios.
Permanecieron inmóviles, escuchando, temerosos de moverse. Al cabo de unos minutos, Chili cambió de postura e intentó reírse, pero fue un sonido hueco, sin sentido, que casi pareció una queja. Shahid comprendió que se sentía humillado.
Para demostrar que aún podía reaccionar, Chili se puso en pie y se estiró, palmeándose el estómago y flexionando los músculos de los hombros. Luego echó a andar por la habitación y, en broma, dio unos capones a Strapper.
– Ahí dentro hay algo, sí, estoy convencido.
– ¡Por Dios! -gimoteó Strapper-. Esos…
– ¿Qué?
– ¿Se han ido?
– De momento.
– Menos mal. ¡Uf!
– Tranquilo.
– Es fácil decirlo.
– Dame el porro.
– No, tío. Lo necesito. Yo fumo mierda. Y ése también -dijo Strapper, señalando a Shahid.
El muchacho siguió inquieto, rascándose como para quitarse de la piel la ansiedad de los últimos momentos. Shahid volvió la cabeza para mirar al cuarto de al lado, donde sonaba «Electric Ladyland». Chili había recobrado su voz normal. Hablaba de Strapper como si estuviese presentando un monumento a un grupo de turistas.
– Me alegro de que te caiga bien, porque este cabroncete entiende las cosas. Ah, sí. Está metido en la mierda, pero sabe lo que vale, lo que le han hecho y el grado de esperanza que puede asumir, que no es mucho. Por eso tenemos que ayudarle. No nos ocurrirá ninguna desgracia, a menos que lo queramos. -Shahid dirigió a su hermano una mirada de reprobación, pero Chili estaba imparable-. Pero le han hecho daño, prácticamente desde el primer día de su vida. Y no se merece que lo destruyan. ¡Hay que hacer algo por él!
Cuando los ojos de Chili se llenaron de lágrimas, Shahid comprendió que hablaba de Strapper como su padre se hubiese referido a él mismo.
– Basta -dijo Shahid entre sollozos. Temblaba de forma incontrolable-. No sigas, por favor.
– De todos modos -prosiguió Chili, dando al muchacho un último capón inquisitivo-, lee libros. En ese aspecto es mejor que yo. Strapper, ¿cómo se llama ése con el que me diste la lata el otro día?
– La naranja mecánica.
– Eso es -recordó Chili, cortando una pequeña reserva de coca. Sólo con los movimientos se animó-. ¿Lo conoces?
– Puro escapismo -comentó Strapper.
Cogió un rollo de papel pintado y extendió alrededor de un metro en el suelo. Poniéndose de rodillas, empezó a dibujar rápidamente en el dorso del papel, mirando de cuando en cuando a los hermanos. Bajo los dibujos garabateaba palabras ilegibles.
Shahid se cansó pronto de aquello.
– Zulma está harta.
– ¿Cuándo la has visto? -preguntó Chili, alzando la cabeza.
– Está harta de ti.
– ¿Qué más novedades hay?
– Se lleva a Safire a Pakistán.
Hubo una pausa, tras la cual Chili se convirtió en una persona a quien le daba igual todo, que soportaba con indiferencia las vicisitudes de la vida porque una cosa no podía ser peor que otra. Pero, por un momento, una sombra le cruzó el rostro.
Se tumbó y, durante un rato, sólo se incorporó para beber.
– ¿Dónde está tu chica? -dijo al fin-. Llámala y dile que venga. Con ella sí podría hablar. La entiendo, y ella lo sabe. ¿Seguís juntos?
– No sé.
– A propósito, ¿cómo se llama?
– Chili -repuso Shahid-. Creo que si no andas con cuidado, acabarán matándote. Dime qué has hecho, por favor, para que tengas que esconderte.
– No te metas en lo que no te importa.
– Al menos dime lo que piensas hacer.
– Te digo lo mismo.
Shahid se puso en pie y agitó los puños con frustración.
– Chili, hermano, si no tienes nada más que decirme me voy ahora mismo.
– No tengo nada más que decirte.
Shahid miró a Strapper.
– Ya le has oído -dijo el muchacho.
– Hasta luego -dijo Shahid.
– Hermanito… -le llamó Chili.
– ¿Sí?
– No te pierdas.
Shahid salió a tientas de la casa basta encontrar la puerta trasera. Una vez en la calle, se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde se encontraba. Caminó hasta encontrar una estación de metro.
– Lo siento, soy un completo imbécil -dijo Shahid-. Lo lamento.
Ella estaba en la puerta, temblando, pálida y ansiosa, mirando a un lado y otro de la calle. Llevaba una camiseta vieja con un jersey deshilachado sobre los hombros y leotardos negros desgarrados. Se había quitado el maquillaje; era la primera vez que la veía con gafas.
Shahid había ido corriendo. Con la respiración agitada, echó a andar hacia atrás, retirándose de la puerta para indicarle que no tenía por qué dejarle entrar.
– ¿Por qué has venido, Shahid? -le preguntó cuando llegó a la verja.
– Necesitaba verte.
– Entonces entra.
– ¿Estás segura?
– No. Pero pasa de todos modos.
Se volvió, dejando la puerta abierta. Él la siguió al piso de arriba.
– Gracias, Deedee, siento todo esto.
Uno de los estudiantes esperaba en el rellano. Shahid le sonrió, cohibido. En el cuarto de Deedee había un olor dulzón, a hierba y perfume. Era ella, desprevenida, en la intimidad de su casa. Había cenado en la cama con la tele puesta. Sobre el edredón había varios libros, un voluminoso diario con una pluma entre las páginas y un secador de pelo. Shahid se sentía ahora más tranquilo, pero era consciente del malestar de Deedee: no le gustaba que la vieran así, pero no quería preocuparse por ello.
– ¿Y bien?
– He tenido que recorrer medio Londres, pero he encontrado a Chili -empezó a decir él-. Strapper sabía dónde estaba. Tengo otro problema, además. Zulma quiere que me ocupe del negocio si Chili se echa del todo a perder.
Читать дальше