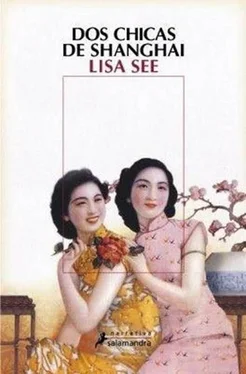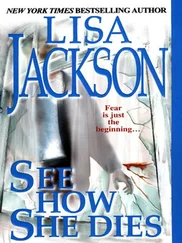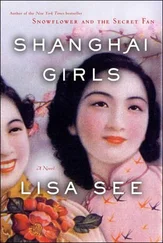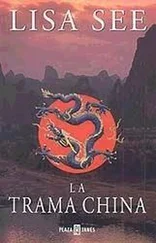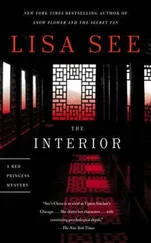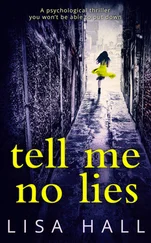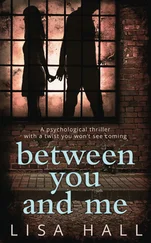– Lo sé, lo sé -replica Z.G. con calma, aunque May me ha sorprendido con sus conocimientos. No le gusta leer; nunca le ha gustado. Creo que intenta impresionar a Z.G., y lo está consiguiendo-. Yo estaba allí la noche que dio ese discurso. Te habrías reído, May. Y tú también, Pearl. Mostró un calendario en que aparecíais vosotras.
– ¿Cuál? -pregunto, rompiendo mi silencio.
– No lo compuse yo, pero salíais bailando un tango. Tú inclinabas a May hacia atrás. Era muy…
– ¡Ya me acuerdo! Mama se disgustó mucho cuando lo vio. ¿Te acuerdas, Pearl?
Sí, claro que me acuerdo. A mama le regalaron el cartel en la tienda de la calle Nanjing donde compra las compresas para las visitas mensuales de «la hermanita roja». Se puso a llorar y gritar, nos recriminó que avergonzáramos a la familia Chin vistiéndonos y comportándonos como bailarinas rusas. Tratamos de explicarle que, en realidad, los calendarios de chicas bonitas expresan el amor filial y los valores tradicionales. Los regalan por el Año Nuevo chino y por el occidental como incentivo, promoción especial o premio a los mejores clientes. Los calendarios pasan de esas casas buenas a los vendedores ambulantes, que los venden a los pobres por unos pocos peniques. Le dijimos que un calendario es la cosa más importante en la vida de cualquier chino, aunque ni nosotras nos lo creíamos. La gente, sea rica o pobre, regula su vida guiándose por el sol, la luna, las estrellas y, en Shanghai, las mareas del río Whangpoo. Nadie cerraría jamás un negocio, decidiría la fecha de una boda o plantaría una cosecha sin tener en cuenta los auspicios del feng shui. Los datos necesarios se encuentran en los márgenes de casi todos los calendarios de chicas bonitas, y por eso sirven de almanaque para cualquier acontecimiento, ya sea bueno o peligroso en potencia, del año venidero. Al mismo tiempo, son ornamentos baratos para los hogares humildes.
– Hacemos más bonita la vida de la gente -le explicó May a mama -. Por eso nos llaman chicas bonitas. -Pero mama no se calmó hasta que mi hermana señaló que se trataba de un anuncio de aceite de hígado de bacalao-. Contribuimos a que los niños crezcan sanos. ¡Deberías enorgullecerte de nosotras!
Al final mama colgó el calendario en la cocina, junto al teléfono, para anotar números de teléfono importantes -el del vendedor de leche de soja, el electricista, madame Garnet- y la fecha de nacimiento de todos nuestros criados en nuestros brazos y piernas, desnudos y pálidos. Sin embargo, después de ese incidente tuvimos más cuidado con qué carteles llevábamos a casa, y nos preocupaba cuáles podrían llegar a las manos de mama a través de algún comerciante del vecindario.
– Lu Hsün decía que los calendarios son depravados y repugnantes -declara May sin apenas mover los labios para no alterar su sonrisa-. Decía que las mujeres que posan para ellos están enfermas. Decía que esa clase de enfermedad no proviene de la sociedad…
– Proviene de los pintores -termina Z.G.-. Consideraba decadente lo que hacemos y decía que eso no ayudaría a la revolución. Pero dime, pequeña May, ¿cómo va a producirse la revolución sin nosotros? No me contestes. Quédate quieta y no digas nada. O nos pasaremos toda la noche aquí.
Agradezco el silencio. En la época anterior a la República, ya me habrían enviado a la casa de mi esposo, al que antes nunca habría visto en una silla de manos lacada en rojo. A estas alturas ya habría tenido varios hijos, varones a ser posible. Pero nací en 1916, el cuarto año de la República. Ya se había prohibido el vendado de los pies y la vida de las mujeres estaba cambiando. Ahora, los habitantes de Shanghai consideran que los matrimonios concertados son un atraso. Todo el mundo quiere casarse por amor. Entretanto, creemos en el amor libre. Y no es que yo lo haya practicado mucho. De hecho, no lo he practicado en absoluto, pero lo haría si Z.G. me lo pidiera.
Me ha colocado de modo que mi cara esté orientada hacia la de May, pero quiere que lo mire a él. Mantengo la postura, lo miro con fijeza y sueño con nuestro futuro juntos. El amor libre está muy bien, pero yo quiero que nos casemos. Todas las noches, mientras él pinta, me inspiro en las grandes celebraciones a que he asistido e imagino la boda que mi padre organizaría para nosotros.
Son casi las diez cuando oímos gritar al vendedor ambulante de sopa de wonton :
– ¡Sopa caliente para sudar, refrescar la piel y la noche!
Z.G. deja el pincel en el aire y finge cavilar sobre dónde aplicar la pintura, pero nos mira para ver cuál de las dos se moverá primero.
Cuando el vendedor ambulante pasa por debajo de la ventana, May se levanta y exclama:
– ¡No aguanto más!
Corre hacia la ventana, hace el pedido de siempre y baja un cuenco atado a la cuerda que hemos improvisado anudando varias medias de seda. El vendedor nos envía un cuenco de sopa tras otro, y los tomamos con fruición. Luego ocupamos de nuevo nuestras posiciones y seguimos trabajando.
Poco después de medianoche, Z.G. deja el pincel.
– Hemos terminado por hoy-anuncia-. Trabajaré en el fondo hasta el próximo día que vengáis a posar. ¡Vámonos a dar una vuelta!
Mientras él se pone un traje oscuro de raya diplomática, corbata y un sombrero de fieltro, May y yo nos desperezamos para desentumecer los músculos. Nos retocamos el maquillaje y nos cepillamos el pelo. Luego salimos los tres a la calle, cogidos del brazo, riendo; echamos a andar por la acera mientras los vendedores ambulantes anuncian sus productos.
– ¡Semillas de ginkgo tostadas! ¡Grandes y calientes!
– ¡Ciruelas en compota con regaliz en polvo! ¡Dulces! ¡Sólo diez peniques el paquete!
En casi todas las esquinas hay vendedores de sandías; cada uno tiene su propio reclamo, pero todos aseguran tener las mejores sandías de la ciudad: las más dulces, jugosas y frías. No les prestamos atención, pese a lo tentadores que resultan. Demasiados procuran que sus sandías parezcan más pesadas inyectándoles agua del río o de algún canal. Un solo mordisco podría provocarnos disentería, fiebre tifoidea o cólera.
Llegamos al Casanova, donde algunos amigos se reunirán con nosotros más tarde. A nosotras nos reconocen como chicas bonitas y nos acompañan hasta una mesa muy bien situada, cerca de la pista de baile. Pedimos unas copas de champán, y Z.G. me invita a bailar. Me encanta cómo me abraza mientras evolucionamos por la pista. Después de un par de canciones, miro hacia la mesa y veo a May allí sentada, sola.
– Quizá deberías bailar con mi hermana -sugiero.
– Como quieras.
Vamos bailando hasta la mesa. Z.G. le da la mano a May. La orquesta empieza un tema lento. May apoya la cabeza en el pecho del pintor, como si escuchara los latidos de su corazón. Él la guía con elegancia entre las otras parejas. En cierto momento, él me mira y sonríe. Mis pensamientos son muy infantiles: nuestra noche de bodas, nuestra vida conyugal, los hijos que tendremos.
– ¡Hola!
Noto un beso en la mejilla; alzo la cabeza y veo a Betsy Howell, mi amiga del colegio.
– ¿Llevas mucho rato esperando? -me pregunta.
– No, acabamos de llegar. Siéntate. ¿Dónde está el camarero? Vamos a necesitar más champán. ¿Ya has cenado?
Nos sentamos hombro con hombro, entrechocamos las copas y damos un sorbo de champán. Betsy es americana. Su padre trabaja para el Departamento de Estado. Me gustan sus padres porque les caigo bien y porque no impiden que Betsy se relacione con chinos, como hacen muchos padres extranjeros. Nos conocimos en la misión metodista, adonde a ella la enviaron a ayudar a los infieles y a mí a aprender las costumbres occidentales. ¿Es mi mejor amiga? No exactamente. Mi mejor amiga es May. Betsy ocupa el segundo lugar, pero a mucha distancia.
Читать дальше