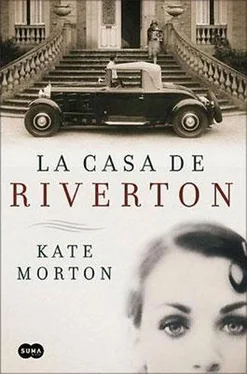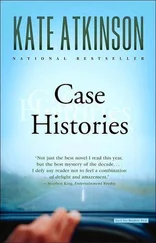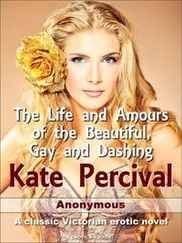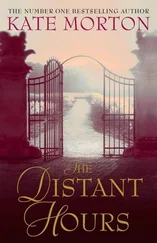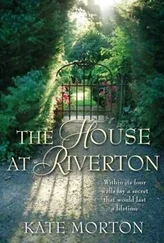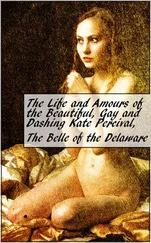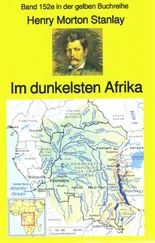Teddy también había hecho su elección y le dirigió una amplia sonrisa a Emmeline, que aceptó, radiante. Ignorando el gesto de reprobación que le dirigía lady Clementine, hizo una reverencia, dejó caer un instante los párpados, para abrir luego teatralmente los ojos y erguirse. No le habían permitido aprender danzas, pero el dinero que el señor Frederick empleó en proporcionarles lecciones privadas de protocolo estaba bien invertido. Mientras se acercaban a la pista de baile, observé que se pegaba mucho a Teddy, escuchando embelesada cada una de sus palabras y riendo exageradamente sus bromas.
La noche siguió su curso, y las danzas fueron caldeando el ambiente. La leve acidez de la transpiración se mezcló con el humo de los troncos jóvenes. Cuando llegué con las tazas de crema de calabaza de la señora Townsend, los elegantes peinados habían comenzado a deshacerse y las mejillas estaban sonrosadas sin excepción. A juzgar por las apariencias, los invitados estaban disfrutando la velada, salvo el caso del esposo de Fanny que, abrumado por el barullo del festejo, se había retirado pretextando dolor de cabeza.
Cuando Myra me ordenó ir a ver a Dudley para pedirle más leña, agradecí la oportunidad de huir del nauseabundo calor del salón de baile. En el vestíbulo y en las escaleras se habían reunido grupitos de jóvenes que reían y murmuraban con sus tazas en la mano.
Salí al jardín por la puerta trasera. Estaba a mitad de camino cuando distinguí una figura solitaria de pie en la oscuridad.
Era Hannah. Inmóvil como una estatua, miraba el cielo nocturno. Sus hombros desnudos, bellos y pálidos a la luz de la luna, no se diferenciaban del blanco y resbaladizo satén de su vestido, de la seda de su estola. El cabello rubio, casi plateado en ese instante, coronaba su cabeza. Los rizos le rozaban la nuca. Las manos, cubiertas por guantes blancos, caían a los lados del cuerpo.
Seguramente tenía frío, de pie en el jardín en esa noche invernal, con una estola de seda como único abrigo. Necesitaba una chaqueta, o al menos una taza de sopa. Decidí que iría a buscar ambas cosas, pero antes de que pudiera moverme otra figura surgió de la oscuridad. Al principio pensé que era el señor Frederick, pero cuando se distinguió entre las sombras vi que era Teddy. Llegó al lugar donde estaba Hannah y dijo algo que no pude oír. Ella se volvió hacia él. La luz de la luna bañaba su cara, acariciaba sus labios serenamente entreabiertos.
Ella se estremeció levemente. Pensé que Teddy se quitaría la chaqueta para ponerla sobre los hombros de Hannah, como lo hacían los protagonistas de las novelas románticas que devoraba Emmeline. Pero no lo hizo, adoptó en cambio una actitud que impulsó a Hannah a mirar nuevamente el cielo: le tomó suavemente la mano y se acercó un poco. Ella se tensó cuando los dedos de Teddy tocaron los suyos. Él giró su mano para ver su pálida muñeca y luego la levantó muy lentamente y la llevó hacia su boca, mientras inclinaba la cabeza para que sus labios rozaran la fría piel que quedaba al descubierto entre los guantes y la estola.
Estaba a punto de besar su mano. Hannah no apartó el brazo, observando su cabello oscuro. Su pecho se movía al compás de su agitada respiración.
Temblé. Me pregunté si sus labios serían tibios, o su bigote áspero.
El instante se prolongó, luego Teddy se irguió y miró a Hannah. Sin soltar su mano, susurró algo, a lo cual ella asintió levemente.
Luego él se retiró. Ella lo vio alejarse. Sólo cuando lo perdió de vista, su mano libre se movió para aferrar la otra.
De madrugada, una vez que formalmente el baile llegó a su fin, ayudé a Hannah a cambiarse para dormir. Emmeline, ya dormida, soñaba con sedas, satenes y bailes. Hannah se sentó en silencio frente al tocador mientras yo le desabotonaba pacientemente los guantes. La temperatura de su cuerpo los había aflojado y pude quitárselos con los dedos, sin necesidad del utensilio al que había recurrido para ponérselos. Cuando llegué a las perlas que rodeaban su muñeca ella apartó la mano y anunció:
– Quiero contarte algo, Grace.
– Sí, señorita.
– No se lo he dicho a nadie -vaciló, miró hacia la puerta cerrada y bajó la voz-. Tienes que prometerme que no se lo contarás a Myra, a Alfred, ni a nadie.
– Sé guardar un secreto, señorita.
– Por supuesto. Ya lo has hecho en otras ocasiones. -Hannah inspiró profundamente-. El señor Luxton me ha propuesto matrimonio -reveló, con expresión desconcertada-. Dice que está enamorado de mí.
No supe qué responder. Fingir sorpresa era poco sincero. Volví a tomar su mano. Esta vez no opuso resistencia y continué con mi tarea.
– Eso es estupendo, señorita.
– Sí -repuso ella, mordiéndose la cara interna de la mejilla-. Supongo que lo es.
Cuando nuestros ojos se encontraron tuve la precisa sensación de no haber superado una especie de prueba. Aparté la mirada, deslicé el guante, que se desprendió de su mano como una segunda piel, y comencé con el otro. Ella observaba mis dedos sin decir nada. Algo se estremeció bajo la piel de su muñeca.
– Todavía no le he dado una respuesta -indicó, sin dejar de observarme, expectante. Yo seguía negándome a mirarla a los ojos.
– Sí, señorita -fue todo lo que respondí.
Mientras deslizaba el segundo guante, ella se contempló en el espejo.
– Dice que me ama. ¿Puedes imaginártelo?
Parecía observarse por primera vez, como si tratara de recordar sus rasgos temiendo que cuando volviera a verlos no los reconocería.
¿Por qué entonces no le conté lo que había oído? ¿Por qué no le hablé de las maquinaciones que condujeron a lo que ella creía una declaración espontánea? Supongo que se debió a que no creí que consideraría seriamente la propuesta. Era comprensible que las atenciones de Teddy la halagaran. Al fin y al cabo era apuesto y célebre. Pero Hannah había expresado claramente sus ideas acerca del matrimonio.
Tal vez yo estaba en lo cierto y en aquel momento ella no tenía intención de aceptar. Sólo estaba saboreando la emoción de haber sido elegida. Es difícil saberlo. En cualquier caso, poco importa. Porque más tarde, esa misma noche, sucedió algo que lo cambiaría todo.
Poco antes del amanecer, en medio de las verdes llanuras de Inglaterra, la fábrica del señor Frederick se incendió. Fue un fuego repentino, espectacular y absolutamente devastador. Según dijeron los periódicos, el edificio quedó totalmente destruido, sólo se salvó la estructura. La prima de la señora Townsend, que vivía cerca de Ipswich, le escribió para contarle que los automóviles que estaban dentro de la fábrica parecían esqueletos calcinados, cubiertos de hollín. Su carta decía que el olor a goma quemada continuó flotando en el pueblo mucho después de que se hubiera apagado la última llama.
Para cuando los bomberos llegaron, era demasiado tarde. Sólo pudieron sacudir la cabeza y lamentar el hecho, poco frecuente, de que una fábrica se incendiara en pleno invierno. En verano el sol calentaba el metal y bastaba con que alguna máquina se recalentara para que el entramado de madera se inflamara y el fuego se propagara por todo el edificio. Un infierno en invierno era algo prácticamente inimaginable. Dicho lo cual, llamaron a la policía.
En el pueblo cercano circulaban rumores sobre el señor Frederick y las dificultades que tenía para pagar a sus empleados. Su capataz, Jack Bridges, había esperado su último cheque durante un mes y -como le dijo a la señora Bridges, que a su vez se lo contó a las damas de su congregación religiosa, una de las cuales era la prima de la señora Townsend- si lord Ashbury no hubiera sido tan buena persona, él habría renunciado a su puesto y habría vuelto a trabajar en la fábrica de acero del pueblo vecino, donde el sindicato era fuerte y a los trabajadores se les pagaba un salario más alto que el estipulado por convenio.
Читать дальше