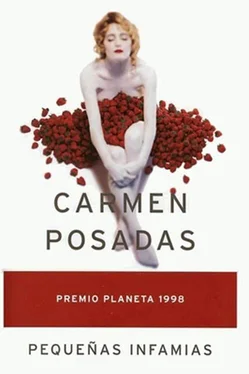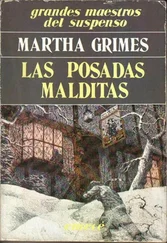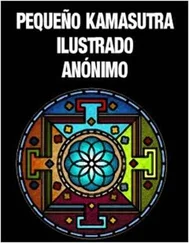La niña intenta volverse a dormir. Tal vez esta noche tenga suerte y sueñe con que su hermano la viene a buscar para ir juntos a la isla de Nunca Jamás, como otras veces. Ven, Eddie, juguemos un ratito -dice la niña-; pero en vez de Eddie, el duermevela sólo le ofrece una ensoñación en la que se mezclan el recuerdo de la libreta de hule que Néstor siempre esconde en el bolsillo de su chaqueta de chef con el sabor delicioso de las trufas de chocolate. Seguramente las trufas estarán guardadas en la cámara Westinghouse de la cocina -piensa-, en esa misma cámara que tiene una superficie metálica que actúa como un espejo deformante y engañoso.
Chloe da más vueltas en la cama maldiciendo al sueño que no viene, que no quiere venir, pero que a veces le regala hilachas de pensamientos agradables, como cuando le permite recordar la mirada de su hermano Eddie, tal como imaginaba haberla visto horas antes. Y entonces juraría que escucha una voz que dice: ven, Clo-clo, baja, estoy aquí. Pero la niña desconfía. Tiene miedo de ir a la cocina, porque está segura de que se llevará otra desilusión, los ojos de su hermano ya no la mirarán desde la puerta de la cámara, la volverá a engañar. A Eddie le gusta esconderse y tomarle el pelo, igual que hacía antes de morir cuando ella le preguntaba: «¿Qué estás escribiendo, Eddie; es una historia de aventuras y amores y también de crímenes, verdad; me dejarás leerla?», y él le aseguraba: «Ahora no, Clo-clo. Más adelante, te lo prometo.»
Sin embargo, mentía. No hubo un «más adelante» porque a su hermano le había dado la rayadura de irse a vivir experiencias a doscientos kilómetros por hora porque quería ser escritor y aún no le había pasado nada digno de ser contado. Y por eso, por esa estúpida fantasía, se había ido para siempre, dejándola sola.
Es el insomnio el que tiene ideas raras. A Chloe no se le habría ocurrido bajar a la cocina ni mucho menos intentar buscar los ojos de su hermano en la puerta de la cámara frigorífica. La niña Chloe, la sensata Chloe, no se habría arriesgado a llevarse otro desengaño y comprobar que su hermano sigue jugando con ella al escondite. Pero el insomnio no es sensato: vamos, Chloe -le dice-, te vendrá bien una trufa de chocolate. El chocolate es muy bueno para conciliar el sueño, venga, no te asustes. Si tienes miedo, lo único que tienes que hacer es evitar mirarte en la puerta de la cámara, porque es un espejo tramposo y deformante como los de las ferias; hace trucos y crea ilusiones falsas que duelen mucho, pero tú no lo mires y ya está. Aunque… si decides ser valiente y mirar… quién sabe…
Cuando el foco del jardín vuelve a iluminar la habitación del garaje, Chloe se levanta de un salto. Está desnuda, y en desorden sobre la silla hay dos prendas: «Elígeme», dice una camiseta que lleva la inscripción Pierce my tongue, don't pierce my heart. «Elígeme a mí», conmina con más énfasis la chaqueta de camarero, sobria y cerrada hasta el cuello, que Chloe usó esa noche para parecer un chico. Y entre las dos prendas que la llaman, Chloe, como si fuera otra vez Alicia en el País de las Maravillas, duda, hasta que por fin se decide por la chaqueta.
Coño, qué más me da -piensa mientras se la pone-, sólo voy a buscar una trufa de chocolate, y no me miraré en ningún espejo.
Son las cuatro de la mañana en todos los relojes. En los relojes de pulsera de cada uno de los personajes de esta historia, y también en el grande que hay en la cocina, que va con un poco de retraso y aún no ha tocado las campanadas. Y este Festina antiguo que huele a vapores y humo, es testigo de cómo Néstor, preocupado por lo tarde que se le ha hecho, deja a un lado sus agradables pensamientos para decirse como a un verdadero amigo: bueno, mi viejo, ha sido un día magnífico y muy cansado, será mejor que subas a dormir.
Eso se disponía a hacer cuando una visión insólita lo detiene.
– A la pucha -exclama en voz alta, porque de pronto se da cuenta de que, en contra de todas sus costumbres, se le ha olvidado guardar en la cámara de frío las cajas de trufas de chocolate que han sobrado de la cena.
Y el reloj de la cocina toca cuatro campanadas mientras Néstor abre la puerta de la Westinghouse.
El reloj de pulsera de Ernesto Teldi es muy silencioso, tanto que ni siquiera hace tictac. En cambio, tiene la esfera luminosa, y ésta se delata escalera arriba mientras su dueño se dirige hacia el cuarto de Néstor, en el ático. El Omega de Serafín Tous, por su parte, no tiene esfera luminosa, de ahí que ni siquiera un punto fosforescente marque el sendero de los pasos del magistrado en la oscuridad de Las Lilas, rota a ráfagas por el foco del jardín, que barre la casa iluminando la escalera desde una de las ventanas. Y son los interludios de oscuridad los que aprovechan tanto Teldi como Serafín para subir sin ser vistos.
El reloj de Adela también marca las cuatro, pero no es testigo de los paseos nocturnos de su dueña, ya que se ha quedado sobre la mesilla de noche de Carlos, junto al camafeo verde. Por eso, su esfera luminosa no pudo ver cómo Adela, con paso rápido, ha atravesado el rellano desde la habitación de Carlos hasta la que le había asignado a Néstor Chaffino. De todas las habitaciones del ático, ésta es la más grande: un hermoso dormitorio con dos puertas, una que da sobre la escalera y la segunda que comunica con las otras dependencias del servicio. Y es esta última la que ahora utiliza Adela Teldi para llegar hasta el dormitorio de Néstor, adelantándose en unos minutos a los otros dos visitantes nocturnos. Entra sin llamar porque nadie es educado ni toca a la puerta en estas circunstancias tan particulares. Pero cómo, ¿no hay nadie? -se sorprende Adela mientras avanza unos pasos dentro de la habitación a oscuras, hasta que el foco del jardín ilumina la estancia y entonces la descubre vacía y con la cama sin deshacer-. Quizá Néstor esté en el cuarto de baño -piensa-, y se sienta a esperar hasta que dos ruidos simultáneos la hacen ponerse alerta. Es él, ya viene, Dios mío, qué estoy a punto de hacer. Adela se prepara y entonces ve cómo las dos puertas se abren al mismo tiempo dando paso a sendas siluetas masculinas que hacen su entrada con tiento y precaución. Sin embargo, ni una ni otra pertenecen a Néstor Chaffino; de manera que cuando la luz del jardín barre con su foco las ventanas del ático, tres caras se miran atónitas, y las gargantas de Adela, Ernesto Teldi y Serafín Tous, como un coro sorprendido y desafinado, preguntan al unísono:
– ¿Pero qué haces tú aquí?
– ¿Y tú?
– ¿Y tú?
Karel Pligh no es el único personaje de esta historia que ama la música y utiliza las canciones para reflejar su estado de ánimo. C'est trop beau es una bonita canción. Cierto que no se trata de una tarantela ni de una canción palermitana, pero Néstor Chaffino es un hombre internacional que, cuando elige una tonada para acompañar una tarea grata, no siempre recurre a las canciones de su querida Italia. Por eso son los acordes de C'est trop beau los que acompañan la escena que tiene lugar a continuación. Néstor se dispone a guardar las cajas de trufas en la cámara frigorífica. Primero ha apilado sobre la mesa diez de ellas y ahora entra en el congelador Westinghouse para colocarlas contra la pared del fondo de modo que no estorben. C'est trop beau notre aventure; c'est trop beau pour être heureaux… La luz de la cocina apenas penetra en el interior negro de la cámara en la que se adivinan los cuerpos congelados de algunas presas de caza, conejos o liebres, quizá algún pequeño venado, pero Néstor no se fija en ninguna de estas desagradables presencias. C'est trop beau pour que ça dure, plus longtemps q'un soir d'été. Al cocinero se le ha olvidado el resto de la letra y continúa la canción con un silbido, y el silbido se intensifica mientras su autor se entretiene unos segundos, sólo unos segundos, antes de salir a buscar las cajas restantes. Es probable que esta pausa no haya durado más que un suspiro, pero hay suspiros que son largos como la eternidad.
Читать дальше