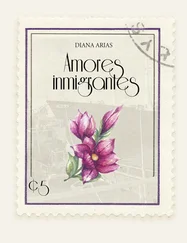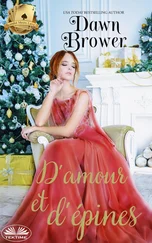«¡Qué cosas dices! Me gusta».
«Anda, sé sincero. ¿Sabe hacerlo como yo?»
«¿A qué te refieres?»
«Es extraño. Los que van con Laide, después de la primera vez…»
«Después de la primera vez, ¿qué?»
«Después de la primera vez, se acabó, no vuelven una segunda vez, ya tienen bastante, prefieren cambiar».
«¿Ah, sí?»
«Tú eres el primero. Por lo general, con ésa van sólo una vez, después prefieren cambiar. Y sí que es mona… Con todo ese pelo negro… ¿verdad que es bastante mona?»
Él la miró con odio. Aquella mujerzuela hablaba de Laide como de una semejante a ella, igualmente dispuesta a vender su cuerpo al primero que acudiera y, por desgracia, tenía razón. Aun así, le parecía espantoso que pusiesen a aquella chiquilla tierna a la altura de las prostitutas de profesión y que éstas la consideraran una colega.
«¿Es mona, verdad?», insistía Wanna, para fastidiarlo.
«¡Venga, corta ya!», respondió Antonio, al final exasperado.
Wanna soltó una carcajada:
«Pero, hay que ver, no quiere que hablen mal de su amorcito. ¡La virgencita! Ha tragado un regimiento, tu Laide. Mira lo que te digo: chicas conozco no pocas precisamente, pero nunca he visto ninguna que le dé al asunto como ella… ahora, ¡que si a ti te gusta!…»
«Pues», dijo él, «a mí me parece muy mona».
«¿Muy mona?» La voz se le volvió viperina. «¿Sabes cuál es su especialidad?»
«¿Cómo que su especialidad?»
«Al hacer el amor, ¿no? ¿No te has dado cuenta?»
«¿Cuenta de qué?»
«¿No? Es mejor que no lo sepas. Se ve que contigo no se ha lanzado nunca».
«¿Cómo que especialidad?»
«Es mejor que no lo sepas. Si lo supieras, se te pasarían las ganas, te lo garantizo, o te darían aún más ganas. ¡Hay que ver cómo sois los hombres!»
«¿Qué quieres decir?»
«Nada».
«¿Quieres decírmelo o no? ¿De qué especialidad se trata?»
«Mejor que no. No es que se trate de un misterio, ella es la primera que lo dice, se jacta de ello. Mira, conmigo, que he estado dos años en esas casas, quiere quedar bien, teme parecer novata, quiere ser la primera de la clase, pero, además, es que quizá ni siquiera sea verdad; no, es mejor que no te lo diga; además, eso de que contigo no recurra a esos jueguecitos…»
«¿Jueguecitos?»
«Jueguecitos, ejercicios, porquerías, obscenidades: llámalos como quieras. Si no lo hace contigo precisamente, quiere decir que se trata de mentiras».
«¿Por qué? ¿De verdad es algo tan tremendo?»
«¡Qué va a ser tremendo! Al contrario: bellísimo, si se hace bien».
«Entonces, ¿me lo quieres explicar o no?», sentía aquel tormento a la altura del esternón.
«Ya te he dicho que es mejor que no, pero, ¡la verdad es que te tiene pero que muy sorbido el seso!» Había un poco de hastío en su tono.
«Yo me voy», dijo Dorigo, al tiempo que doblaba dos billetes de diez mil y los dejaba bajo un jarrón de cristal, vacío, que estaba sobre una mesa, y se dirigió a la salida.
Wanna intentó arreglarlo:
«¡Anda, no te pongas así! Pero, ¡hay que ver! ¿No te has dado cuenta de que bromeaba, de que era todo una broma?»
«¿También lo de la especialidad que decías?»
«Pero si ni siquiera la conozco, a tu Laide, la habré visto aquí dos o tres veces: buenos días, buenas tardes y nada más. ¿Qué quieres que sepa de tu Laide?»
«Entonces, ¿te lo estabas inventando?»
«Sí».
«¡Menudo bicho eres tú!»
Ella se dejó caer hacia atrás sobre la almohada riendo.
«Para hacerte rabiar. Me gusta tu cara cuando estás enfadado».
Se marchó muy irritado. Comprendía perfectamente que era mejor dejarlo: con tantas muchachas mejores incluso que ella que había por ahí. A saber en qué líos increíbles estaría metida Laide y él, Antonio, le importaba un pepino. Una chaladura semejante la había tenido durante la guerra, recordaba, en Taranto, por una morena bellísima, triestina, que trabajaba en un burdel. En aquellos tiempos, las casas de tolerancia de las bases navales estaban provistas de la mejor mercancía y aquella Luana era muy afectuosa con él. El caso es que había empezado a pensar en ella, iba a verla casi todos los días y, cuando su buque se trasladó a Mesina, incluso le mandó postales: a saber si le habrían llegado siquiera. Recordaba la tristeza sentida, cuando el barco zarpó de Taranto: ni siquiera había podido avisarla por el secreto militar. Era una mañana de verano, una vaga niebla azul reluciente en la rada, más allá de la cual blanqueaba la ciudad aún dormida, a la luz del sol. Desde cubierta, mientras la blanca fila de casas resultaba cada vez más lejana, él miraba intensamente hacia el barrio en el que se encontraba el prostíbulo con una amargura vehemente y poética; ella, cansada, estaba durmiendo y, desde luego, no soñaba con él, uno de los centenares y centenares que la frecuentaban; y, sin embargo, la quería, con un sentimiento limpio, le habría gustado poder hacer algo por ella, pensaba incluso, si hubiera vuelto a verla, regalarle una sortija, una pulsera para poder entrar de algún modo en su vida, pero, al cabo de pocos días dejó de pensar en ella: las propias emociones violentas de la guerra habían barrido aquel sentimiento absurdo y no había vuelto a verla.
Así, pues, tras el encuentro fallido en casa de la señora Ermelina, Antonio decidió desembarazarse de aquel fastidioso tormento. El día siguiente fue a esquiar, permaneció fuera una semana, se sentía tranquilo y al regreso reanudó el trabajo con el alma en paz.
Ya no pensaba más en ella, habían pasado casi quince días, ya no pensaba más. Estaba en su estudio, a mediodía, con prisa por rematar el trabajo, porque a las dos y media vendría a recogerlo su amigo Cappa para marcharse a Saint-Moritz. Más que nada le preocupaba el tiempo, porque parecía que estaba a punto de llover. Ya no pensaba, la verdad, y sonó el teléfono. Levantó, maquinal, el auricular.
«Buenas tardes».
Aquella voz con aquella erre. Era la segunda vez que Laide le telefoneaba. La voz le penetró dentro, le bajaba hasta el pecho. Una sensación de alivio maravilloso. ¿Por qué aquel alivio? Pero, ¡si había renunciado a Laide, si ya no pensaba más en ella! ¿Por qué aquella alegría?
«¿Cómo es que me telefoneas?»
«Nada. Quería saludarte. ¿Te molesta?»
«Al contrario, me da mucho gusto. ¿Y qué has hecho en todo este tiempo?»
«Si supieras qué lata. He estado en Módena, por el trabajo».
«¿Qué trabajo?»
«Pues las fotografías, ya lo sabes».
Por una fracción de segundo pensó en cortar, en liquidarla. Bastaba con decirle que se marchaba unos días; si acaso más adelante: una deuda imprecisa. Bastaba una cosa de nada. Habría bastado una cosa de nada para que hubiera quedado a salvo.
Pero, ¿por qué a salvo? ¿Qué peligro corría? Era ridículo. A fin de cuentas, aunque sólo de vez en cuando, ¡hacía el amor con Laide! Y, al fin y al cabo, en aquella ocasión era ella la que lo buscaba. Podía ser incluso que Laide hubiera dicho la verdad, tal vez hubiese estado fuera de verdad todos aquellos días y ahora, nada más volver, le telefoneaba. Tal vez no le desagradara Antonio. Tal vez se le hubiera quedado grabada en el recuerdo la imagen de él como algo limpio y tranquilizador, tal vez lo necesitara, tal vez estuviera cansada de aquella mala vida, tal vez estuviese harta de tipos vulgares, ambientes equívocos, amigas infieles, tal vez se sintiera sola.
«Entonces», dijo él, «¿podemos vernos?»
«Pues claro. ¿Quieres que nos veamos hoy?»
«Hoy no puedo. Me voy a esquiar, pero vuelvo el domingo».
«Ah… Vale, entonces te telefoneo el lunes».
Читать дальше