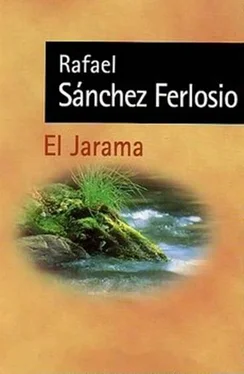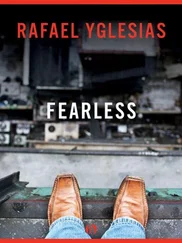– Induda – dijo el chófer -. Una impresión temerosa. Proseguía el hombre de los z. b.
– Por eso cuando alguno se muere y empiezan «pobrecito» y «pobrecillo», esas lástimas que sacan, me da por pensar: ¿y los otros?, ¿y los que se quedan? ¡Ésos son verdaderamente los que se llevan el rejón, pero calado hasta los hígados! A ésos sí que merecerá compadecerlos. La muchacha, el mal rato y malísimo que haya podido pasar la criatura, conformes; pero a estas horas ya no padece, se quitó el cuidado, ¡fin! Ahora es a los padres, ahí sí que está la compasión; a ésos, a ésos es a quienes ahora va a dolerles, pero dolido verdad.
– ¡Cómo dirá una cosa semejante! – protestó el alcarreño -. ¡Cómo puede tergiversar de esa manera! ¿Pero de cuándo ni de qué van a ser merecedores de lástima unos padres ya metidos en años, que los queda ya muy poca o ninguna sustancia que sacarle a la vida, que no en cambio una joven-cita que se le rompe la vida en lo mejor, cuando estaba empezando a disfrutarlo? ¿Qué tiene con que haya dejado de sufrir? También dejó este mundo en el momento más efervescente y más propicio para sacarle su gusto a la vida. Ahí es dónde hay lástima; desgracia bastante mayor que la pena de los padres, cien veces. ¡ Se va a comparar!
– No, amigo; en eso somos distintos pareceres, ya ve usted. Yo, respetando lo suyo, me llamo más a lo práctico de lo que pasa. Lo uno, por muy lamentable que se vea, ya pagó. Lo otro es lo que dura: los padres, que les queda por sufrirlo.
– Que no, señor mío, ¡quite usted ya ahí! Si no tiene usted que ver más que una cosa, y es la siguiente: esos padres, por mucho dolor que usted les ponga hoy por hoy, al cabo de ocho, de diez, de equis meses, años si quiere, les llega el día en que se olvidan de la chica y se recobran, ¿dejarán de recobrarse? Y en cambio la chica, ésa es la que ya nunca podrá recobrar lo que ha perdido, todo lo que la muerte le quitó, tal día como hoy. Ya no hay quien se lo devuelva todo eso; ¿a ver si no es verdad? Lo demás se termina reponiendo, más tarde o más temprano.
– Nada, está visto que no sirve, ¡que no!-dijo Carmelo-. Que no hay por donde cogerla. Mala por cualquiera de los cuatro costados que le entres, como la finca de la Coperativa. Mala sin remisión. La misma cosa tiene el embolado éste de la muerte asquerosa, que no hay por donde desollarla.
Continuaba el alcarreño, dirigiéndose al hombre de los z. b.:
– Pues si se hubiese tratado de alguna curruca, le daba yo a usted toda la razón, se lo juro. Pero en el caso de una moza joven, como es este que atravesamos ahora mismo, ahí el asunto varía de medio a medio. Es que no hay ni color.
– De lo que ya no andaría yo tan seguro – dijo Lucio – es de eso de que la vida les merezca más la pena a los jóvenes que no a los viejos. Vaya, el apego que se le tiene más bien me parecería que va en aumento con la edad. De viejos se abarca menos, ahí de acuerdo; pero a ese poquito que se abarca, ¿quién le dice que no se agarra uno a ello con bastante más avaricia, que a lo mucho que abarcábamos en tiempo juventud?
El hombre de los z. b. lo miraba asintiendo; hizo por contestar, pero ya el chófer se le había adelantado, cortando la cuestión:
– Bueno, y a todas estas cosas, uno ya se ha entretenido más de la cuenta. Hace ya un rato largo que me iba, y en todavía estamos aquí. Así que un servidor les da las buenas noches y se retira pero pitando. Estoy pago, ¿no, tú?
Mauricio asentía y el chófer apuraba su vaso:
– Con Dios.
– Hasta mañana.
– Mañana no vendré – dijo volviéndose, ya en el umbral -. Ni pasado, seguramente. Tengo un viaje a Teruel, conque fácil que hasta el miércoles o el jueves no caiga por aquí.
– Pues buen viaje, entonces.
– Hasta la vuelta.
– Gracias, adiós. Y salió.
– ¡Éste también – dijo Lucio – se trae una de jaleos…! ¡Vaya vida! Hoy a Teruel, mañana a Zaragoza, el otro a las Chimbambas. Que no para, el hombre.
─¡No me diga usted a mí! – replicaba Macario -. Mejor que quiere, anda el tío. Para mí la quisiera, la vida que se da. Me gustaría a mí verlo, nada más por el ojo de una cerradura, la vidorra que se tiene que pegar por ahí por esas capitales – ceggaduga decía, y vidogga -. Menudo enreda; tengo yo noticias. Los chóferes, igual que los marinos; ya sabe usted.
– No lo creo. Bobadas, un par de cañitas que se tome. ¿Ya va usted a pensar mal?
– ¡Cañitas! Yo nada más le digo eso: que quisiera yo verlo, a ver si son cañas o qué son. Si además hace bien, ¡qué demonios ahora!, teniendo estómago de hacerlo. Otros somos demás de cortos o demasiado infelices, para tener el valor de echarnos el alma a la espalda y ser capaces de escamotearle a la familia ni cinco cochinos duros. Eso nos lleva él de delantera. Va en maneras de ser, como todo.
– Mira – atajó Mauricio -; es un cliente de mi casa, y no me gusta que le saques rumores aquí dentro, Macario. Conque hazme el favor de dejarte de habladurías, te lo ruego.
– Jo, pues capaz ya el único sitio que no lo hemos comentado.
– A la gente le gusta tramar, ya lo sé – dijo Mauricio -. A mí, allá vean; de esas puertas para dentro, aquí todo el mundo es intachable. Persona que yo tolere en el local, esa persona tiene, a partir del momento que viene admitida, la certeza absoluta de que su nombre va a ser respetado, lo mismo estando él presente que ausente. Tú también agradeces y te agradan esas garantías, ¿a que sí? Pues respétaselas a los demás.
– A mí no me hace mella lo que hablen – dijo el otro riendo-. Lo que es un establecimiento, la mitad de la gracia la pierde, si no tienen cabida el chismoggeo ni la intriga.
– Dígamelo a mí – terciaba el hombre de los z. b., con voz escarmentada -; toda la gracia que esas cosas han tenido en mi salón de barbería. A mí gracia ninguna no me han hecho, se lo puedo jurar. Y si todos los establecimientos abiertos al público, lo mismo los de aseo que los de expansión, guardasen la norma esa de aquí de Mauricio, sería otra educación muy distinta la que habría y otro respeto al ciudadano. Y la relación social entre el público no crea que perdería nada con eso, se lo digo yo a usted; sería otro trato más civilizado el que tendríamos las personas.
Había aparecido Faustina en la puerta del pasillo:
– Tú, ¿pero adonde se han ido esta gente? Salgo ahora al jardín a recoger un poco todo aquello, pensando que se han marchado, y me veo que tienen ahí todavía las bicicletas, ya las horas que son.
– Calla, han tenido una desgracia, ¿no lo sabes? Se ahogó una de las chicas.
– ¿Pero qué dices? ¿Pero quién se ahogó? ¡Pues si estaban ahí en el jardín…!
– Otra, mujer, otra. Se quedaron algunos en el río; no subieron todos.
– ¡Ay Dios mío, Señor…! – movía la cabeza -. ¡Qué cosa…! No, si algo tenía que pasarles… Vienen sin tino, irresponsables por completo; ¿cómo no va a ocurrir cualquier desgracia? ¡Ya ves tú ahora qué disgusto tan terrible, tan espantoso! Si no me extraña, no me extraña… Bien sabe Dios lo que lo siento; pero extrañarme, ni que pase eso, ni que pasara mucho más…
Se metía otra vez hacia el pasillo murmurando. Dijo Lucio:
– Habrá que verlos ahora cuando suban, las caras que traigan.
– Pues usted verá. Hubo un silencio. Después habló Mauricio:
– El río éste lo que es muy traicionero. Todos los años se lleva alguno por delante.
– Todos – dijo el pastor. El alcarreño:
– Y siempre de Madrid. La cosa: tiene que ser de Madrid; los otros no le gustan. Parece como que la tuviera con los madrileños.
– Ya – comentaba Macario-. A los de aquí se ve que los conoce y no se mete con ellos.
Читать дальше