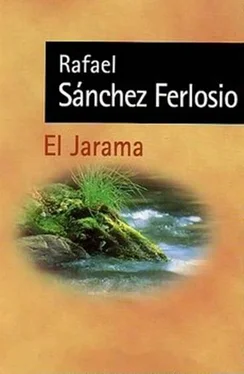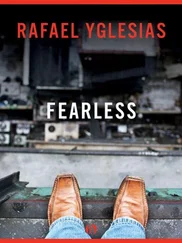Ahora Santos y Tito ensayaban boxeo entre los árboles. Miguel miraba todo el corro deshecho, la ropa y los zapatos de los otros, sin orden.
– Mira, Sebas, si quieres puedes poner aquí tus cosas, al lado de lo mío.
Le señalaba el sitio, junto al tronco.
– ¿Y qué más da?
– Ah, no; por si querías; mejor quedaba ahí… Vamos, a mí me lo parece.
– Es igual, hombre; ahora no tengo ganas de levantarme.
Hizo Miguel un gesto resignado y seguía mirando las cosas dispersas por el suelo; vacilaba. Luego, de pronto, sin decir nada, se puso a recoger los montones de ropa de los otros y a trasladarlos junto al tronco y colocar cosa por cosa, hasta que todo quedó como lo suyo.
– ¿No está mejor así? Sebastián se volvía distraído.
– ¿Eh? Ah, sí; de esta manera está mejor – cambió de tono -. Oye: y Santos, ¿qué tal anda?
Señaló con la mano hacia los árboles, donde Santos, que estaba con Fernando y con Tito, casi había ido a caerse, boxeando, encima de las cosas de una familia. «¡Me rompen el botijo, ¿y luego qué?!», les decía la señora.
– ¡Qué morena estás tú! ¿ Qué has hecho para ponerte tan morena?
Dos de ellas sostenían el albornoz de Santos, como una cortina, mientras las otras se desnudaban detrás.
– No te creas, que no he tomado casi el sol.
– Pues hija, se te pega en seguida. Yo, en cambio, para cuando quiera estar morena, ya se marchó el verano.
Las que tenían el albornoz miraban dentro los cuerpos y los trajes de baño de las otras, que iban apareciendo tras los vestidos caídos.
– Está muy bien, oye; ¿y dónde lo compraste?
– En Sepu; ¿cuánto dirás?
– No sé, ¿doscientas?
– Menos, ciento sesenta y cinco.
– Barato; si hasta parece de lana. Agarra de aquí tú ahora. A mí me va a dar vergüenza, porque estoy muy blanquita.
Mely y Paulina estaban ya fuera, con los trajes de baño, y se miraban mutuamente.
– Daros prisa vosotras.
Querían ir todas juntas hacia los chicos. Lucí tenía un traje de baño de lana negra. Las otras dos estaban más morenas y tenían bañadores de cretona estampada, todos fruncidos con elásticos. El de Mely era verde. Después no sabían qué hacer y se miraban unas a otras, dubitantes, recogiendo las ropas. Se comparaban entre sí con las miradas, reían y alborotaban y se ajustaban los bañadores una y otra vez.
– ¡Chicas, esperar; no os vayáis por delante!
Ya se iban riendo a pequeños gritos y Alicia y Mely se decían algo al oído y las demás querían saber de qué se reían así. Luego Carmen y Lucí se venían escondiendo entre las otras y Alicia se dio cuenta y retirándose a un lado cogió a Lucita por un pulso y la echaba adelante. Entonces Lucí pegó una espantada y se ocultaba detrás de un tronco.
– Qué boba eres; ven acá.
– ¿Qué le pasa a Lucita? – preguntaba Fernando.
– La da vergüenza porque está muy blanca.
– ¡Qué tontería!
Pero ahora le daba todavía más vergüenza tener que aparecer ella sola a la mirada de todos. Se reía, toda colorada, asomaba la cara tras el chopo.
– Iros, iros vosotras; yo saldré detrás. Tito gritó de repente:
– ¡A por ella!
Fernando, Santos y Sebas arrancaron corriendo tras de Tito y gritando hacia el árbol donde estaba Lucí; ella huyó un poco, regateó hacia el agua, pero al fin entre los cuatro la alcanzaron y la derribaron y luego la cogían por las cuatro extremidades, mientras ella gritaba y se debatía. La llevaban al agua. Miguel y las otras chicas lo veían desde la sombra de los árboles. Gritaba Lucí:
– ¡Soltarme, soltarme! ¡No me mojéis de pronto! ¡No, noo, socorro…!
No se entendía si reía o si lloraba. Se contentaron con mojarla un poquito y la depositaron en la orilla.
– ¡Qué brutos sois! ¡A poco me dislocáis una muñeca! Tito volvió a acercarse.
– ¡Pobrecita hija mía! – dijo en tono chunga -. Trae a ver. Yo te curo, bonita. ¿No quieres que te cure? Ella se retiraba bruscamente.
– ¡Déjame! ¡Tú has tenido la culpa! Sois unos salvajes, ya está.
Tito imitó la voz de niña que Lucita ponía:
– Son muy brutos, ¿verdad, cariño? ¿Los pego? Ahora mismo los pego… ¡Toma, toma! ¡Por malos! Se reía.
– Sí, encima la guasa.
– Anda, Lucí, guapita; fuera bromas ahora; no te enfades tú. ¿Te pedimos perdón…? ¡A pedirle perdón a Lucita todo el mundo! ¡De rodillas!
– Venga, sí.
Se arrodillaron riendo los cuatro, delante de Luci, y ella los evitaba. Pero los otros la siguieron, andando de rodillas, las manos juntas, fingiendo una burlona compunción. Ella miraba en torno, a la gente, para ver si los estaban observando.
– Cuidado que sois gansos – sonreía azorada -. No deis el espectáculo, ahora.
Luego metió un pie en el río y salpicó hacia ellos.
– ¡Mirar que os salpico…!
Se levantaron gritando y se retiraban. Miguel y las otras chicas se habían acercado.
– Esas bromas, entre vosotros – dijo Mely -. Es muy fácil hacérselo a Lucita. Ya podréis, bárbaros.
Fue Sebas quien dio la voz, volviéndose hacia el agua bruscamente:
– ¡Lo del último! ¡Ya sabéis…!
Todos se zambulleron: Miguel, Tito, Alicia, Fernando, Santos, Carmen, Paulina y Sebastián. Sólo Mely y Lucita daron en la orilla, viendo el estruendo de cuerpos, de gritos y de espuma.
– A mí es que me da como un poco de grima el cieno éste en los pies – dijo Mely -; me parece que va a haber algún bicho escondido.
Vagaba el humo por los campamentos. Se deshacía hacia las copas de los árboles, con un olor de guisos y de arbustos quemados. Hervía densamente una paella en el corro vecino y la mujer de negro se apartaba de las llamas y el humo que querían subirle a la cara. La veía Daniel afanarse, recogerse las puntas del pelo chamuscado. Le enseñaba las corvas, muy blancas bajo la tela negra igual que la sartén, cada vez que volvía a doblarse para hundir la cuchara en el espeso burbujeo. Llegó la niña, chorreando, con su traje de baño celeste. Le pasaba a la madre por el cuello aquel brazo delgado y brillante de agua y la besó el carrillo afogonado. «¡Ay, quita, hija mía; que me mojas…!» Y saltaron sus piernas desnudas por cerca del fuego. Recogió la correa del perro y escapaba hacia el agua. Los ojos de la madre la siguieron, sorteando los troncos, hasta que el flaco cuerpecillo se encendía, dorado, bajo el sol.
Allí, en la luz tostada y cegadora que quemaba los ojos, multitud de cabezas y de torsos en el agua rojiza, y miembros instantáneos que batían la corriente. Hervía toda una dislocada agitación de cuerpos a lo largo del río, con la estridencia de las voces y el eco, más arriba, de los gritos agigantados y metálicos bajo las bóvedas del puente. Un sol blanco y altísimo refulgía en la cima, como un espejito oscilante. Pero abajo la luz era roja y densa y ofuscada. Aplastaba la tierra como un pie gigantesco, espachurrando contra el suelo relieves y figuras. Ya Daniel se había puesto bocabajo y escondía la cara. Luego un estruendo nuevo, un rumor imprevisto y asordante, llegaba a sus oídos. Levantó de repente su cuerpo entumecido, y en la luz que cegaba sus ojos entrevio a las personas del río agitando los brazos. Saludaban al tren. Retumbaba en lo alto del puente, por encima de todo, con un largo fragor redoblante, con un innumerable ajetreado tableteo, que cubrió toda voz.
Y pasaba de largo, dejándose atrás los adioses no oídos, los brazos levantados a los fugaces, incógnitos perfiles de sus cien ventanillas. El puente se quedó como temblando, tras el vagón de cola, recorrido por un escalofrío. Un silencio aturdido se poblaba de nuevo con las voces de antes. Veía Daniel a una mujer, en la orilla, las faldas remangadas por mitad de los muslos, enjabonando a un niño desnudo. Se iba desbaratando lentamente el ancho brazo de humo que el tren había dejado sobre el río.
Читать дальше