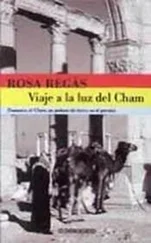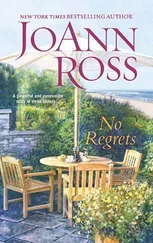"Y ¿por qué se fue?" "El médico es el que se fue, a Madrid. ¡Oh, si supiera la cantidad de veces que me ha llamado para rogarme que me fuera con él! Pero no puedo, compréndalo. Tengo una familia. ¡Ah!", añadía para sí, "si yo no tuviera familia, qué carrera profesional habría podido seguir, pero me casé tan joven que apenas he tenido tiempo de nada." "Y ¿el aparato?", insistí yo.
"Lo vi en un catálogo para médicos, y lo compré." "Pero usted es imparable, Adelita. Lo compra todo." Adelita sonrió: "Me gusta tener cosas que me ayudan a ser mejor. A pesar de mis limitaciones procuro prosperar, ir hacia adelante." Desde que estaba en la casa había comprado por catálogo una máquina de coser…
"No, la máquina de coser aún la estoy pagando, la compré a plazos a unos amigos que son vendedores de una empresa muy buena. Es una empresa que tiene muchos años de experiencia porque fue fundada en 1230." "¿Cómo dice?" "Digo que es una marca muy antigua, es una de las primeras que se conocen, de hace muchos años." "Será de 1930." "Eso, de 1930, eso es. Se llama Máquinas de Coser La Puntual, y la máquina la he comprado en muy buenas condiciones, me han hecho muchos plazos. Claro que he tenido que firmar unas letras pero pago tan poco dinero cada mes que apenas me entero. Yo soy muy buena con la máquina, me encantan todas estas cosas." Y bajó entonces de nuevo los ojos para acabar de enrollar el fonendoscopio.
"Un mayordomo…" "¿Qué es un mayordomo?" Y corría Adelita a su casa a buscar el aparato.
"¿Ha visto lo bien que va?", decía con el extraño artefacto en las manos, intentando impresionarme a mí que ni entendía en aparatos electrodomésticos ni me interesaban en absoluto. "Hace todo el trabajo de la casa, plancha, limpia las alfombras, los cristales, las paredes, saca brillo a los metales…" "No puede ser tan perfecto, Adelita, se sabría", le dije yo, que nunca antes había oído hablar de semejantes mayordomos.
"Un teclado electrónico…" "¡Ah!, yo soy muy aficionada a la música, lástima que no tengo tiempo porque se me da muy bien inventar canciones, tengo mucho oído y quién sabe lo lejos que habría podido llegar de no ser…" Desvió la vista un instante hacia el infinito, en un punto concreto difícil de localizar, como si estuviera ausente, imaginando tal vez lo que el mundo se había perdido.
Pero volvió en seguida a la tierra: "Me lo decía la profesora en la escuela." "Pero ¿no dice que se casó a los doce años? ¿Cuándo fue a la escuela?" Adelita no se inmutaba: "Pues antes, antes de casarme." "Un vídeo, una máquina de fotos, un aparato de diapositivas…" "Me gusta ir por los campos y cuando veo un paisaje, o una puesta de sol, ¡chas! saco una foto. Tengo una cantidad de diapositivas…
Miles, miles…" "Caramba", me admiraba yo, incapaz de asimilar de golpe la cantidad de aficiones que demostraba de pronto Adelita. "Es usted un primor", decía por decir algo.
Lo que sí me había llamado la atención, en cambio, era la cantidad de vestidos y de conjuntos de falda o de pantalón que tenía.
Cuando iba al pueblo, fuera a comprar o a visitar a alguien, siempre llevaba un traje distinto. Incluso una vez la vi paseando por el jardín desde la ventana de mi cuarto con una larga falda que arrastraba la cola por la hierba. Iba y volvía por los pasillos entre romeros y lavandas, despacio, midiendo sus pasos para no caerse, porque se había puesto también unos zapatos de tacón muy alto. Y recordé, además, que en verano se iba al pueblo con el traje de baño sin espalda, rota la cintura por unas bermudas que distorsionaban de tal modo su aspecto que yo me preguntaba cómo podía ser que ella misma no se diera cuenta.
"¿De dónde los saca usted?", le había preguntado entonces.
"Me los regalan. Conozco a mucha gente, y gente de mucho dinero.
Saben que me gustan los vestidos y me los regalan." A raíz de esta declaración recordé también que en los primeros días de su llegada a la casa le había comprado unas batas en el mercado pero le venían tan largas como un traje de noche, así que sugerí que se las acortaran en la misma tienda.
"¡Qué va!", había dicho ella, "si puedo hacerlo sola." Se las llevó a casa, y yo nunca las volví a ver. Aparecía siempre muy bien arreglada, pero con otras batas. Pensé entonces que no las recordaba bien, quizá, o que las había cambiado en la tienda.
"Además", seguía su imparable discurso, "a mí me gusta mucho coser, la mayoría de los vestidos que usted me ve los he hecho yo. Y no sólo me hago los míos. No habré hecho yo vestidos y trajes y pantalones a todo el mundo. A todas mis cuñadas les hice el vestido de novia. Me gusta mucho la costura.
En casa de una señora donde estuve de ama de llaves, como estaba la señora sola yo tenía bastante tiempo libre y me dediqué a coser. No sabe la cantidad de vestidos que le hice. Luego cuando ella se fue a vivir con su hija, siempre venía a mi casa para que yo le hiciera incluso los trajes de chaqueta, las blusas, todo, todo…" "Caramba, caramba", respondía yo, agotada.
Pero Adelita seguía cumpliendo con sus obligaciones a la perfección y llenándome de atenciones y delicadezas. Un año, el día de mi aniversario, al salir del baño por la mañana me encontré en la mesita de noche, junto al primer té del día, una tarjeta de dimensiones reducidas, en la que por una parte había la reproducción de unas flores deleznables, y por el otro, una cuarteta escrita en diagonal en la que se rogaba a los ángeles del cielo que bajaran a la tierra a desearme felicidades y se invocaba, además, el poder de los santos para que me concedieran una vida en la que se colmaran mis deseos todos.
Adelita me felicitaba sumándose a la levedad de los ángeles y a la potestad de los santos, y con el respeto de su fiel servidora y amiga, firmaba con una rúbrica que saliendo de la última letra daba vueltas sobre sí misma antes de rodear todas las demás en un gran arco y acabar con precisión en el primer punto de la inicial de su nombre.
"Muchas gracias, Adelita.
¡Qué detalle! No sabía que fuera usted poeta." "No sabe usted la cantidad de poesías y textos que tengo escritos. A veces me pregunto qué harán mis hijos con tantos papeles el día que yo muera." Pero yo me fui habituando a sus discursos y la dejaba hablar, consciente de que ese exagerado concepto que parecía tener de sí misma y que con tanta insistencia me quería transmitir formaba parte de su carácter. Y aunque los hechos no coincidieran con los de su vida, admitía que éste era el económico precio que tenía que pagar para estar tan bien atendida.
Unas semanas antes de Navidad, Gerardo y yo decidimos pasar el largo puente de diciembre en la casa del molino, lo que hacíamos con cierta frecuencia. A Gerardo la zona le gustaba porque podía dar largas caminatas que a veces duraban varias horas atravesando valles y subiendo por montes cubiertos de bosque. Llegaba a casa cansado pero feliz, se daba una larga ducha y preparaba unas copas que bebíamos en el porche de la entrada si el tiempo era bueno o junto al fuego de la chimenea en los días ventosos de lluvia y frío. A mí me gustaba también tenerlo cerca, era un buen compañero y la vida con él era cómoda y plácida, y nunca se quejaba si yo andaba por la casa trajinando o si me encerraba en el estudio para acabar algún trabajo pendiente.
"¿No adivinarías lo que me ha dicho hoy Adelita?", me preguntó una noche, haciendo tintinear el hielo de su vaso cuando me reuní con él en el salón poco rato antes de cenar.
"¿Qué te ha dicho?" "¿Se da cuenta, señor?, la señora se me ha adelantado." "¿Se le ha adelantado la señora? ¿Qué quiere decir, Adelita?" "Que la señora ha terminado su libro, y yo, la verdad, todavía tengo mi novela muy atrasada." "Ah, ¿pero usted también escribe, Adelita?" "¡Claro! Claro que escribo, lo que ocurre es que yo no tengo tanto tiempo como ella, ya sabe, esta casa, la mía, el jardín que de una forma u otra lo tengo que llevar yo porque estos jardineros marroquíes por muy buena voluntad que tengan", y hacía una mueca de suficiencia, "confunden la arena con la tierra.
Читать дальше