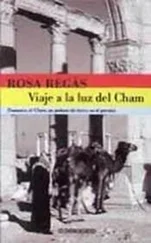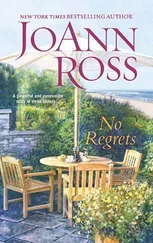Sonó el teléfono y se fue a toda prisa. Hablé todavía con Jalib unos minutos sobre el coche verde que había traído el sobre, y cuando se fue, entró Adelita, sofocada.
"¿Es para mí?", pregunté.
"Era para mí, señora, era mi hermano." "¿Le ha ocurrido algo grave?" "No, nada grave. Nada."
Aquella misma tarde, cuando hablé por teléfono con Gerardo, le pedí que me ayudara a encontrar a un abogado que quisiera hacerse cargo de mi caso.
"Por cierto, ¿todo anda bien por ahí?", interrumpió en un momento la conversación. "¿Qué tal está tu protegida?" Me impacienté: "¿Cómo quieres que ande? Todo anda bien, y aunque fuera mal, ¿cómo podría saberlo? Todo tiene un perfecto aire de normalidad." Y, sin embargo, me había inquietado la zozobra de Adelita cuando había vuelto de la llamada del teléfono, o más aún, cuando a la hora de comer había vuelto a sonar, lo había cogido yo, había oído una voz de hombre preguntando por Dorotea y ella, desde el teléfono supletorio de su casa, había descolgado y lo había oído. Lo sabía porque a los pocos minutos se había presentado de nuevo, sofocada y casi llorosa, denunciando una conspiración que nos amenazaba y nos tenía en vilo con tanta Dorotea.
"No paran, todo el día con que si está Dorotea, que si ha llegado Dorotea. Yo estoy muy asustada porque esto quiere decir que alguien nos quiere mal. O ¿no podría ser también que llamaran, y si no contesta nadie, saben que tienen el camino libre para venir a robar?" "Adelita, no sea exagerada.
Será que han cambiado el número de teléfono y la gente no lo sabe aún." "¿Que les han cambiado de teléfono? Pero si por lo menos desde la muerte de su padre, que en paz descanse, nos están llamando." "Cálmese, Adelita, no es para tanto." Y no parecía que fuera para tanto, una llamada insistente preguntando por Dorotea no tenía por qué querer decir otra cosa que lo que yo había supuesto. Pero ella estuvo durante más de un cuarto de hora quejándose y hablando de Dorotea, de los hombres, los hombres, dijo en más de una ocasión que no paraban de llamar preguntando por ella. Tampoco de esto le hablé a Gerardo. No sé por qué.
"Quiero decir, si te ha desaparecido alguna otra cosa", seguía él.
"No, creo que no, por lo menos no me he dado cuenta. Además, la caja está cerrada." Tampoco le hablé del hombre del sombrero, que había vuelto a ver aquella misma mañana un par de veces acarreando cajas hacia un punto tras la casa que yo no podía ver. Nunca le había hablado de él.
Gerardo se había ocupado de llamar a su abogado en Barcelona que, según él mismo reconocía, no había entendido la actuación del señor Montgui9. De todos modos, la justificó diciendo que tal vez no había tenido el éxito que esperaba en Toldrá y se había ido a Palam9s o quizá había reconvertido su despacho en una empresa de construcción que debía de parecerle más provechosa. Tal vez era la empresa de algún familiar. En realidad no tenía importancia, había dicho. Y le había dado el nombre y la dirección de un abogado de Gerona que no conocía personalmente porque él no se dedicaba a lo penal, pero del que tenía muy buenas referencias.
Anotando el teléfono y la dirección estaba aún, cuando Adelita apareció con la chaqueta y el bolso, diciéndome por señas algo que no entendía. Colgué.
"¿Qué me dice, Adelita?" "Que me voy al pueblo, a por recetas." "Al pueblo a por recetas, y eso, ¿qué quiere decir?" "Que el médico, para que no lo molesten tanto, ha fijado un día para dar recetas." "¿Para dar recetas? ¿Qué es eso de dar recetas?" "Pues que vas allí y le pides que te recete lo que necesitas.
Por ejemplo, si quieres pastillas para el estómago, o para el riñón, o inyecciones de lo que sea…, vitaminas, hierro, incluso aspirinas y gasas y eso. Y con la receta vas luego a la farmacia y las pasas por el seguro." "No me lo puedo creer. ¿Le da una receta de cualquier cosa que le pida?" "Cualquiera, y no sólo yo, todo el mundo. Es un médico muy bueno y muy organizado. Dígame si no es un acierto elegir un día, un solo día para las recetas. Antes era un desbarajuste, todo el mundo hacía cola, se mezclaban los que querían medicinas con los que iban a visitarse. Ahora, en cambio, en un día lo arregla todo. Cuando yo trabajaba…" "Pero eso es ilegal, Adelita." "¡Qué va! Qué va a ser ilegal.
Si es la Seguridad Social la que lo paga, no la farmacia. No se estafa a nadie, de verdad, señora, créame. No habré sacado yo medicamentos así para su padre, que en paz descanse, tranquilizantes, pastillas para dormir, de todo, ya le digo, de todo." "Y usted ¿qué medicinas necesita?" "Bueno, yo le pido para toda la familia. Nos turnamos, ¿sabe? Hoy me toca a mí, que voy con las recetas de los demás, la semana que viene a mi cuñada, y la otra a mi sobrino." Adelita se fue a por sus recetas y aquella noche volvió muy tarde. Tanto que, cuando llegó, yo ya me había preparado la cena y estaba mirando la televisión. Venía, como tantas veces, completamente sofocada.
"Perdone, señora", suspiraba, "disculpe lo tarde que es. Es que he aprovechado que iba al médico para hacerme una diálisis." "Por Dios, Adelita, ¿sabe lo que es una diálisis?" Se me habían olvidado sus fantasías. Desde el asunto del robo se había vuelto mucho más callada y comedida. Pero aun así saltó, indignada: "Claro que lo sé, tengo la sangre infectada y de vez en cuando…" "Pero ¿sabe lo que está diciendo? Tendría que estar muy grave para que le hicieran una diálisis, y además no podría tenerse en pie, o estar así como si nada le hubiera ocurrido. Vamos a dejarlo, Adelita." Y la dejé que se fuera con su cesto cargado de medicinas y la sangre recién cambiada.
Tenía el aire ofendido "por mi falta de confianza", dijo, pero añadió en un tono muy preparado, humilde y despechado a la vez: "Buenas noches, señora." Aquella misma noche, cuando ya me había ido a la habitación, sonó tres veces el teléfono y cada vez era una voz de hombre que preguntaba por Dorotea. Tenía el aparato junto a la cama, así que contestaba yo, pero Adelita desde el supletorio de su casa levantaba también el auricular, lo que nunca habría hecho antes si yo estaba en la casa.
Cuando la llamada era para ella, yo no tenía más que tocar el timbre dos veces, como habíamos acordado hacía años, y ella descolgaba el teléfono y hablaba. Pero aquella noche ella descolgaba sin esperar, aunque un poco más tarde que yo, y escuchaba cómo yo decía que allí no había ninguna Dorotea, que debía de haber un error porque nos estaban llamando continuamente. Pero la tercera vez no me dio tiempo a responder, fue ella la que a gritos debió de asustar al hombre que apenas había tenido tiempo de preguntar por Dorotea, conminándolo a que no llamara más, que dejara de molestar, que esta tortura no se podía soportar por más tiempo y que ella tenía los nervios destrozados.
Oí colgar el teléfono del hombre mientras ella, desde el suyo, seguía aullando.
Qué difícil resultó todo lo que me propuse durante aquellos pocos días de vacaciones. El abogado que me había recomendado Gerardo, en Gerona, tampoco me sirvió de mucho. Después de escucharme en silencio, miró los papeles que yo llevaba conmigo, me preguntó si quería tomar un café que no acepté, y llamó a la secretaria para decirle que no le pasara llamadas de ningún tipo. Y cuando hubo colgado, se desabrochó la americana como para quedarse más cómodo, se echó el pelo hacia atrás, me miró fijamente y dijo: "No me interesa este caso." El sol entraba por las rendijas de las persianas. El balcón estaba entornado y las voces del mercadillo de la calle llenaron de pronto la habitación, como si quisieran distraer mi sorpresa y sustituir mi respuesta. El abogado Rius, un hombre mayor y gordo que llevaba un traje marrón demasiado apretado para sus carnes y que fumaba un puro que echaba un olor pestilente, sudaba un poco, muy poco, lo suficiente para que la cara se le pusiera brillante. "Si estuviera en la televisión -pensé-, le pondrían polvo transparente para los brillos." Tenía los ojos fijos en los míos y yo, tal vez alejada del ambiente por la luz tamizada y de rayas que caía sobre la mesa o por el ruido de la calle, o tal vez aturdida por el alcance que no quería ver en sus palabras, le sostenía la mirada sin la menor intención de desafío, simplemente porque no tenía la mente en lo que veían mis ojos. Y, sin embargo, podría haber dicho que tenía las pupilas pequeñas, por la luz quizá, y que el aro que las rodeaba era del color de las castañas. La piel de la cara, de pronto, había adquirido tanto detalle como si me hubieran puesto delante una lente de aumento. Venillas, surcos, puntos negros. Toda una orografía grasienta que en la frente se detenía en las cejas, largas y levantadas como finos alambres, y perdían densidad hacia el nacimiento del pelo.
Читать дальше