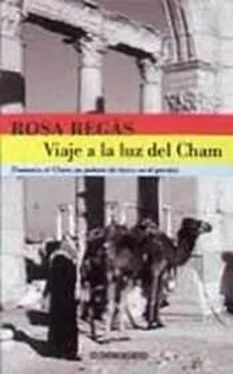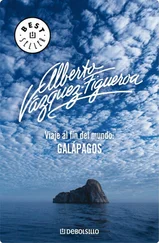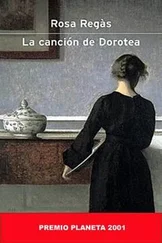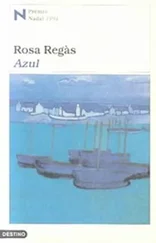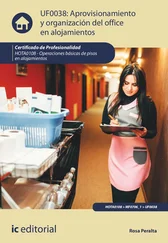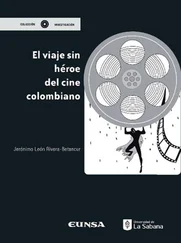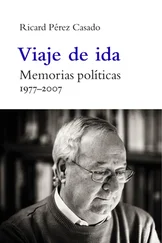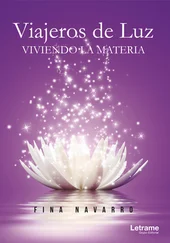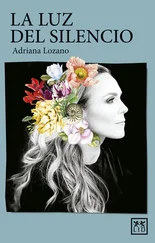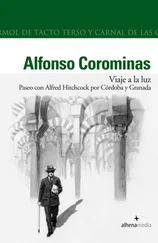A Teresa se le despertó de pronto ese sentimiento vago de querer demostrar cuánto sabemos sobre un asunto determinado con la intención no tanto de informar, como de mostrar lo poco que saben los demás. Y continuó:
– El Orontes, que en árabe se llama Nahr al Assi y significa río rebelde, nace en las montañas del Líbano cerca de Baalbeek, y desciende hasta entrar en Siria donde le detiene al sur de Homs una presa construida en el segundo milenio a.C. Hoy día, convenientemente modernizada, se llama lago Qatina. El Orontes sigue en dirección norte, atraviesa Homs y más tarde Hamma, y allí se diversifica en mil corrientes que antaño dieron lugar a una zona pantanosa, cuya desecación y canalización iniciaron los griegos, siguieron los árabes y hoy han terminado los holandeses y los rusos con un crédito del Banco Mundial. Es ahora una de las zonas más fértiles de Siria donde se cultiva el trigo, la cebada, la remolacha azucarera, el garbanzo, el girasol, el comino y toda clase de árboles frutales. En su último tramo, el río llega a la parte turca que los sirios no reconocen, pasa por Antioquía y desemboca en el Mediterráneo.
– ¿No querías información?
– preguntó Adnán volviéndose hacia mí-, pues ahí la tienes -y añadió-: Ahora entraremos en el valle del Orontes.
– También el valle es muy largo -interrumpió Teresa- de hecho es una región que se extiende de norte a sur en una superficie de cuarenta kilómetros cuadrados. No podremos visitarlo de arriba abajo, ya lo sabes. Hemos de estar en Salamiye a las ocho de la tarde y ya son cerca de las dos, así que vosotros veréis.
– Podríamos ir a Afamia, ¿quieres? -dijo en tono conciliador Adnán, pero no pudo resistir la tentación de disparar un dardo a su mujer-: Afamia no es tan larga.
Teresa no se arredró:
– Ni tan larga ni tan ancha.
Las ruinas de la antigua ciudad de Afamia -y se le puso la voz un poco nasal- se encuentran a unos cincuenta kilómetros hacia el norte, una cordillera en la extremidad más oriental del valle.
– ¿Todo esto lo has aprendido de memoria en la guía antes de salir? Ahora comprendo por qué hemos tenido que esperarte -dijo Adnán sólo por molestar, estoy segura, porque él sabía de sobra cómo conocía su mujer este valle, Afamia y el país entero, y tanto ella como él sólo estaban aquí por deferencia hacia mí. Y sin embargo…
– ¿Esperarme a mí? Fuiste tú el que perdiste…
Me eché hacia atrás para no verme obligada a descifrar los misterios de la convivencia, volví la cabeza hacia la ventanilla y dejé que el viento se llevara sus palabras. Habíamos salido de la ciudad y corríamos por una carretera muy estrecha y concurrida que en dirección norte corría paralela al río y bordeaba el ancho valle en su parte oriental. La fertilidad de las tierras bajo el sol hería los ojos, los chopos despeinados por el viento se levantaban en larguísimas barreras junto a los canales escondidos bajo los lirios y los junquillos. Tras ellos, grandes extensiones de campos amarillos del sol de junio habían quedado desiertos por la fiesta y el trigo, en buena parte segado ya, yacía amontonado sobre los rastrojos. Más allá extensiones de girasoles levantaban como un ejército sus tallos duros y ufanos y sus corolas abiertas porque éste había sido un año de lluvias. En las aldeas algunas casas tenían pintada la ‘kaaba’ como señal de bienvenida a los que habían ido a La Meca y habían de volver esta semana. La carretera y los caminos estaban llenos de coches, de carros, de motos, camiones y camionetas y del trotecillo de las mulas: las familias iban a visitarse y se obsequiaban unos a otros con bebidas a la sombra de las higueras, junto a la ropa tendida y las pieles de cordero que seguían ondeando al sol y secándose en las azoteas. Al campo no habían llegado los fundamentalistas: las mujeres no iban veladas sino muy pintadas, todas vestidas con trajes largos de satén o damasco de colores vivos y tocados en la cabeza, y los hombres llevaban chilabas impolutas con la chaqueta encima y se cubrían con grandes turbantes de colores, o con el pañuelo a cuadros, el ‘kufie’.
En Damasco no había visto una sola moto. Al parecer estaban prohibidas debido a que alguien consideró que eran peligrosas. Aquí en cambio las había de todas las épocas y de todos los modelos. Nos seguían las motos adornadas como caballos enjaezados y las madres montadas en ellas nos mostraban orgullosas a los bebés que llevaban en brazos. Algunas motos llevaban familias enteras, padre, madre y cuatro hijos. Vi a un tipo conduciendo con una sola mano porque en la otra llevaba una niña en brazos.
Los que montaban las más grandes, las carenadas, zigzagueaban apabullando al tráfico con la cara envuelta en lienzos como los tuaregs del desierto, o los antiguos beduinos cabalgando en sus camellos.
Afamia.
Se dice que en los tiempos antiguos el faraón Tutmosis II venía a este valle y a estas tierras a cazar elefantes y que fue aquí donde mil años más tarde Aníbal enseñó a los sirios a utilizarlos con fines bélicos. Fue también aquí, en el extremo este del valle y sobre una pequeña cordillera, donde Seleucos I, lugarteniente de Alejandro Magno, fundó hacia el año 300 a.C. la ciudad de Afamia, que en la época romana llegó a tener más de 120.000 habitantes. Entre sus grandes glorias que conocen todos los vecinos figura la visita de Marco Antonio y Cleopatra a su vuelta de una campaña contra los armenios en el Éufrates. No quedan sino ruinas de aquella ciudad que incluso ha perdido su nombre glorioso. Hoy día Afamia se llama Qalat al Mudiq.
Las ruinas son en su mayor parte de la época griega y romana porque, poco antes de la invasión árabe, en el 636, la ciudad fue arrasada por los persas. En un monte cercano se mantienen aún en pie las fortificaciones de la época de los cruzados que dominan todo el valle, el río y los canales que desecaron los holandeses, los altos montes tras los cuales se extiende el llano y más allá el mar, y al frente sobre la cumbre de la montaña, los dos kilómetros de la columnata de Afamia del siglo II se destacan en la línea del horizonte como un desfile de hormigas.
Poco recuerdo de este primer viaje a Afamia. Adnán y Teresa, con una prisa de ningún modo justificada, me hicieron entrar en primer lugar en el edificio del museo, un antiguo y monumental ‘jan’, la posada árabe para hombres y animales, y casi a paso de marcha recorrer sus cuatro naves abovedadas.
Apenas tuve tiempo de sorprenderme por el aspecto escorado y asimétrico de la arquería, ni por las losas bizantinas del patio donde crecían las flores amarillas de la manzanilla olorosa. Ni menos enterarme de la historia del acueducto y de la princesa de Afamia que un guía estaba contando a una pareja de búlgaros.
– ¿Cómo sabes que son búlgaros?
– me preguntó Teresa.
– Son búlgaros que trabajan en una presa nueva del Éufrates, he oído que se lo contaban al guía -replicó Adnán-. Pero no nos entretengamos, vamos a llegar tarde.
– Sí, vamos a llegar tarde -repetía ella.
– Pero, ¿a dónde hemos de ir?
– preguntaba yo-. Dejadme que oiga la historia de la princesa de Afamia.
– No es más que un cuento -dijo Adnán-, el cuento de siempre. El cuento de la princesa que ofreció su mano a quien llevara agua a su palacio y a su ciudad.
– Y ¿quién se la llevó?
– El príncipe de Salamiye hizo construir el acueducto, llegó el agua a palacio y se casó con la princesa.
– En aquel momento, y más tarde también, para ser príncipe bastaba con tener varias docenas de ovejas -añadió Teresa que no tenía el día romántico.
Nos habíamos metido en el coche y estábamos subiendo la cuesta hacia las ruinas. Fue un paseo rápido por la columnata donde vuelan los vencejos y anidan las águilas bajo los capiteles, plagado el suelo de tiernas amapolas rojas y piedras milenarias que fueron una vez el templo de Baco. Tuve un instante para abandonarme a esa sensación de plenitud que provocan los grandes espacios abiertos, las cordilleras y el eco de los cantos en los valles profundos, cuando son escenario y continente de unas ruinas que mantienen incólume la armonía a través de los siglos y la destrucción.
Читать дальше