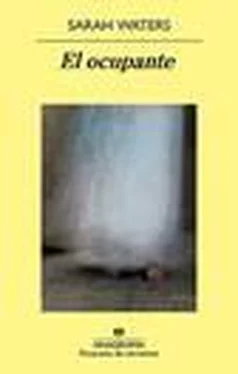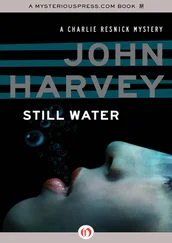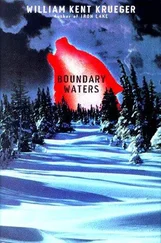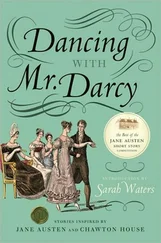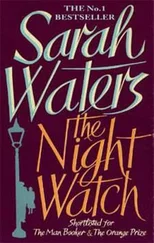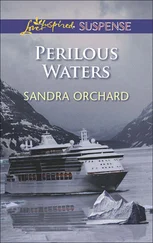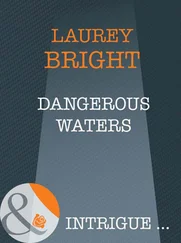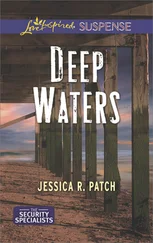Supongo que, tras haberle sido denegado repetidamente un auditorio en Hundreds, estaba inocentemente decidida a sacar el mayor partido del que ahora tenía delante. Hubo nuevos murmullos entre el público, pero Betty alzó la voz y adoptó un tono tozudo. Miré alrededor de la sala y vi que varias personas sonreían francamente; la mayoría, sin embargo, miraba a Betty con una incredulidad fascinada. Los tíos de Caroline parecían indignados. Los periodistas, naturalmente, se afanaban en tomar nota de todo.
Graham inclinó la cabeza hacia mí para decirme:
– ¿Sabías todo esto?
No respondí. La pequeña historia grotesca había llegado a su fin y Riddell exigió orden en la sala.
– Bueno -le dijo a Betty cuando el público guardó silencio-. Nos acaba de contar una historia extraordinaria. Como no soy un experto en la caza de fantasmas y esas cosas, no me siento muy cualificado para comentarlo.
Betty se sonrojó.
– Es cierto, señor. ¡No estoy mintiendo!
– Sí, muy bien. Permítame sólo preguntarle una cosa: ¿también la señorita Ayres creía en el «fantasma» de Hundreds? ¿Creía que había hecho todas esas cosas abominables que usted ha mencionado?
– Oh, sí, señor. Lo creía más que nadie.
Riddell adoptó un semblante grave.
– Gracias. Le estamos muy agradecidos. Creo que ha aclarado mucho el estado de ánimo de la señorita Ayres.
La despidió con un gesto. Ella vaciló, confusa por las palabras y el gesto del coroner. Él la despidió más explícitamente y ella volvió a reunirse con su padre.
Y llegó mi turno. Riddell me llamó al estrado y yo me levanté y ocupé la silla casi con un sentimiento de temor, como si aquello fuera una especie de juicio criminal y yo el acusado. El oficial me tomó juramento y al pronunciarlo tuve que aclararme la garganta y repetirlo. Pedí un vaso de agua y Riddell aguardó pacientemente a que lo bebiera.
Entonces empezó el interrogatorio. Lo inició recordando brevemente a la audiencia los testimonios que habíamos escuchado hasta entonces.
Nuestra tarea, dijo, era determinar las circunstancias que rodearon la fatal caída de la señorita Aytes y, tal como él lo veía, aún quedaban varias posibilidades. Un acto delictivo no figuraba entre ellas; ninguna de las pruebas apuntaba en este sentido. Asimismo parecía improbable, de acuerdo con el informe del doctor Graham, que la señorita Ayres estuviese físicamente enferma, si bien era perfectamente posible que, por la razón que fuese, ella creyera que lo estaba, y esta creencia podría haberla trastornado o debilitado hasta el extremo de causar su caída. O, si teníamos en cuenta lo que la sirvienta de la familia había visto o imaginado que había visto, cabía llegar a la conclusión de que la había sobresaltado algo, algo que vio o que creyó que veía, y a consecuencia de lo cual había perdido el equilibrio. Sin embargo, militaban contra estas teorías la altura y la solidez evidente de la barandilla de Hundreds.
Pero había otras dos posibilidades. Ambas eran formas de suicidio. La señorita Ayres podría haberse precipitado desde el rellano con intención de quitarse la vida mediante un acto premeditado, planeado con plena lucidez; en otras palabras, un felo de se. O bien podría haber saltado voluntariamente, pero en respuesta a alguna alucinación.
Repasó sus notas y después se dirigió a mí. Dijo que sabía que yo era el médico de la familia. La señorita Ayres y yo habíamos sido…, lamentaba mencionar este punto, pero tenía entendido que la señorita Ayres y yo recientemente nos habíamos prometido en matrimonio. Dijo que intentaría que sus preguntas fueran lo más delicadas posible, pero que deseaba aclarar todo lo que pudiera sobre el estado emocional de la señorita Ayres la noche de su muerte; y confiaba en que yo le ayudase.
Carraspeé otra vez y dije que haría lo posible.
Me preguntó cuándo había visto por última vez a Caroline. Respondí que la tarde del 16 de mayo, cuando visité el Hall con la señora Graham, la mujer de mi socio.
Me interrogó sobre el estado de ánimo de Caroline aquella tarde. Ella y yo acabábamos de romper nuestro compromiso, ¿no era así?
– Sí -dije.
¿Había sido una decisión mutua?
– Me perdonará que se lo pregunte, espero -añadió, quizá a la vista de mi expresión-. Lo que trato de elucidar para el jurado es si la separación pudo haber dejado muy afligida a la señorita Ayres.
Lancé una mirada a los jurados y pensé en cuánto habría detestado Caroline todo aquello; en cómo habría aborrecido vernos allí con nuestros trajes negros, picoteando los últimos días de su vida como cuervos en un trigal.
– No, no creo que la dejara muy afligida -dije-. Ella… cambió de idea, eso es todo.
– Cambió de idea, entiendo… Y creo que uno de los efectos de ese cambio fue que la señorita Ayres había decidido vender la casa familiar y abandonar el condado. ¿Qué le pareció esta decisión?
– Bueno, me sorprendió. Me pareció drástica.
– ¿Drástica?
– Poco realista. Caroline había hablado de emigrar a América o Canadá. Había dicho que posiblemente se llevaría a su hermano con ella.
– A su hermano, Roderick Ayres, que actualmente se encuentra internado en un institución pagada para enfermos mentales.
– Sí.
– Tengo entendido que es un caso grave. ¿Le preocupaba su enfermedad a la señorita Ayres?
– Naturalmente.
– ¿Estaba visiblemente preocupada?
Lo pensé.
– No, yo diría que no.
– ¿Le enseñó a usted billetes o reservas o algo de este tipo, relacionado con el viaje a América o Canadá?
– No.
– Pero ¿usted cree sinceramente que lo planeaba en serio?
– Bueno, por lo que yo sé, pensaba -hice una pausa-…, bueno, que Inglaterra no la quería. Que ahora ya no había aquí un lugar para ella.
Un par de espectadores terratenientes asintió gravemente al oír esto. El propio Riddell se quedó pensativo y guardó silencio un momento, añadiendo una nota en los papeles que tenía delante. Después se volvió hacia el jurado.
– Me interesan mucho esos planes de la señorita Ayres -les dijo-. No sé si debemos tomarlos muy en serio. Ya ven, por una parte hemos oído que estaba a punto de iniciar una nueva vida y estaba muy emocionada por ello. Por otra, puede que sus planes los hayan considerado, como el doctor Faraday y, lo confieso, yo mismo, poco «realistas». No hay pruebas que los respalden; de hecho, toda la evidencia indica que la señorita Ayres estaba más empeñada en terminar una vida que en comenzar una nueva. Poco antes había roto un compromiso de matrimonio; se había desembarazado del grueso de las posesiones familiares y se estaba ocupando de dejar bien ordenada la casa vacía. Todo esto podría inducirnos a pensar en un suicidio, cuidadosamente planeado y razonado.
Ahora se volvió hacia mí.
– Doctor Faraday, ¿alguna vez consideró que la señorita Aytes era de esas personas capaces de suicidarse?
Al cabo de unos segundos dije que, supuestamente, cualquier persona era capaz de suicidarse si se daban las condiciones propicias.
– ¿Alguna vez le habló del suicidio?
– No.
– Su madre, por supuesto, recientemente y de una forma muy trágica se había quitado la vida. Le afectaría este hecho, me figuro.
– Le había afectado -dije- de todas las maneras que cabía esperar. La dejó decaída.
– ¿Diría usted que le quitó las ganas de vivir?
– No, yo… No, no diría eso.
Riddell ladeó la cabeza.
– ¿Diría que alteró su equilibrio mental?
Titubeé.
– El equilibrio mental de una persona -empecé a decir por fin- es a veces difícil de calibrar.
Читать дальше