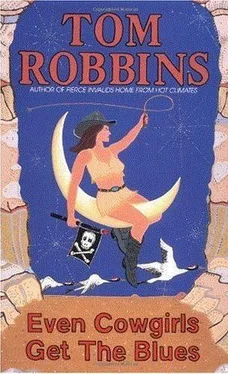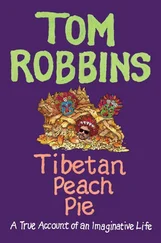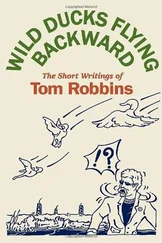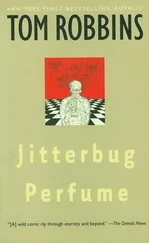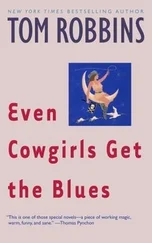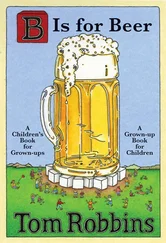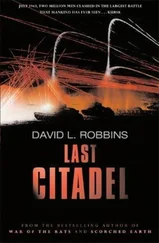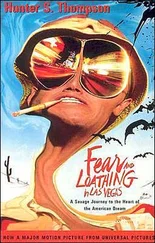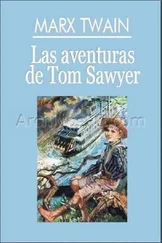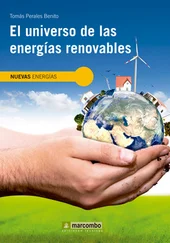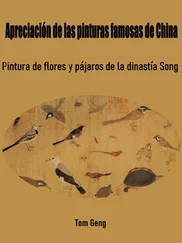– Aún no sabes que el Chink siente una extraña fascinación por la ciencia de lo peculiar, por las leyes que gobiernan las excepciones.
La oruga repitió su interrogante.
– Bueno -explicó- Sissy-, había tres categorías de japoneses norteamericanos en el país durante la guerra. Estaban los de los campos de detención, como el Lago Tule; luego, los que habían liberado para realizar trabajos serviles en zonas rurales remotas del interior, y luego los que servían en el ejército norteamericano. Cada miembro o cada categoría estaba cuidadadosamente vigilado y supervisado por el gobierno. El Chink se fugó del Lago Tule porque consideró que debería haber una excepción. Tras suficiente provocación, decidió hacer lo singular como opuesto a lo general, para encarnar la excepción en vez de la norma»
SE DIRIGIÓ A las colinas proverbiales. La Montañas Cascade quedan al oeste, tras unos treinta kilómetros o más de lechos volcánicos. La lava le resultaba muy familiar. Cada rasguño de sus zapatos le aproximaba más a su niñez. Durante toda la noche, trotó, caminó, descansó, trotó. Al ponerse el sol, le esperaba el monte Shasta, cono de helado de diamante, volcán de vacaciones, adornado (como las grullas chilladoras) con el poder del blanco. Alentándole. Una hora después de amanecer estaba a cubierto bajo los árboles.
Pensaba ir por la senda de la cresta, cruzar los Montes Cascade y seguir luego Sierra Nevada hasta México. En primavera quizá volviese como emigrante clandestino a Norteamérica para trabajar en la cosecha. No eran muchos los granjeros capaces de distinguir a un nipón de un hispano, no con sombrero de paja y el espinazo doblado hacia los nabos. Ay, México quedaba a mil seiscientos kilómetros de distancia, el mes era noviembre, ya había nieve en las cumbres, flop flap cantaban sus zapatos.
Por fortuna, el Chink sabía qué plantas comer y qué bayas, nueces y hongos asar en diminutas hogueras sin apenas humo: Cómo mejor remendarse los zapatos con cortezas. Su viaje siguió bien una semana o más. Luego, del misterioso lugar donde el tiempo habita, llegó cabalgando una poderosa y brusca tormenta. Durante un rato, jugó con él, soplando en sus oídos, aviejando su pelo normalmente negro, colgando copos habilidosamente en la punta de su nariz. Pero la tormenta iba en serio y pronto el Chink, pese a cobijarse bajo un saliente, comprendió que, en comparación, la pasión de aquella tormenta por tormentear convertía en cosa de risa su propio deseo de llegar a México. Nieve nieve
nieve nieve nieve. Lo último que una persona ve antes de morir se ve obligado a llevarlo consigo por todas las salas de equipaje de la muerte eterna. El Chink se esforzó por fijar sus ojos en una secoya o al menos en un matorral de gaylussacia, pero todo lo que sus congelados ojos veían era nieve. Y la nieve quería tenderse sobre él con el mismo ansia con que el varón quiere tenderse sobre la mujer.
La tormenta se ensañó con él. Perdió la conciencia esforzííndose por pensar en Dios, y pensando en cambio en una radiante mujer que cocinaba ñames.
Le salvaron, claro. Le salvaron los únicos que podían salvarle. Fue descubierto, arrastrado, acostado y descongelado por miembros de una cultura india de Norteamérica a la que, por varias razones, no puede identificarse más que con esta fantástica descripción: Pueblo Reloj.
Quizá no sea fácil aceptar el hecho de la existencia de este pueblo. Podrías leer todos los números del National Geographic desde el año 1 y no hallar paralelo exacto en las características particulares del Pueblo Reloj. Sin embargo, si lo piensas un rato (como hizo Sissy, como hizo el autor) resulta evidente que el proceso civilizador ha dejado bolsas de vacío que sólo podría haber llenado el Pueblo Reloj.
ERA LA HABITACIÓN en que el fugitivo recuperó el conocimiento, grande y caldeada. La tapizaban toscas mantas y pieles de animales. No podía determinar el Chink si era cueva, cabaña camuflada o habitáculo tipo tipi/hogan perfeccionado. Mostraba sumo cuidado en no revelar detalles que pudiesen ayudar a la localízación de sus salvadores. Sissy, además, no habría mencionado nunca el Pueblo Reloj al doctor Robbins de no haber recibido seguridades de que la conversación entre psiquiatra y paciente es sagrada y confidencial, inmune incluso a las solicitudes e imposiciones del gobierno.
El que el doctor Robblns acabase violando algún día esta promesa… bueno, dejemos esto por ahora.
Como ya hemos dicho, el Pueblo Reloj pertenece a una cultura india norteamericana. Ahora bien, desde el punto de vista étnico, no es una tribu. Es más bien una asociación de indios de varias comunidades. Llevan viviendo juntos desde 1906.
Al amanecer del 18 de abril de 1906, la ciudad de San Francisco despertó a un terrible estruendo de creciente intensidad. Durante sesenta y cinco segundos, la ciudad se estremeció como bola de gomosa carne en las mandíbulas de Teddy Roosevelt. Siguió un silencio casi tan terrible como el estruendo. El corazón de San Francisco yacía en ruinas. Los edificios se habían derrumbado sobre las calles abiertas; cuerpos retorcidos de seres humanos y caballos coloreaban los escombros; el gas silbaba como la Serpiente de Todas las Pesadillas por docenas de tuberías rotas. Durante los tres días siguientes, las llamas que no apagaron las lágrimas de los desvalidos y de los heridos, envolvieron cuatrocientas noventa manzanas.
La historia conoce la catástrofe como el Gran Terremoto de San Francisco, pero no es así como la conoce el Pueblo Reloj porque, bueno, el Pueblo Reloj no cree en los terremotos.
Entre las gentes que contemplaban la ardiente devastación desde los cerros circundantes había algunos indios norteamericanos. Eran sobre todo de tribus californianas, aunque había también otros de Nevada y Oregón, y representantes también de los escasos pero famosos siwash, eran en fin los primeros indios urbanizados. Pobres, generalmente desempeñaban trabajos serviles o mal considerados a lo largo de la Barbary Coast. (Hemos de subrayar, sin embargo, que ninguno había acudido a la ciudad por ansia de dinero, no necesitaban dinero en el lugar de donde venían, sino sólo por curiosidad.) Los habitantes blancos de San Francisco, acampados en las humeantes cimas de los cerros, contemplaban estupefactos las ruinas. Quizá también a los indios les abrumase el espectáculo, pero ellos parecían como siempre, tan inexcrutables como la otra cara de la moneda. Sin embargo, los indios iban a mostrar tambien gran conmoción. Fue cuando los incendios quedaron controlados al fin y los ciudadanos empezaron a moverse entre las cenizas aún calientes, cantando, alabando al Señor y gritándose unos a otros sus planes para reconstruir la metrópolis, cuando los indios se quedaron boquiabiertos de asombro. No podían creerlo, sencillamente. No podían comprender lo que veían. Sabían que el hombre blanco carecía de inteligencia, pero, ¿se había vuelto loco? ¿Acaso no podían leer los signos más impresionantes y claros? Aún los indios que habían empezado a confiar en el hombre blanco, se sintieron terriblemente desilusionados. ¿Reconstruir la ciudad? Movían la cabeza y murmuraban.
Durante varias semanas, permanecieron allí en el cerro, extraños unidos por la conmoción y el desengaño, así como por un enfoque cultural común de lo que había pasado allí abajo. Luego, a través de comunicaciones cuya naturaleza conocen mejor ellos, algunos de los indios dirigieron la emigración de un pequeño grupo de almas hacia las Sierras, donde en un período de trece lunas llenas crearon la base de una nueva cultura. (O, mejor sería decir, bajo su ímpetu, la vieja base de la Religión de la Vida alumbró inesperados y portentosos brotes.)
Читать дальше