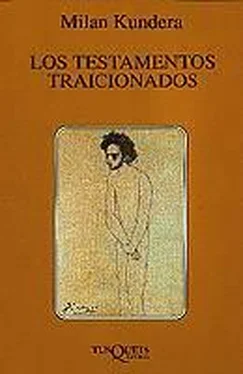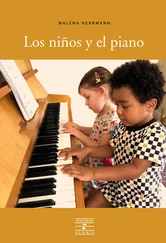Se dice con frecuencia: si Kafka quería realmente destruir lo que escribió, tendría que haberlo destruido él mismo. Pero ¿cómo? Sus cartas estaban en posesión de sus destinatarios. (El mismo no conservó ninguna de las cartas que había recibido.) Es cierto que hubiera podido quemar sus diarios. Pero eran diarios de trabajo (más carnets de notas que diarios), le eran útiles mientras escribía, y escribió hasta sus últimos días. Puede decirse lo mismo de sus prosas inacabadas. Irremediablemente inacabadas lo estaban tan sólo en caso de muerte; a lo largo de su vida, hubiera siempre podido volver a ellas. Incluso un cuento que le parece fallido no es inútil para un escritor, puede servirle como material para otro cuento. El escritor no tiene motivo alguno para destruir lo que ha escrito mientras no se esté muriendo. Pero, cuando se está muriendo, Kafka ya no está en su casa, está en el sanatorio y no puede destruir nada, sólo puede contar con la ayuda de su amigo. Y, al no tener muchos amigos, al no tener a fin de cuentas más que uno solo, cuenta con él.
También se dice: querer destruir la propia obra es un gesto patológico. En tal caso, la desobediencia a la voluntad del Kafka destructor se convierte en fidelidad al otro Kafka, el creador. Aquí, llegamos a la mayor mentira de la leyenda que rodea su testamento: Kafka no quería destruir su obra. Lo expresa en la segunda de estas cartas con total precisión: «De todo lo que he escrito son válidos ( gelten ) únicamente los libros: La condena , El fogonero , La metamorfosis , La colonia penitenciaria . Un médico rural y un cuento: “Un campeón del ayuno”. (Los pocos ejemplares de Contemplación pueden quedar, no quiero dar a nadie la molestia de destruirlos, pero no deben ser reimpresos.)». Así pues, no sólo Kafka no reniega de su obra, sino que hace de ella un balance intentando separar lo que debe quedar (lo que se puede reimprimir) de lo que no responde a sus exigencias; tristeza, severidad, pero, en su juicio, ni locura, ni ceguera de la desesperación: encuentra válidos todos sus libros impresos, con excepción del primero, Contemplación , al considerarlo probablemente inmaduro (sería difícil contradecirle). Su rechazo no se refiere automáticamente a todo lo que no estaba publicado, ya que sitúa también entre sus obras «válidas» el cuento «Un campeón del ayuno», que, en el momento en que escribe su carta, sólo existe en manuscrito. Más adelante, añadirá todavía tres cuentos más («Primer sufrimiento», «Una mujercita», «Josefina la cantante») para hacer un libro; corregirá las pruebas de imprenta de este libro en el sanatorio, en su lecho de muerte: prueba casi patética de que Kafka no tiene nada que ver con la leyenda del autor que quiere aniquilar su obra.
El deseo de destruir se refiere, pues, tan sólo a dos categorías de escritos, claramente delimitados:
en primer lugar, con particular insistencia: los escritos íntimos: cartas, diarios;
en segundo lugar: los cuentos y las novelas que no consiguió, según él, llevar a cabo.
Miro una ventana, enfrente. Hacia el anochecer se enciende una luz. Un hombre entra en la habitación. Con la cabeza baja va de un lado para otro; de vez en cuando se pasa la mano por el pelo. Luego, de repente, se da cuenta de que la luz está encendida y de que se le puede ver. Con un gesto brusco corre la cortina. Sin embargo, no estaba fabricando monedas falsas; no tenía nada que ocultar salvo a sí mismo, su manera de caminar por la habitación, su manera de vestir con descuido, su manera de acariciarse el pelo. Su bienestar está condicionado por su libertad de no ser visto.
El pudor es una de las nociones clave de los Tiempos Modernos, época individualista que, hoy, imperceptiblemente, se aleja de nosotros; pudor: reacción epidérmica para defender tu vida privada; para exigir una cortina en tu ventana; para insistir en que una carta dirigida a A no la lea B. Una de las condiciones elementales del paso a la edad adulta, uno de los primeros conflictos con los padres, es la reivindicación de un cajón para las propias cartas y cuadernos de notas, la reivindicación de un cajón con llave; se entra en la edad adulta mediante la rebelión del pudor.
Una vieja utopía revolucionaria, fascista o comunista: la vida sin secretos, donde vida pública y vida privada no sean más que una. El sueño surrealista de Bretón: la casa de cristal, casa sin cortinas en la que el hombre vive a la vista de todos. ¡Ah, la belleza de la transparencia! La única realización lograda de este sueño: una sociedad totalmente controlada por la policía.
Hablo de ello en La insoportable levedad del ser : Jan Prochazka, gran personalidad de la Primavera de Praga, se convirtió, después de la invasión rusa en 1968, en un hombre sometido a estrecha vigilancia. Frecuentaba por entonces a otro gran opositor, el profesor Václav Cemy, con el que le gustaba beber y hablar. Todas las conversaciones eran grabadas en secreto y sospecho que los dos amigos lo supieron y les dio igual. Pero un día, en 1970 o 1971, queriendo desacreditar a Prochazka, la policía di fundió estas conversaciones en forma de radionovela. Por parte de la policía era un acto atrevido y sin precedentes. Y, hecho sorprendente: estuvo a punto de lograrlo; de entrada, Prochazka quedó desacreditado: porque, en la intimidad, se dice cualquier cosa, se habla mal de los amigos, se dicen palabrotas, no se es serio, se cuentan chistes de mal gusto, se repite uno, se entretiene al inter locutor diciéndole enormidades que le choquen, se tie nen ideas heréticas que no se confiesan públicamente, etc. Por supuesto, todos actuamos como Prochazka, en la intimidad calumniamos a nuestros amigos, decimos palabrotas; actuar de modo distinto en privado y en público es la experiencia más evidente de cada uno, el fundamento sobre el que descansa la vida del individuo; curiosamente esa evidencia permanece como inconsciente, no confesada, incesantemente ocultada por los sueños líricos sobre la transparente casa de cristal, y es pocas veces en tendida como el valor de los valores que hay que defender. Tan sólo de manera progresiva (pero con un furor cada vez mayor) la gente se fue dando cuenta de que el verdadero escándalo no eran las palabras atrevidas de Prochazka, sino la violación de su vida; se dio cuenta (como tras un impacto) de que lo privado y lo público son por esencia dos mundos distintos y que el respeto de esta diferencia es la condición sine qua non para que un hombre pueda vivir como un hombre libre; que la cortina que separa esos dos mundos es intocable y que los que arrancan las cortinas son criminales. Y, como los arrancadores de cortinas estaban al servicio de un régimen odiado, fueron considerados unánimemente como criminales particularmente despreciables.
Cuando desde esa Checoslovaquia repleta de micrófonos llegué más tarde a Francia, vi en primera plana de una revista una gran foto de Jacques Brel ocultando el rostro, acorralado por fotógrafos delante del hospital donde seguía un tratamiento contra un cáncer avanzado. Y, de pronto, tuve la sensación de encontrar el mismo mal por el cual yo había huido de mi país; la radiodifusión de las conversaciones de Prochazka y la fotografía de un cantante moribundo que oculta su rostro me parecían pertenecer al mismo mundo; me dije que la divulgación de la intimidad del otro, en cuanto se convierte en costumbre y norma, nos hace entrar en una época en la que lo que está ante todo en juego es la supervivencia o la desaparición del individuo.
Casi no hay árboles en Islandia, y los que hay están todos en los cementerios; como si no hubiera muertos sin árboles, como si no hubiera árboles sin muertos. No los plantan al lado de la tumba, como en la idílica Europa central, sino en medio de ella, para que el visitante esté obligado a imaginar las raíces que, debajo, atraviesan el cuerpo. Paseo con Elvar D. por el cementerio de Reykjavik; se detiene ante una tumba donde el árbol es todavía muy pequeño; hace apenas un año, enterraron allí a un amigo; se pone a recordarlo en voz alta: su vida privada estaba marcada por un secreto, probablemente de tipo sexual. «Como los secretos provocan una irritada curiosidad, mi mujer, mis hijas, la gente a mi alrededor insistieron en que les hablara de ello. Hasta tal punto que la relación con mi mujer se estropeó desde entonces. No podía perdonarle su agresiva curiosidad, ella no me perdonó mi silencio, para ella prueba de la poca confianza que le tenía.» Luego, sonrió y: «No he traicionado nada», dijo, «porque no tenía nada que traicionar. Me prohibí conocer los secretos de mi amigo y no los conozco». Le escucho fascinado: desde mi infancia oigo decir que el amigo es aquel con el que uno comparte secretos y que, en nombre de la amistad, tiene incluso el derecho de insistir en conocerlos. Para mi islandés, la amistad es otra cosa: es ser guardián de la puerta tras la cual oculta el amigo su vida privada; es aquel que jamás abrirá esa puerta; aquel que no permitirá a nadie que la abra.
Читать дальше