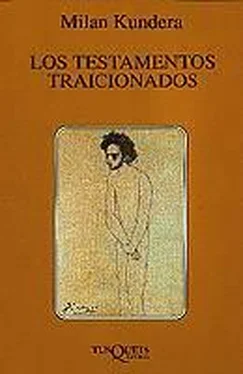Por casualidad, tropiezo con un pequeño comentario de otro musicólogo; se refiere al gran contemporáneo de Rabelais, Clément Janequin, y a sus composiciones llamadas «descriptivas», como por ejemplo El canto de los pájaros o El cotorreo de las mujeres ; la intención de «salvar» es aquí semejante (la cursiva en las palabras clave también es mía): «Esas piezas, no obstante, siguen siendo superficiales . Ahora bien, Janequin es un artista mucho más completo de lo que se quiere reconocer, ya que, además de sus innegables dotes pintorescas , se da en él una tierna poesía, un penetrante fervor en la expresión de los sentimientos … Es un poeta refinado, sensible a la belleza de la naturaleza; es también un cantor incomparable de la mujer , para la que encuentra, al referirse a ella, palabras de ternura, admiración, respeto …».
Retengamos bien el vocabulario: los polos del bien y del mal han sido designados con el adjetivo superficial y su sobrentendido contrario, profundo. Pero ¿acaso son realmente superficiales las composiciones «descriptivas» de Janequin? En estas escasas composiciones, Janequin transcribe sonidos amusicales (el canto de los pájaros, el parloteo de las mujeres, la algarabía callejera, los ruidos de una caza o de una batalla, etc.) mediante elementos musicales (el canto coral); él trabajó polifónicamente esta «descripción». La unión de una imitación «naturalista» (que aporta a Janequin admirables nuevas sonoridades) y de una polifonía culta, la unión, pues, de dos extremos casi incompatibles, es fascinante: ahí tenemos un arte refinado, lúdico, alegre y lleno de humor.
Ahora bien: son precisamente las palabras «refinado», «lúdico», «alegre», «humor» las que el discurso sentimental sitúa en el lado opuesto a profundo. Pero ¿qué es profundo y qué es superficial? Para el crítico de Janequin son superficiales las «dotes pintorescas», la «descripción»; son profundos el «penetrante fervor en la expresión de los sentimientos», las «palabras de ternura, admiración, respeto» para con la mujer. Es, pues, profundo lo que atañe a los sentimientos. Pero puede definirse lo profundo de otra manera: es profundo lo que atañe a lo esencial. El problema que plantea Janequin en sus composiciones es el problema ontológico fundamental de la música: el problema de la relación entre el ruido y el sonido musical.
Cuando el hombre creó un sonido musical (cantando o tocando un instrumento), dividió el mundo acústico en dos partes estrictamente separadas: la de los sonidos artificiales y la de los sonidos naturales. Janequin intentó, en su música, ponerlas en contacto. A mediados del siglo XVI había prefigurado lo que, en el siglo XX, haría, por ejemplo, Janácek (sus estudios sobre el lenguaje hablado), Bartok, o, de una manera extremadamente sistemática, Messiaen (sus composiciones inspiradas en cantos de pájaros).
El arte de Janequin recuerda que existe un universo acústico exterior al alma humana y que no está compuesto tan sólo de ruidos de la naturaleza, sino también de voces humanas que hablan, gritan, cantan, y que dan la carne sonora tanto a la vida cotidiana como a la de las fiestas. Recuerda que el compositor tiene plenas posibilidades de dar a ese universo «objetivo» una gran forma musical.
Una de las composiciones más originales de Janácek: Setenta mil (1909): un coro para voces masculinas que cuenta el destino de los mineros de Silesia. La segunda mitad de esta obra (que debería figurar en cualquier antología de la música moderna) es una explosión de gritos de la multitud, gritos que se entrelazan en un fascinante tumulto: una composición que (pese a su increíble emotividad dramática) curiosamente se acerca a esos madrigales que, en la época de Janequin, pusieron música a los gritos de París, a los gritos de Londres.
Pienso en Les noces , de Stravinski (compuesta entre 1914 y 1923): un retrato (este término que Ansermet emplea como peyorativo es, en efecto, muy apropiado) de las bodas aldeanas; se oyen canciones, ruidos, discursos, gritos, llamadas, monólogos, chistes (tumulto de voces prefigurado por Janácek) en una orquestación (cuatro pianos y percusión) de una fascinante brutalidad (que prefigura a Bartok).
Pienso también en la suite para piano Al aire libre (1926) de Bartok; la cuarta parte: los ruidos de la naturaleza (voces, creo, de ranas cerca de un estanque) sugieren a Bartok motivos melódicos de una rara extrañeza; luego, con esta sonoridad animal se confunde una canción popular que, aun siendo una creación humana, se sitúa en el mismo plano que los sonidos de las ranas; no es un lied, canción del romanticismo que se supone revela la «actividad afectiva» del alma del compositor; es una melodía que proviene del exterior, como un ruido entre otros ruidos.
Y pienso en el adagio del tercer Concierto para piano y orquesta de Bartok (obra de su último, triste período norteamericano). El tema hipersubjetivo de una inefable melancolía alterna aquí con el otro tema hiperobjetivo (que por otra parte recuerda la cuarta parte de la suite Al aire libre ): como si el llanto de un alma sólo pudiera encontrar consuelo en la insensibilidad de la naturaleza.
Digo bien: «encontrar consuelo en la insensibilidad de la naturaleza». Porque la no sensibilidad es consoladora; el mundo de la no sensibilidad es el mundo que está fuera de la vida humana; es la eternidad; «es el mar ido hacia el sol». Me acuerdo de los tristes años que pasé en Bohemia al principio de la ocupación rusa. Me enamoré entonces de Várese y Xenakis: sus imágenes de los mundos sonoros objetivos pero no existentes me hablaron del ser liberado de la subjetividad humana, agresiva y molesta; me hablaron de la belleza suavemente inhumana del mundo antes o después del paso de los hombres.
Escucho un canto polifónico del siglo XII para dos voces de la escuela de Notre-Dame de París: por abajo, con los valores aumentados, como cantus firmus , un antiguo canto gregoriano (canto que se remonta a un pasado inmemorial y probablemente no europeo); por arriba, entre los valores más breves, evoluciona la melodía de acompañamiento polifónico. Este abrazo de dos melodías, que pertenecen cada una a una época distinta (separadas una de otra por siglos), tiene algo de maravilloso: a la vez como realidad y parábola, ahí está el nacimiento de la música europea como arte: se crea una melodía para seguir en contrapunto a otra melodía, muy antigua, de origen casi desconocido; está ahí, pues, como algo secundario, subordinado, algo para servir; aunque «secundaria», en ella se concentra, no obstante, toda la invención, todo el trabajo del músico medieval, al haberse retomado tal cual de un antiguo repertorio la melodía acompañada.
Esta vieja composición polifónica me encanta: la melodía es larga, sin fin e inmemorizable; no es el resultado de una súbita inspiración, no surgió al igual que la expresión inmediata de un estado anímico; tiene el carácter de una elaboración, de un trabajo «artesanal» de ornamentación, de un trabajo hecho no para que el artista abra su alma (enseñe su «actividad afectiva», por hablar como Ansermet), sino para que embellezca, muy humildemente, una liturgia.
Y me parece que el arte de la melodía, hasta Bach, conservará ese carácter que le imprimieron los primeros polifonistas. Escucho el adagio del concierto de Bach para violín en mi mayor: como una especie de cantus firmus , la orquesta (los violonchelos) toca un tema muy simple, fácilmente memorizable y que se repite varias veces, mientras la melodía del violín (y ahí es donde se concentra el desafío melódico del compositor) planea por encima, incomparablemente más larga, más cambiante, más rica que el cantus firmus orquestado (al que ella está, no obstante, subordinada), bella, hechicera pero inasible, inmemorizable, y, para nosotros, hijos del segundo medio tiempo, sublimemente arcaica.
Читать дальше