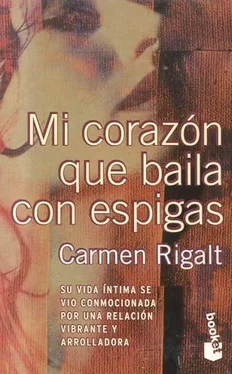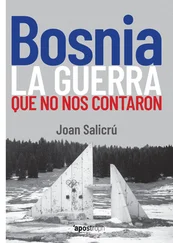El pulmicort, el polaramine, el cacharro de los aerosoles, que se lo compré hace un año y sólo lo ha usado un par de veces. Marius es así. Empieza las cosas y luego las deja a medias porque se aburre. Hasta Rocco se lo reprocha con la mirada. El pobre es el primero que lo sufre. Todas las noches Marius pone a prueba la incontinencia de Rocco y terminamos en trifulca. Parece que lo estoy viendo. Rocco se sitúa junto a la puerta, mira fijamente a Marius con la cabeza ladeada y unos ojos que casi lloran, y comienza a lanzar aullidos intermitentes para conmoverlo. Y nada. Algunos días se lo hace ahí mismo. El pis, claro. A veces he deseado poner un árbol de urgencia en el descansillo para aliviar su premura. Marius sólo busca a Rocco cuando se va a dormir. Lo sube a la cama, encima del edredón, y luego no hay forma de quitar los pelos. También eso se lo afeo porque creo que los pelos de Rocco le hacen un flaco favor al asma. Pero Marius prefiere respirar torpemente, castigarme con ese silbido amarillo que le brota entre sus mal hilvanadas palabras. El médico me ha recomendado que olvide un poco al chaval y deje de analizar sus reacciones como si fuera un bicho raro. Que el asma la tengo yo en el corazón. Puede que no ande desencaminado: el asma en el corazón. Pero si yo le contara. Esta tarde, después de llegar de la consulta, Marius ha salido con los amigos. Como tenía prisa, ha tirado al suelo su mochila y la bolsa de deportes. Había logrado convencerlo para que no jugara el partido de baloncesto y, contrariado, ha plantado la bolsa en medio de la cocina, como si fuera una bolsa del Pryca. No he tocado nada. Tal cual lo ha dejado todo, tal cual lo encontrará. Me he tumbado en el sofá en plan despatarrado y me he puesto a comer nueces. Las persianas estaban bajadas y por las rendijas se colaban pequeños rayos de luz harinosa, con muchas partículas de polvo flotando. El cuerpo se me desmayaba solo y me he quedado dormida, como cuando la protagonista de una novela está sola y se duerme entre las páginas. Al despertar casi había anochecido. No había apenas luz, ni partículas de polvo, y en el paladar conservaba el sabor áspero y marrón de las nueces. Me ha costado recordar que estaba sola en casa, que debían de ser las siete de la tarde y que me había hecho el propósito de trabajar un poco en el folleto gastronómico que me ha encargado la agencia. Intentaba recuperar mi existencia mientras sonaba insistentemente el teléfono al otro extremo del salón. He debido soñar que alguien se levantaba a cogerlo, porque he permanecido quieta y su sonido ha seguido hiriendo mis oídos. Cuando he querido reaccionar ya había saltado el contestador. Entonces me he incorporado sacudiéndome la falda, que estaba hecha un borruño, y he tropezado con la esquina de la mesita. Tenía el brazo entumecido por la inmovilidad del sueño y en el bajo vientre notaba una vaga sensación de deseo, ese latido pastoso y ligeramente húmedo que procede de un sueño con equis de sexo. Según me acercaba al teléfono oía una voz como azul grabando un mensaje. He pulsado la tecla del rebobinado dispuesta a escuchar la grabación sin ganas. El cuerpo se me ha tensado en unos segundos. Marius estaba retenido en unos grandes almacenes. Mierda: acababan de pillarlo robando compacts.
Me gusta hablar por teléfono. Mucha gente sostiene que hablar por teléfono es un vicio esencialmente femenino. Sin ir más lejos, lo sostiene Ventura. Cuando Ventura llega a casa y me encuentra enganchada al auricular, sufre un rapto de decepción, una especie de turbamiento que, a juzgar por la expresión de su rostro, es como un retortijón en las tripas. Ventura odia el teléfono, siempre lo ha odiado. En el fondo le encantaría ser ejecutivo para decir a todas horas que está reunido. Cuando él marca un teléfono, le da comunicando, o no contesta, o el abonado ha cambiado de número. Yo creo que tiene gafe. Esa disposición a la contrariedad le trasciende y alcanza a todo lo que le rodea. Si fuera por él tendríamos un teléfono con silenciador, o incluso no tendríamos teléfono. A veces, cuando estoy hablando y oigo el chasquido minucioso de sus llaves en la cerradura, corto la comunicación y hago ver que me ha pillado leyendo. Ventura es cabreante. Me coarta la libertad de expresión, me impide ser espontánea y manifestarme con naturalidad, no le gusta que derroche palabras, que derroche línea, que derroche cotilleos a media voz. Pero hay cosas que sólo existen por teléfono. Las largas y tupidas confesiones de madrugada, por ejemplo. Con mi hermana Loreto nos tiramos horas repasando las vidas propias y ajenas. Es uno de los ejercicios más saludables a los que puede dedicarse una mujer en sus ratos libres. Ese menudeo por los sentimientos proporciona una sensación vivificante, reparadora. Loreto me cuenta sus penas laborales y yo le cuento las mías, pero Ventura no lo entiende: él es incapaz de explayarse en palabras y su mejor manera de demostrarlo es haciendo terrorismo doméstico. Los domingos se levanta antes que yo, desconecta el teléfono y pone ópera muy alta, hasta que consigue despertarnos a todos. Yo estoy acostumbrada a abrir el ojo con los bufidos de Norma. Llego a la cocina y encuentro en el fregadero su taza del desayuno, su plato, el cuchillo embadurnado de mermelada y el cazo con la leche incrustada en los bordes. Qué trabajo le costará, pienso, pasarle un agua y meterlo todo en el lava-vajillas. Si se toma la molestia de ser ordenado, que lo sea del todo. Otra cosa son los periódicos. Normalmente no tenemos problema porque él suele levantarse primero, pero si alguna vez me adelanto yo y cojo la prensa del descansillo, se siente frustrado. Estrenar el periódico del día es como estrenar una barra de pan caliente. A veces se lo digo y sonríe un poco bajo el bigote, como dándome la razón. En realidad lo digo con segundas. Años atrás, cuando hacíamos el amor por la mañana, recién despertados, Ventura siempre murmuraba que mi cuerpo era como el pan recién hecho. Yo crujía entre sus poderosas caderas como crujen las barras tempranas, y él recorría mis músculos hasta que se desmigaban entre sus manos. Pero eso, ya digo, era hace tiempo. Ahora Ventura está pasando una de esas temporadas herméticas en las que yo creo interpretar un cierto desdén existencial, como si ya no esperara nada de la vida, de sus clases en la universidad, de su afición por la música, de sus largos encierros en la buhardilla, siempre repasando notas de conferencias, alucinándose con apuntes de sociología, con porcentajes y cosas que a mí me parecen obviedades, lluvia sobre mojado, redundancias, números y estadísticas. La otra noche, mientras me desvestía frente a él, se lo escupí a la cara: estoy casada con un porcentaje. Me desabroché con rabia la cremallera y la falda se deslizó hacia el suelo y se abrió como una berza. Saqué los pies de dentro, primero uno, luego otro, y quise levantar la falda con el empeine, pero no pude y tuve que agacharme a recogerla. Estaba enfadada porque en la cena con unos amigos Ventura se había pasado el tiempo mirando al infinito y desoyendo los comentarios de todos. Lo hace siempre que no le interesa una conversación: nubla los ojos y fija la mirada en ninguna parte, como si se hallara a solas con un remoto pensamiento que ninguno de los presentes tenemos derecho a compartir. Estaba, pues, enfadada y él lo sabía. Creo que incluso lo sabía desde antes de enfadarme, porque Ventura posee un poder mágico para detectar mis reacciones con antelación, de modo que nada de lo que ocurre en muchos momentos le es ajeno ni escapa a su órbita de control.
Seguramente él había deseado enfadarme y encontraba en ello una suerte de complacencia morbosa. Estoy casada con un porcentaje, dije, o sea, insistiendo en mi enfado, y él ni siquiera se dignó mirarme, puso esa expresión insondable y críptica que pone cuando empiezo a rabiar y no quiere hacer nada por evitarlo, y siguió desvistiéndose maquinalmente, con un apunte de sonrisa cínica en los labios, así que todavía me enfadé más y estuve a punto de salir corriendo hacia el baño para encerrarme a llorar. Pero me contuve. Hace tiempo que no lloro y sólo me encierro en el baño cuando estoy demasiado triste y pienso que no merezco vivir. Sentada en el borde de la bañera, noto la frescura del mármol en los muslos y toda yo me derrito por dentro como un azucarillo, así durante mucho rato, hasta que a fuerza de chirriar con llanto e hipos caigo en la cuenta de que estoy premenstrual, entonces me incorporo para mirarme al espejo y me asusto con mi cara de bruja.
Читать дальше