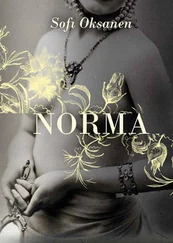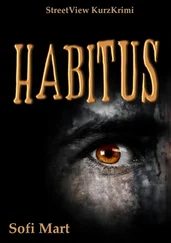– Este es el muerto. Por favor, mírelas y piense de nuevo si ha visto a esta mujer.
– No la he visto nunca.
– Haga el favor y mire las fotografías.
– No me hace falta. Ya he visto cadáveres muchas veces.
– La chica parece muy inocente, pero lo que le hizo a su amante… Él le tenía mucho cariño, y ella lo asfixió sin ninguna razón, con una almohada sobre la cara mientras dormía. Usted vive sola, ¿verdad? Imagínese que está durmiendo plácidamente, teniendo un sueño agradable, y que no vuelve a despertar nunca. Cualquier noche de éstas… Si uno no lo espera, no es capaz de defenderse.
La mano de Aliide se había abierto camino poco a poco bajo el mantel de hule. Los dedos rodearon el tirador del cajón preparándose para abrirlo lentamente. Debería haber sacado la pistola antes y haberla dejado encima de la silla para tenerla a mano. El rábano picante, blanco y troceado que tenía delante olía tan fuerte que se superpuso al olor a sudor del ruso. El hombre que se había presentado como Popov se apoyó contra la mesa y miró a Aliide fijamente.
– Vale -dijo ella-. Les llamaré si viene por aquí.
– Tenemos razones para creer que vendrá.
– ¿Y por qué iba a venir justo aquí?
– Porque es de su familia.
– Vaya cuentos que tenéis -rió Aliide, y su risa resonó contra el borde de su taza de café.
– La abuela de la chica vive en Vladivostok y se llama Ingel Pekk. Es su hermana. Y lo más importante es que la joven habla estonio, lo aprendió de ella.
¿Ingel? ¿Por qué la mencionaba aquel hombre?
– Yo no tengo ninguna hermana.
– Según estos documentos sí, tiene una.
– No sé por qué han venido aquí a inventarse estas historias, pero…
– Sucede que esta mujer, Zara Pekk, ha cometido un asesinato en este país, y, por lo que sabemos, carece de otro contacto aquí. Está claro que vendrá en busca de una tía a la que consideraba perdida. Cree que usted no sabe nada, pues no se ha dado la noticia del crimen ni en la radio ni en los periódicos, así que acudirá aquí.
¿Pekk? ¿El apellido de la chica era Pekk?
– Yo no tengo ninguna hermana -repitió Aliide.
Sus dedos se habían enderezado, su mano había vuelto a reposar en su regazo. Ingel estaba viva.
– ¿Dónde está la chica? -gritó Paša de pronto, tirando la silla al suelo de una patada.
– ¡No he visto a ninguna chica!
La menta, que se secaba encima de la cocina de leña, crujía ligeramente con la brisa. La corriente de aire movía las caléndulas, extendidas sobre los periódicos. Las cortinas oscilaban. El hombre se pasó una y otra vez la mano por la calva e intentó recuperar un tono amable.
– Estoy seguro de que usted entiende la gravedad del crimen cometido por Zara Pekk. Por su propio bien, llámenos en cuanto aparezca. Que tenga un buen día. -Se detuvo en la puerta-. Zara Pekk vivía con su abuela hasta que se fue a Occidente a trabajar. Se dejó el pasaporte en el lugar del crimen, junto con su cartera y su dinero. Necesita que alguien la ayude. Usted es su única salida.
La sensación de impotencia dejó a Zara postrada en el suelo del cuartucho.
Las paredes jadeaban, el suelo resollaba, las tablas rezumaban humedad. El empapelado rechinaba.
Notaba algo en la mejilla, tal vez las patas de una mosca. ¿Cómo podían volar en la oscuridad?
Ahora Aliide lo sabía.
1949, oeste de Estonia
Aliide escribe cartas con buenas noticias
No hubo noticias de Ingel y, para aplacar la intranquilidad de Hans, Aliide empezó a escribirle cartas en su nombre. No soportaba que él le preguntara a diario si había oído algo sobre Ingel, si había llegado alguna carta, y tampoco sus especulaciones sobre qué podría estar haciendo y dónde. Aliide se sabía de memoria las frases típicas de su hermana y su manera de contar las cosas, además de que imitar su letra era fácil. En la primera carta, escribió que había encontrado un mensajero de confianza y que les permitían recibir paquetes. Hans se alegró y Aliide le enseñó cuanto había conseguido juntar para mandárselo en paquetes bien abultados, gracias a los cuales Ingel se las arreglaría bien. Después, a Hans se le ocurrió que también podría mandarle su saludo junto con el paquete, mediante detalles que sólo podían provenir de él.
– Ve a buscar una rama de aquel sauce que crece al lado de la iglesia. La meteremos en el paquete. Nos vimos por primera vez debajo de él.
– ¿Ingel se acordará?
– ¿Cómo no va acordarse?
Aliide cortó una rama del sauce más próximo.
– ¿Sirve ésta?
– ¿Es del que está al lado de la iglesia?
– Sí.
Hans se acercó las hojas a la cara.
– ¡Qué olor más maravilloso!
– El sauce no huele a nada.
– Pon también una rama de abeto.
Hans no quería decirle por qué era tan importante la rama de abeto y Aliide tampoco quiso saberlo.
– ¿Alguien más ha tenido noticias de Ingel? -inquirió él.
– No creo.
– ¿Has preguntado?
– ¿Estás loco? ¡No puedo andar por el pueblo haciendo preguntas sobre Ingel!
– A alguna persona de confianza. A lo mejor le ha escrito a alguien.
– ¡Ni lo sé ni voy a preguntarlo!
– Nadie se atreve a contarte nada si no preguntas. Eso es porque eres la mujer de ese cerdo comunista. Si preguntases, la gente no creería que…
– Hans, intenta comprender. Nunca pronuncio en voz alta el nombre de Ingel fuera de esta casa. Jamás.
Hans desapareció en el cuartucho. Hacía semanas que no se afeitaba.
Aliide empezó a escribir buenas noticias.
¿Cómo de buenas podían ser esas noticias?
Al principio escribió que Linda ya había empezado el colegio y que le iba muy bien. Que en la misma clase había más niños estonios.
Hans sonreía.
Después, que le había salido un trabajo de cocinera y siempre tenían comida.
Hans suspiró aliviado.
Aliide le contó entonces que gracias a su trabajo de cocinera le era fácil ayudar a otra gente. Que al koljós habían llegado personas a quienes empezaba a temblarles el labio inferior al enterarse de cuál era el trabajo de Ingel, y se les humedecían los ojos al pensar que estaba todo el día cerca del pan.
Hans frunció el cejo.
Aliide se había equivocado al escribir eso, pues hacía hincapié en que los alimentos escaseaban.
A continuación, escribió que el pan ya no estaba racionado y que las cuotas de comida habían desaparecido.
Hans se sintió aliviado. Aliviado por Ingel.
Aliide intentó no pensar en ello y encendió un cigarrillo de liar para disimular el olor a otro hombre en la cocina antes de que llegase Martin.
1992, oeste de Estonia
Aliide impide que el azucarero caiga al suelo
El coche se alejó. Aliide oyó golpes en la puerta del zulo. El armario temblaba y la vajilla que contenía tintineaba; el asa de la taza de café favorita de Ingel golpeó contra el azucarero de cristal de Aliide, que se sacudió, y el azúcar pegado a uno de los lados empezó a desprenderse. Aliide se quedó quieta ante el armario, oyendo las enérgicas e inútiles patadas de una persona joven. Encendió su radio VEF, que le devolvió un chasquido. Las patadas se intensificaron. La anciana subió el volumen.
– ¡Paša no es policía! ¡Y tampoco es mi marido! ¡No creas nada de lo que te ha contado! ¡Déjame salir!
Aliide se pasó los dedos por la garganta. Sentía la laringe como liberada, pero por lo demás no estaba segura de qué sentía. Parte de ella había regresado a décadas atrás, a aquel momento delante de la oficina del koljós, cuando toda su fuerza se le había escurrido por las piernas hasta la arena. Ahora, debajo, sólo tenía el suelo de cemento de la cocina. Rezumaba un frío que se le colaba por los pies y le penetraba hasta la médula, igual que lo que habrían experimentado en el campo de internamiento de Arkangel. Cuarenta grados bajo cero, una niebla espesa sobre el agua, la humedad metida en los huesos, las pestañas y los labios llenos de escarcha, en la piscina donde se clasificaba la madera para el aserradero, los troncos como cadáveres, los que trabajaban allí con el agua hasta la cintura, una niebla interminable, un frío interminable, todo aquello interminable. Alguien lo había contado en susurros en el mercado. No a ella, pero su oído se había agudizado con el paso de los años y era tan bueno como el de los animales. Había querido enterarse de más. Los ojos rodeados de profundas arrugas de quien hablaba eran tan oscuros que no se diferenciaba el iris de la pupila, unos ojos que la miraron fijamente, como si supieran que ella lo había oído todo. Había ocurrido en 1955, en pleno proceso de rehabilitación. Se había alejado corriendo, con el corazón desbocado.
Читать дальше