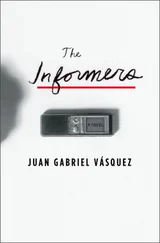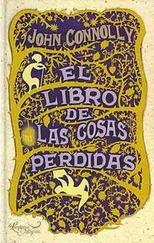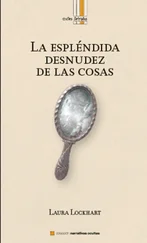Allí, de pie sobre una tarima de madera, frente a filas y filas de muchachitos imberbes y desorientados y niñas impresionables de ojos constantemente abiertos, recibí mis primeras lecciones sobre la naturaleza del poder. De esos estudiantes primerizos me separaban apenas unos ocho años, pero entre nosotros se abría el doble abismo de la autoridad y del conocimiento, cosas que yo tenía y de las que ellos, recién llegados a la vida, carecían por completo. Me admiraban, me temían un poco, y me di cuenta de que uno podía acostumbrarse a ese temor y esa admiración, de que eran como una droga. A mis alumnos les hablaba de los espeleólogos que se quedan atrapados en una cueva y al cabo de varios días comienzan a comerse entre sí para sobrevivir: ¿les asiste o no el Derecho? Les hablaba del viejo Shylock, de la libra de carne que le iban a quitar, de la astuta Portia que se las arregló para impedirlo con un tecnicismo de leguleyo: me divertía viéndolos manotear y vociferar y perderse en argumentos ridículos en su intento por encontrar, en la maraña de la anécdota, las ideas de Ley y de Justicia.
Luego de esas discusiones académicas llegaba a los billares de la calle 14, lugares llenos de humo y de techos bajos donde ocurría la otra vida, la vida sin doctrinas ni jurisprudencias. Allí, entre apuestas de poco dinero y tragos de café con brandy, se terminaba mi día, a veces en compañía de uno o dos colegas, a veces con alumnas que luego de unos cuantos tragos podían acabar en mi cama.
Yo vivía cerca, en un décimo piso donde el aire siempre estaba frío, donde la vista hacia la ciudad erizada de ladrillo y cemento siempre era buena, donde mi cama siempre estaba abierta para discutir en ella la concepción que tenía Cesare Beccaria de las penas, o bien un capítulo difícil de Bodenheimer, o incluso un simple cambio de nota por la vía más expedita. La vida, en esas épocas que ahora me parecen pertenecer a otro, estaba llena de posibilidades. También las posibilidades, constaté después, pertenecían a otro: se fueron extinguiendo imperceptiblemente, como la marea que se retira, hasta dejarme con lo que ahora soy.
Por esos días mi ciudad comenzaba a desprenderse de los años más violentos de su historia reciente. No hablo de la violencia de cuchilladas baratas y tiros perdidos, de cuentas que se saldan entre traficantes de poca monta, sino la que trasciende los pequeños resentimientos y las pequeñas venganzas de la gente pequeña, la violencia cuyos actores son colectivos y se escriben con mayúscula: el Estado, el Cartel, el Ejército, el Frente. Los bogotanos nos habíamos acostumbrado a ella, en parte porque sus imágenes nos llegaban con portentosa regularidad desde los noticieros y los periódicos; ese día, las imágenes del más reciente atentado habían empezado a entrar, en forma de boletín de última hora, por la pantalla del televisor. Primero vimos al periodista que presentaba la noticia desde la puerta de la clínica del Country, después vimos una imagen del Mercedes acribillado -a través de la ventana destrozada se veía el asiento trasero, los restos de cristales, los brochazos de sangre seca-, y al final, cuando ya los movimientos habían cesado en todas las mesas y se había hecho el silencio y alguien había pedido a gritos que le subieran el volumen al aparato, vimos, encima de las fechas de su nacimiento y de su muerte todavía fresca, la cara en blanco y negro de la víctima.
Era el político conservador Álvaro Gómez, hijo de uno de los presidentes más controvertidos del siglo y él mismo candidato a la presidencia más de una vez. Nadie preguntó por qué lo habrían matado, ni quién, porque esas preguntas habían dejado de tener sentido en mi ciudad, o se hacían de manera retórica, sin esperar respuesta, como única manera de reaccionar ante la nueva cachetada. No lo pensé en ese momento, pero esos crímenes (magnicidios, los llamaba la prensa: yo aprendí muy pronto el significado de la palabrita) habían vertebrado mi vida o la puntuaban como las visitas impredecibles de un pariente lejano.
Yo tenía catorce años esa tarde de 1984 en que Pablo Escobar mató o mandó matar a su perseguidor más ilustre, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (dos sicarios en moto, una curva de la calle 127). Tenía dieciséis cuando Escobar mató o mandó matar a Guillermo Cano, director de El Espectador (a pocos metros de las instalaciones del periódico, el asesino le metió ocho tiros en el pecho). Tenía diecinueve y ya era un adulto, aunque no había votado todavía, cuando murió Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia del país, cuyo asesinato fue distinto o es distinto en nuestro imaginario porque se vio en televisión: la manifestación que vitoreaba a Galán, luego las ráfagas de metralleta, luego el cuerpo desplomándose sobre la tarima de madera, cayendo sin ruido o su ruido oculto por el bullicio del tumulto y por los primeros gritos. Y poco después fue lo del avión de Avianca, un Boeing 72721 que Escobar hizo estallar en el aire -en algún lugar del aire que hay entre Bogotá y Cali- para matar a un político que ni siquiera estaba en él.
De manera que todos los billaristas lamentamos el crimen con la resignación que ya era una suerte de idiosincrasia nacional, el legado que nos dejaba nuestro tiempo, y luego volvimos a nuestros chicos respectivos. Todos, digo, menos uno cuya atención se había quedado fija en la pantalla, donde las imágenes habían pasado a la siguiente noticia y ahora presentaban una escena de abandono: una plaza de toros invadida por la maleza hasta las banderas (o el espacio donde las banderas hubieran existido), un cobertizo donde se oxidaban varios carros antiguos, un gigantesco tiranosaurio cuyo cuerpo se caía a pedazos y revelaba una compleja estructura metálica, triste y desnuda como un viejo maniquí de mujer.
Era la Hacienda Nápoles, el territorio mitológico de Pablo Escobar, que en otros años había sido el cuartel general de su imperio y había quedado abandonada a su suerte desde la muerte del capo en 1993. La noticia hablaba de ese abandono: de las propiedades incautadas a los narcos, de los millones de dólares desperdiciados por las autoridades que no sabían cómo disponer de esas propiedades, de todo lo que hubiera podido hacerse y no se había hecho con aquellos patrimonios de fábula. Y fue entonces que uno de los jugadores de la mesa más cercana al televisor, que hasta el momento no se había hecho notar de ninguna otra manera, habló como si hablara para sí mismo, pero lo hizo en voz alta y espontánea, como los que, a fuerza de vivir en soledad, han olvidado la posibilidad misma de ser oídos.
«A ver qué van a hacer con los animales», dijo. «Los pobres se están muriendo de hambre y a nadie le importa.»
Alguien preguntó a qué animales se refería. El hombre sólo dijo: «Qué culpa tienen ellos de nada».
Éstas fueron las primeras palabras que le oí decir a Ricardo Laverde. No dijo nada más: no dijo, por ejemplo, a qué animales se refería, ni cómo sabía que se estaban muriendo de hambre. Pero nadie se lo preguntó, porque todos allí teníamos edad suficiente para haber conocido los mejores años de la Hacienda Nápoles. El zoológico era un lugar de leyenda que, bajo el aspecto de la mera excentricidad de un narco millonario, prometía a los visitantes un espectáculo que no pertenecía a estas latitudes. Yo lo había visitado a los doce años, durante las vacaciones de diciembre; lo había visitado, por supuesto, a escondidas de mis padres: la sola idea de que su hijo pusiera un pie en la propiedad de un reconocido mafioso les hubiera parecido escandalosa, ya no digamos la perspectiva de divertirse haciéndolo. Pero yo no podía dejar de ver lo que estaba en boca de todos.
Acepté la invitación que me hacían los padres de un amigo; un fin de semana madrugamos para recorrer las seis horas de carretera que había entre Bogotá y Puerto Triunfo; y una vez en la hacienda, tras pasar por debajo del portón de piedra (el nombre de la propiedad se leía en gruesas letras azules), dejamos que se nos fuera la tarde entre tigres de Bengala y guacamayas de la Amazonía, caballos pigmeos y mariposas del tamaño de una mano y hasta un par de rinocerontes indios que, según nos explicó un muchacho de acento paisa y chaleco camuflado, acababan de llegar por esos días. Y luego estaban los hipopótamos, por supuesto, ninguno de los cuales había huido todavía en esos tiempos de gloria. Así que yo sabía bien a qué animales se refería aquel hombre; no sabía, en cambio, que esas pocas palabras me lo traerían a la memoria casi catorce años más tarde. Pero todo eso lo he pensado después, como es evidente: aquel día, en los billares, Ricardo Laverde fue sólo uno más de tantos que en mi país habían seguido con pasmo el auge y caída de uno de los colombianos más notorios de todos los tiempos, y no le presté demasiada atención.
Читать дальше