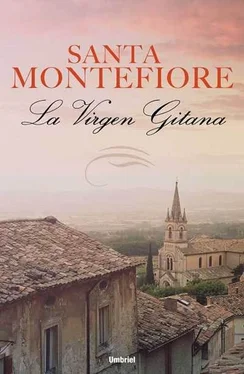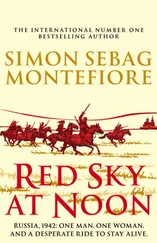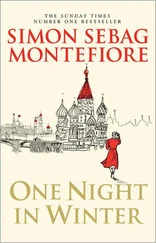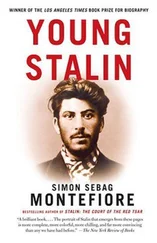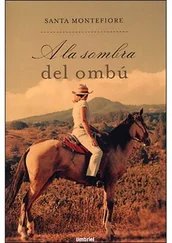– Nos encantaría.
Yo me sentí orgulloso de ella. Coyote le dio las gracias a Monsieur Cézade y salimos juntos de la panadería. De haber tenido yo una espada en aquel momento, le habría demostrado a mi madre que sabía usarla.
Mi madre y yo no frecuentábamos el café del pueblo, y todos se quedaron muy sorprendidos al vernos entrar. Se hizo un silencio total en el local, y hasta los camareros se quedaron mirándonos con la boca abierta. Todo el mundo conocía a mi madre de vista. No teníamos dónde escondernos. A algunos les podía parecer raro que no saliéramos nunca del château , pero mi madre se había casado allí con mi padre, y además era nuestro hogar. ¿A dónde podíamos ir, si además nadie nos quería?
Coyote se comportó como si no pasara nada. Sonrió a todos con aquella sonrisa encantadora y nos condujo a la mesa redonda del rincón. Mi madre apretaba los labios con resolución, decidida a no mostrar incomodidad por ser el centro de las miradas. Y era tanta la admiración que me inspiraba aquel hombre lleno de encanto, que por primera vez soporté la situación sin temor.
– ¿Qué desea tomar, Miss Anouk? -le preguntó en cuanto tomamos asiento-. Espero que no le moleste que la llame Miss Anouk.
Mi madre estaba desconcertada. No se había presentado.
– Debo confesarle -dijo él, bajando la voz- que un día la vi con su hijo por la calle y pregunté su nombre. Entiéndalo, usted es una mujer hermosa, y yo soy un hombre. -Se encogió de hombros y metió la mano en el bolsillo de su camisa en busca de un cigarrillo-. ¿Quiere fumar? -Mi madre contestó que no y le dirigió una mirada recelosa-. Hoy he visto que ese gordo patán estaba mostrándose insolente y por eso he intervenido. Espero que no le importe. -Lo dijo con tal sinceridad que mi madre fue incapaz de enfadarse-. Y a su hijo no le irá mal comer un poco más -añadió guiñándome un ojo.
– Mischa ha estado enfermo -dijo mi madre-. Él tomará una limonada y yo un café.
– ¿Qué edad tiene?
– Seis años.
«Y tres cuartos», añadí yo en silencio.
– Eres un chico muy guapo -dijo, mirándome.
– Se parece a su padre. -Mi madre lo miró a los ojos, poniéndolo a prueba. Me deprimí al comprender que mi limonada y mi chocolatina peligraban.
Coyote movió la cabeza comprensivo.
– Así que, a ojos de los franceses, es usted una traidora. Esto es lo trágico de las guerras.
– El amor no conoce fronteras. -La expresión de mi madre se dulcificó y mis posibilidades de una buena merienda aumentaron.
Coyote encendió un Gauloise y escrutó el local con los ojos entrecerrados.
– No es más que un niño -dijo con dulzura-. Vale, su padre es alemán, pero la guerra ha terminado. Ha llegado el momento de perdonar.
– Era alemán -corrigió mi madre-. Mi esposo murió en la guerra.
Cuando el camarero trajo las bebidas, Coyote abrió la bolsa de papel y me dio mi chocolatina.
– Tenemos que alimentarte para que seas un chico alto y fuerte -dijo riendo-. ¿Sabe escribir? -le preguntó a mi madre.
– Sí que sabe. -Mi madre me miró con ternura. No le gustaba que la gente hablara delante de mí como si yo no entendiera nada. «Que no tenga voz no significa que no tenga entendimiento», replicaba siempre enfadada.
Coyote pidió al camarero lápiz y papel y dio un mordisco a su chocolatina.
– Está muy buena, ¿no te parece? -Yo asentí enérgicamente con la boca llena de chocolate-. La comida sabe mucho mejor en Francia.
Mi madre dio un sorbito a su café.
– ¿De dónde es usted?
– Del sur. Virginia. Me alojo en el château.
Mi madre asintió.
– Trabajo allí.
– Un sitio precioso, es una pena que lo hayan transformado en hotel. Seguro que era una casa muy bonita.
– No se la imagina. Una mansión preciosa, decorada con un gusto exquisito. Era una familia muy distinguida. Fue un honor trabajar para ellos.
El camarero trajo lápiz y papel y Coyote me los pasó.
– No me gusta dejar a nadie fuera de la conversación, sobre todo si se trata de un niño tan despierto como tú. Si tienes algo que decir, Junior, escríbelo, porque quiero leerlo.
Empecé a escribir al momento, lleno de emoción. Quería demostrarle que sabía.
«Gracias por mi chocolatine », escribí en francés. Coyote esbozó una amplia sonrisa.
– Gracias a ti por acompañarme. Esto no resulta muy divertido para ti -dijo, alborotándome el pelo.
Volví a garabatear.
«Vivimos en el edificio de las caballerizas.»
– ¿Y hay caballos?
Levanté dos dedos y me encogí de hombros. Son de tiro, escribí, y añadí: «¿Cuánto tiempo piensa quedarse?»
– El que haga falta -contestó. Se apoyó en el respaldo y miró directamente a mi madre-. Me gusta esto -dijo sonriendo-. Por el momento, Junior, no pienso irme a ninguna parte.
Volvimos juntos al château a través de los campos. El sol brillaba en lo alto de un cielo totalmente azul, los pájaros saltaban de rama en rama, y las cigarras dejaban oír su monótono canto entre la maleza. En el aire flotaba una fragancia de tomillo. Era como estar en el paraíso. Me sentía tan ligero que caminaba dando brincos, y de vez en cuando echaba a correr detrás de una mariposa. Era consciente de que él me estaba mirando y quería impresionarle.
Mi madre, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, caminaba junto a él despaciosamente, como si quisiera alargar el momento. Llevaba en la mano una florecilla y la hacía girar entre los dedos, luego arrancó los pétalos de uno en uno y los fue tirando al suelo. Hablaba en voz baja y lánguida y de vez en cuando se reía con suavidad. No recordaba haberla visto nunca tan guapa y tan feliz. Al caminar, balanceaba las caderas de forma que la falda ondeaba y se ceñía alrededor de su cuerpo como si tuviera vida propia.
Cuando llegamos al edificio de las caballerizas, mi madre y Coyote se quedaron hablando. Los caballos habían salido con Jacques Reynard, pero el lugar olía a sudor, a heno y a estiércol. Años más tarde, cuando crucé el Atlántico para establecerme en un país extraño, el recuerdo de aquel olor me llenaba de insoportable nostalgia.
Trepé a la cerca y los observé con la curiosidad con que un mono enjaulado contempla a otras especies. Siempre estaba observando a los demás. Como no podía hablar, casi nunca se daban por enterados. Nunca había conocido a un hombre como Coyote, que me incluía en la conversación y me miraba con simpatía, como si la mudez fuera un rasgo curioso de mi personalidad. No me consideraba un bicho raro, como Madame Duval, ni un engendro del demonio, como la gente del pueblo. Para él, era sólo un chico que no podía hablar, tan normal como un pingüino, un ave que no puede volar. Me encantó que me entregara lápiz y papel y que «conversara» conmigo. Me sentía feliz. Sólo me había comunicado así con mi madre, pero Coyote no lo sabía; o tal vez sí, pero en cualquier caso se había ganado mi eterna amistad.
Cuando Coyote emprendió el regreso al château con paso elástico y decidido, mi madre se quedó mirándolo pensativa, con una sonrisa de incredulidad, y se acarició los labios con los dedos. Luego exhaló un profundo suspiro y aterrizó con desgana en la realidad.
– Vamos, Mischa, a casa.
No pude evitar que en mi rostro se dibujara una amplia sonrisa.
– A casa ahora mismo, Mischa. ¡Vaya, tengo suerte de que no puedas hablar! -Bromeó cuando avanzábamos en la oscuridad. Me acerqué a ella y la tiré del brazo para que me mirara otra vez-. Sí, me gusta. Es muy simpático -respondió mi madre-. Ha sido amable con nosotros y nada más.
Pero yo sabía que había sido más que amable. Le gustábamos, le gustábamos los dos.
Читать дальше