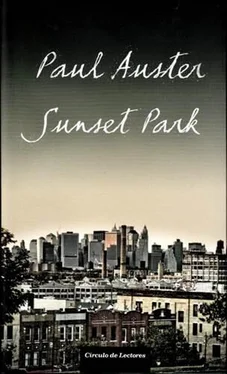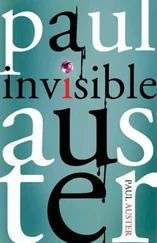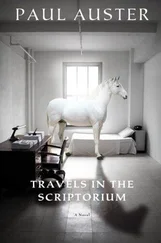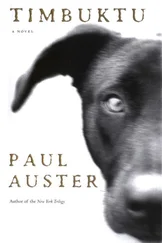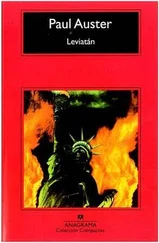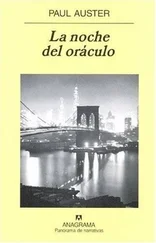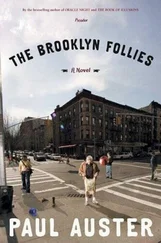Le debemos mucho a Bing Nathan, afirma Korngold.
Se lo debemos todo, conviene Morris. Intenta imaginarte estos siete años pasados sin él.
Tendríamos que hacer algo por él, sugiere Mary-Lee. Extenderle un cheque, regalarle una vuelta al mundo en crucero, algo.
Lo he intentado, contesta Morris, pero no quiere dinero. Se mostró muy ofendido la primera vez que se lo ofrecí, y aún se incomodó más la segunda. Me dijo: No se cobra dinero por comportarse como un ser humano. Un joven con principios. Eso es de respetar.
¿Qué más?, pregunta Mary-Lee. ¿Alguna noticia sobre cómo le va a Miles?
No mucho, contesta Morris. Dice Bing que en general se muestra muy reservado, pero que a la demás gente de la casa le cae estupendamente y él se lleva bien con todos. Callado, como de costumbre. Un tanto deprimido, como es habitual, pero luego se animó cuando llegó la chica.
Que ya se ha ido, recuerda Mary-Lee, y él ha dejado un mensaje en mi contestador diciendo que volverá a llamar. No sé qué voy a hacer cuando lo vea. ¿Cruzarle la cara de un bofetón…, o darle un abrazo y besarlo?
Las dos cosas, sugiere Morris. Primero la bofetada y luego el beso.
Después de eso dejan de hablar de Miles y pasan a D í as felices, el futuro del cine independiente, la extraña muerte de Steve Cochran, las ventajas e inconvenientes de vivir en Nueva York, la novedosa opulencia de Mary-Lee (que inspira las mejillas infladas y el comentario de preciosa hipopótama), las próximas novelas de Heller Books, y Willa, ni que decir tiene que hay que preguntar por Willa, es de rigor, pero Morris no tiene deseos de contarles la verdad, ninguna gana de desahogarse y hablarles de su miedo a perderla, de que ya la ha perdido, de manera que dice que Willa está radiante, en plena forma, que el viaje a Inglaterra ha sido como una segunda luna de miel y que le resultaría difícil recordar una época en que haya sido tan feliz. Esa respuesta viene y se va en cuestión de segundos, y luego pasan a otras cosas, otras digresiones, otros comentarios sobre una serie de asuntos importantes e insignificantes, pero Willa ya está en su cabeza, no puede quitársela del pensamiento, y al ver a Korngold y su ex mujer al otro lado de la mesa, la intimidad y afabilidad de su forma de relacionarse, la furtiva y tácita complicidad que existe entre ellos, comprende lo solo que está, la soledad en que vive, y ahora que la cena está llegando a su conclusión teme volver al piso vacío de la calle Downing. Mary-Lee ha bebido el vino suficiente para encontrarse en uno de esos estados suyos expansivos y pródigos, y cuando salen los tres a la calle y se despiden, abre los brazos y le dice: Dame un abrazo, Morris. Un largo y fuerte abrazo para esta vieja gorda. Él abraza el voluminoso abrigo lo bastante fuerte para sentir la carne en su interior, el cuerpo de la madre de su hijo, y entonces ella le responde con la misma fuerza, y luego, con la mano izquierda, le da unas palmaditas en la nuca, como diciéndole no te preocupes más, pronto acabarán estos tiempos aciagos y todo quedará perdonado. Vuelve a la calle Downing a pie, con todo el frío, la bufanda roja bien enrollada al cuello, las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, y esta noche el viento que sopla del Hudson es especialmente fuerte mientras él se dirige por Varick hacia el West Village, pero no se detiene a parar a un taxi, esta noche quiere andar, el ritmo de sus pasos lo tranquiliza como a veces lo hace la música, como los niños se calman cuando sus padres los mecen para que se duerman. Son las diez, no muy tarde, aún pasarán varias horas hasta que se vaya a la cama, y piensa que cuando abra la puerta del piso se instalará en el cómodo sillón del cuarto de estar y pasará las últimas horas del día leyendo un libro, pero cuál, se pregunta, qué libro entre los miles que atestan las dos plantas del dúplex, quizá la obra de Beckett si llega a encontrarla, piensa, la que Mary-Lee está representando ahora, de la que han hablado esta noche, o si no esa de Shakespeare, el pequeño proyecto que ha emprendido en ausencia de Willa, releer todo Shakespeare, las palabras que han llenado sus horas durante estos últimos meses entre la salida del trabajo y el sueño, y ahora le toca La tempestad, según cree, o quizás El cuento de invierno, y si esta noche le resulta imposible leer, si sus pensamientos están tan enredados con Miles y Mary-Lee y Willa como para no poder concentrarse en la lectura, verá una película por televisión, el único sedante en el que siempre se puede confiar, el tranquilizador parpadeo de imágenes, voces, música, el tirón de las historias, siempre las historias, los miles, los millones de narraciones, y sin embargo uno nunca se cansa de ellas, siempre hay espacio en el cerebro para una más, para otro libro, otra película, y tras servirse un whisky en la cocina, se dirige al salón pensando en cine, se decidirá por una película si es que esta noche ponen alguna que merezca la pena ver.
Antes de que pueda sentarse en el cómodo sillón y encender la tele, sin embargo, el teléfono empieza a sonar en la cocina, de modo que da media vuelta y va a cogerlo, sorprendido por lo avanzado de la hora, preguntándose quién podrá llamar un sábado a las diez y media de la noche. El muchacho es el primero que se le ocurre, Miles, que después de llamar a su madre quiere probar con su padre, pero no, no puede ser, Miles no lo llamará hasta el lunes como muy pronto, a menos que suponga, quizá, que su padre ya ha vuelto de Inglaterra y está pasando el fin de semana en casa, o, si no eso, tal vez sólo quiera dejar un mensaje en el contestador, tal como ha hecho esta tarde en el de su madre.
Es Willa, que llama desde Exeter a las tres y media de la madrugada, Willa que solloza angustiada, que dice que tiene un ataque de nervios, que su mundo se está viniendo abajo, que ya no quiere vivir. Sus lágrimas son incesantes y la voz que sale a través de ellas apenas se oye, muy aguda, como de una criatura, y es un verdadero derrumbe, dice él para sí, una persona más allá de la ira, de la esperanza, una persona enteramente consumida, desdichada, infeliz, pulverizada por el peso del mundo, una tristeza tan agobiante como el lastre de la vida. Él no sabe qué hacer, aparte de hablar con ella en el tono más reconfortante que es capaz de adoptar, decirle que la quiere, que cogerá el primer avión para Londres mañana por la mañana, que debe aguantar hasta que él llegue, menos de veinticuatro horas, sólo un día más, y le recuerda la crisis que le sobrevino alrededor de un año después de la muerte de Bobby, las mismas lágrimas, la misma voz debilitada, las mismas palabras, y ella superó entonces aquel trance lo mismo que ahora se sobrepondrá a éste, debe hacerle caso, él sabe de lo que está hablando, siempre se ocupará de ella y no debe responsabilizarse de cosas de las que no tiene la culpa. Hablan durante una hora, dos horas, y el llanto acaba cediendo, al fin empieza a calmarse, pero justo cuando él piensa que ya puede colgar sin peligro, las lágrimas arrancan de nuevo. Le necesita tanto, dice ella, no puede vivir sin él, se ha portado horriblemente, de manera mezquina, vengativa y cruel, se ha convertido en una persona horrorosa, en un monstruo, y ahora se odia a sí misma, nunca podrá perdonárselo, y él trata de tranquilizarla de nuevo diciéndole que debe irse a dormir, que está agotada y ha de irse a la cama, que él estará allí mañana mismo, y finalmente, al cabo, le asegura que se irá a acostar y aunque no consiga dormir le promete que no hará ninguna estupidez, se portará bien, se lo jura. Cuelgan al fin y antes de que caiga otra noche sobre la ciudad de Nueva York, Morris Heller está de vuelta en Inglaterra, yendo de Londres a Exeter para encontrarse con su mujer.
Читать дальше