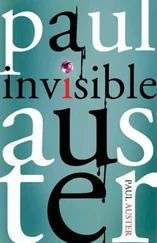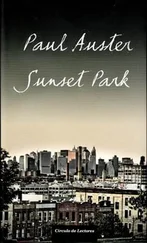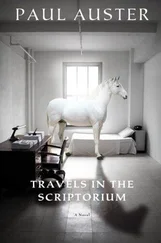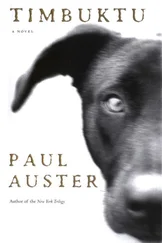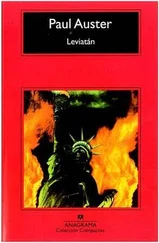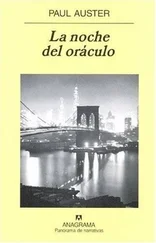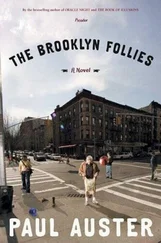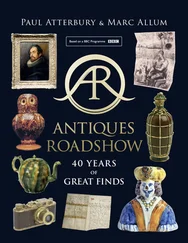Al cabo de un par de meses, su mujer, Pat, le convenció para que jugara en segunda con el fin de trabajar un nuevo lanzamiento. La idea era que podría progresar más lejos de los focos; una táctica disparatada si alguna vez hubo una, ya que lo único que hacia era mantener el engaño de que aún había esperanza para él. Fue entonces cuando finalmente reuní el valor para decir algo, pero no tuve agallas para insistir lo suficiente.
– Puede que haya llegado la hora, Diz -dije-. Puede que haya llegado la hora de hacer las maletas y volver a la granja.
– Sí -dijo él, con el aire más abatido que un hombre pueda tener-. Probablemente tienes razón. El problema e’ que no sirvo pa’ na’ más que lanzar pelotas de béisbol. Si fracaso esta ve’, me voy a la mierda, Walt. Quiero decir, ¿qué otra cosa puede hacer un pobre diablo como yo?
Muchas cosas, pensé, pero no lo dije, y esa misma semana se marchó a Tulsa. Nunca había caído uno de los grandes tan bajo y tan deprisa. Pasó un largo y desdichado verano en la liga de Texas, recorriendo el mismo polvoriento circuito que había demolido con sus bolas rápidas diez años antes. Esta vez apenas podía defender su terreno, y los insultos salpicaban sus lanzamientos por todo el campo. Con el viejo lanzamiento o el nuevo, el veredicto estaba claro, pero Dizzy continuaba partiéndose la cara y no dejaba que los abucheos le deprimieran. Una vez que se duchaba, se vestía y salía del estadio, volvía a su habitación del hotel con una pila de impresos de carreras y empezaba a telefonear a sus corredores de apuestas. Yo le hice varias apuestas aquel verano, y cada vez que llamaba charlábamos durante cinco o diez minutos y nos poníamos al corriente de las noticias del otro. Lo increíble para mi era lo muy tranquilamente que aceptaba su desgracia. El tipo se había convertido en el hazmerreír de todos y sin embargo parecía estar de buen humor, tan parlanchín y bromista como siempre. ¿De qué servia discutir? Pensé que ahora era sólo cuestión de tiempo, así que le seguí el juego y me guardé mis pensamientos. Antes o después, tendría que ver la luz.
Los Cubs le llamaron de nuevo en septiembre. Querían ver si el experimento de jugar en segunda había dado resultado, y aunque su actuación era poco alentadora, no era tan espantosa como podía haber sido. Mediocre era la palabra adecuada -un par de victorias por los pelos, un par de derrotas aplastantes-, y eso determinó el último capítulo de la historia. Por alguna lógica absurda, los Cubs decidieron que Dean había demostrado tener suficiente de su antigua aptitud como para garantizar otra temporada, así que le pidieron que volviese. No me enteré del nuevo contrato hasta después de que él se marchara de la ciudad para pasar el invierno fuera, pero cuando lo supe, algo dentro de mí saltó finalmente. Me reconcomí durante meses. Estaba inquieto, preocupado y malhumorado, y cuando llegó de nuevo la primavera comprendí lo que tenía que hacer. Sentía que no había elección. El destino me había escogido a mí como instrumento, y por muy horrible que fuese la tarea, salvar a Dizzy era lo único que importaba. Si no podía hacerlo él mismo, entonces yo tendría que intervenir y hacerlo por él.
Aún ahora me resulta difícil explicar cómo una idea tan retorcida y perversa pudo introducirse en mi cabeza. Pensé realmente que era mi deber persuadir a Dizzy Dean de que ya no deseaba vivir. Expresado en términos tan escuetos, la cosa huele a locura, pero fue precisamente así como planeé salvarle: convenciéndole de que pusiera fin a su vida. Aunque sólo fuera eso, demuestra lo enferma que mi alma había llegado a ponerse en los años posteriores a la muerte del maestro Yehudi. Me aferré a Dizzy porque me recordaba a mí mismo, y mientras su carrera fue floreciente yo pude revivir mis pasadas glorias a través de él. Tal vez eso no habría sucedido si él hubiera jugado para alguna otra ciudad que no fuera Saint Louis. Tal vez no habría sucedido si nuestros apodos no fueran tan parecidos. [6]No lo sé. No sé nada, pero el hecho es que llegó un momento en que ya no podía ver las diferencias entre nosotros. Sus triunfos eran mis triunfos, y cuando la mala suerte le alcanzó finalmente y su carrera quedó destrozada, su desgracia fue mi desgracia. No podía soportar volver a vivir aquello, y poco a poco empecé a perder el control. Por su propio bien, Dizzy tenía que morir, y yo era el hombre adecuado para insistirle en que tomara la decisión correcta. No sólo por su bien, sino por el mío. Tenía el arma, tenía los argumentos, tenía el poder de la locura de mi parte. Destruiría a Dizzy Dean y al hacerlo finalmente me destruiría a mí mismo.
Los Cubs llegaron a Chicago para su primer partido en casa el día diez de abril. Llamé a Diz aquella misma tarde y le pedí que se pasara por mi oficina, explicándole que había surgido algo importante. Trató de sacármelo, pero le dije que era demasiado importante para discutirlo por teléfono. Si te interesa una propuesta que cambiará tu vida radicalmente, le dije, vendrás. Estaba comprometido hasta después de la cena, así que fijamos la cita para las once de la mañana siguiente. Se presentó con sólo quince minutos de retraso y entró con sus andares largos y sueltos, haciendo rodar un palillo de dientes con la lengua. Llevaba un traje azul de estambre y un sombrero vaquero color tostado, y aunque había engordado algunos kilos desde la última vez que le vi, su piel tenía un tono saludable después de seis semanas tomando el sol por esos mundos de Dios. Como de costumbre, era todo sonrisas cuando entró, y pasó los primeros minutos hablando de lo diferente que parecía el club de día y sin clientes.
– Me recuerda un estadio vacío -dijo-. Da repelús. Silencioso como una tumba y muchísimo más grande.
Le dije que se sentara y le serví un refresco de la nevera que tenía detrás de mi mesa.
– Esto nos llevará unos minutos -dije-, y no quiero que te entre sed mientras hablamos.
Noté que mis manos empezaban a temblar, así que me puse un trago de Jim Beam y bebí dos sorbitos.
– ¿Cómo va ese brazo, viejo? -dije, acomodándome en mi sillón de cuero y esforzándome por parecer tranquilo.
– Igual que estaba. Es como si un hueso me se saliera por el codo.
– Te han machacado bastante en los entrenamientos de primavera, según he oído.
– Eso son sólo partidos de prácticas. No son na’.
– Claro. Los partidos en serio son peores,¿no?
Percibió el cinismo en mi voz y se encogió de hombros; luego buscó los cigarrillos en el bolsillo de su camisa.
– Bueno, hombrecito -dijo-, ¿cuál es el notición? -Sacó un Lucky de su paquete y lo encendió, echando una gran humareda en mi dirección-. Por teléfono parecía que era cosa de vida o muerte.
– Lo es. Eso es exactamente lo que es.
– ¿Y eso? ¿Es que has inventado un bromuro nuevo o algo así? ¡Joder, si encuentras una medicina que cure lo’ brazo’ enfermo’, Walt, te daré la mitá de mi sueldo durante los próximos diez años!
– Tengo algo mejor que eso, Diz. Y no te costará nada.
– Todo cuesta, amigo. E’ la ley de la tierra.
– Yo no quiero tu dinero. Yo quiero salvarte, Diz. Déjame que te ayude y el tormento que has estado viviendo durante estos últimos cuatro años desaparecerá.
– ¿Si? -dijo sonriendo como si le hubiera contado un chiste moderadamente gracioso-. ¿Y cómo piensas hacerlo?
– Como tú quieras. El método no es importante Lo único que cuenta es que tú estés de acuerdo, y que entiendas por qué hay que hacerlo.
– No te sigo, muchacho. No sé de que me estas hablando
– Una gran persona me dijo una vez: «Cuando un hombre llega al final del camino, lo único que realmente desea es la muerte.» ¿Está algo más claro ahora? Oí esas palabras hace mucho tiempo, pero fui demasiado estúpido para comprender lo que querían decir. Ahora lo sé, y te diré algo, Diz, son verdad. Son las palabras más verdaderas que ningún hombre ha dicho nunca.
Читать дальше