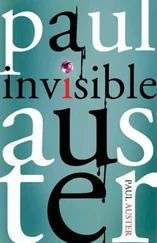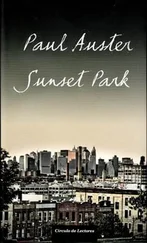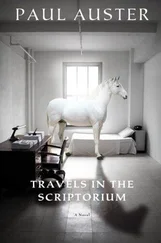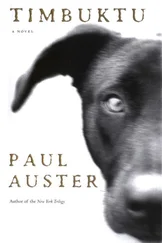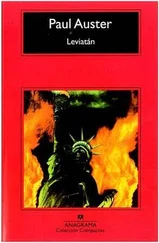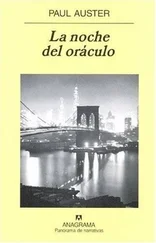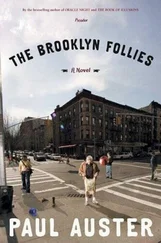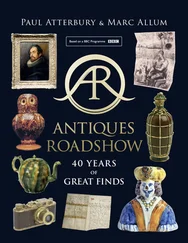Su apellido de soltera era Quinn y tenía menos de treinta años cuando la conocí. Se había casado con su primer marido nada más salir del instituto, y cinco años más tarde él fue llamado a filas. Al parecer, Fitzsimmons era un inmigrante irlandés simpático y trabajador, pero su guerra fue menos afortunada que la mía. Recibió un balazo en Messina en el 43, y desde entonces Molly se había quedado sola, una joven viuda sin hijos que cuidaba de sí misma y esperaba a que pasara algo. Dios sabe qué vio ella en mí, pero yo me enamoré de ella porque hacía que me sintiera cómodo, porque sacó a relucir al tipo ingenioso que yo llevaba dentro y porque sabía apreciar un buen chiste cuando lo oía. No había nada llamativo en ella, nada que la hiciera destacar en una multitud. Pasabas a su lado por la calle y no era más que la esposa de un trabajador: una de esas mujeres de caderas voluminosas y trasero ancho que no se molestaba en maquillarse a menos que fuera a ir a un restaurante. Pero Molly tenía espíritu, vaya si lo tenía, y a su manera tranquila y observadora, era tan lista como cualquier persona que yo haya conocido. Era bondadosa; no guardaba rencores; me apoyaba y nunca intentó convertirme en alguien distinto. Si era un poco desaliñada como ama de casa y no muy buena cocinera, a mí no me importaba. No era mi criada, después de todo, era mi mujer. También era la única verdadera amiga que yo había tenido desde los tiempos de Kansas con Aesop y madre Sioux; la primera mujer a la que había amado.
Vivíamos en un segundo piso sin ascensor en el barrio de Ironbound, y como Molly no podía tener hijos, siempre vivimos solos. Le hice dejar su empleo después de la boda, pero yo conservé el mío, y a lo largo de los años subí en el escalafón de Meyerhof£ Una pareja podía vivir con un solo sueldo en aquel entonces, y después de que me ascendieran a encargado del turno de noche, no tuvimos preocupaciones económicas dignas de mención. Era una vida modesta de acuerdo con los modelos que yo me había trazado en otro tiempo, pero había cambiado lo suficiente como para que no me importase. Íbamos al cine dos veces por semana, salíamos a cenar los sábados por la noche y veíamos la tele. En el verano íbamos a la costa, a Asbury Park, y casi todos los domingos nos reuníamos con alguno de los parientes de Molly. Los Quinn eran una familia numerosa y todos sus hermanos y hermanas se habían casado y engendrado hijos. Eso me proporcionó cuatro cuñados, cuatro cuñadas y trece sobrinas y sobrinos. Para ser un hombre que no tenía hijos, estaba metido hasta las cejas entre chiquillería, pero no puedo decir que me molestara mi papel de tío Walt. Molly era el hada madrina buena y yo era el bufón de la corte: el tipo rechoncho que tenía tantas ocurrencias y hacia tantas gracias, el payaso que rodaba por los escalones del porche trasero.
Estuve casado con Molly ventitrés años, un viaje largo y bueno, supongo, pero no lo suficientemente largo. Mi plan era envejecer con ella y morir en sus brazos, pero vino el cáncer y me la arrebató antes de que yo estuviera listo para dejarla ir. Primero le quitaron un pecho, luego el otro, y cuando tenía cincuenta y cinco años, ya no estaba allí. La familia hizo todo lo que pudo por ayudarme, pero fue una época espantosa para mí, y pasé los siguientes seis o siete meses en un letargo alcohólico. Llegué a estar tan mal que finalmente perdí mi puesto en la fábrica, y si dos de mis cuñados no me hubiesen llevado a la fuerza a una clínica de desintoxicación, cualquiera sabe qué habría sido de mí. Hice una cura de sesenta días en el Hospital Saint Barnabas de Livingston, y allí fue donde finalmente empecé a soñar otra vez. No me refiero a ensoñaciones y pensamientos sobre el futuro, me refiero a verdaderos sueños: vividas y espectaculares imágenes de película casi todas las noches durante un mes. Puede que tuviera algo que ver con los medicamentos y los tranquilizantes que estaba tomando, no lo sé, pero cuarenta y cuatro años después de mi última actuación como Walt el Niño Prodigio, todo aquello volvió a mí. Estaba de nuevo en el circuito con el maestro Yehudi, viajando de ciudad en ciudad en el Pierce Arrow, haciendo mi número todas las noches. Me hacía increíblemente feliz y me devolvía placeres que había olvidado hacía mucho tiempo que era capaz de sentir. Andaba nuevamente sobre el agua, pavoneándome ante gigantescas multitudes, y podía moverme por el aire sin dolor, flotando, girando y haciendo cabriolas con todo mi antiguo virtuosismo y seguridad. Me había esforzado tanto por enterrar aquellos recuerdos, había luchado durante tantos años por apegarme a la tierra y ser como todo el mundo, y ahora todo ello surgía una vez más, estallando en un despliegue nocturno de fuegos artificiales en tecnhicolor. Aquellos sueños lo transformaron todo para mí. Me devolvieron mi orgullo, y a partir de entonces ya no me avergonzaba mirar al pasado. No sé de qué otra manera expresarlo. El maestro me había perdonado. Había cancelado mi deuda con él gracias a Molly, gracias a cómo la había amado y llorado, y ahora él me llamaba y me pedía que le recordase. No hay forma de demostrar nada de esto, pero el efecto era innegable. Algo se había despejado dentro de mí, y salí de aquel depósito de borrachos tan sobrio como lo estoy ahora. Tenía cincuenta y ocho años, mi vida era una ruina, y, sin embargo, no me sentía demasiado mal. Bien mirado, realmente me sentía bastante bien.
Los gastos de la enfermedad de Molly habían agotado el poco dinero que habíamos conseguido ahorrar. Debía cuatro meses de alquiler, el casero amenazaba con echarme y la única cosa que poseía era mi coche, un Ford Fairlane de siete años con la rejilla abollada y un carburador defectuoso. Unos tres días después de salir del hospital, mi sobrino favorito me llamó desde Denver ofreciéndome un trabajo. Dan era el miembro más brillante de la familia -el primer profesor universitario que habían tenido- y llevaba unos años viviendo allí con su mujer y su hijo. Puesto que su padre ya le había dicho lo apurada que era mi situación, no perdí el tiempo contándole mentiras sobre mi estupenda cuenta corriente. El trabajo no era gran cosa, me dijo, pero tal vez me vendría bien un cambio de escenario. ¿Qué clase de trabajo es?, le pregunté. Ingeniero de mantenimiento, respondió, tratando de que no sonara demasiado gracioso. ¿Quieres decir conserje?, dije. Eso es, me contestó, un friegasuelos. El puesto había quedado libre en el edificio donde él daba sus clases, y si me apetecía trasladarme a Denver, cerraría el trato. Estupendo, dije, por qué no, y dos días más tarde metí mis cosas en el Ford y partí hacia las Montañas Rocosas.
Nunca llegué a Denver. No fue porque el coche tuviera una avería, tampoco porque me pensara mejor lo de ser conserje, pero sucedieron cosas por el camino y en lugar de acabar en un sitio, acabé en otro. En realidad no es difícil de explicar. Al ocurrir muy poco tiempo después de todos aquellos sueños que tuve en el hospital, el viaje me trajo un torrente de recuerdos, y cuando crucé la frontera de Kansas, no pude resistir la tentación de dar un corto rodeo sentimental hacia el sur. No me desviaba demasiado, me dije, y a Dan no le importaría que tardara un poco en llegar. Sólo quería pasar unas horas en Wichita, y volver a casa de la señora Witherspoon para ver qué aspecto tenía el viejo edificio. Una vez, poco después de la guerra, había intentado localizarla en Nueva York, pero ella no aparecía en la guía telefónica y yo había olvidado el nombre de su compañía. Probablemente habría muerto ya, igual que todas las demás personas a las que alguna vez había querido.
La ciudad había crecido mucho desde los años veinte, pero seguía sin ser mi idea de un lugar donde uno podía pasarlo bien. Había más gente, más edificios y más calles, pero una vez que me acostumbré a los cambios, resultó ser el mismo lugar atrasado que yo recordaba. Ahora la llamaban la «Capital Aérea del Mundo», y me dio mucha risa cuando vi esa frase publicitaria en los carteles pegados por todas partes. La cámara de comercio se refería a las numerosas compañías de construcciones aeronáuticas que habían montado sus fábricas allí, pero yo no pude evitar pensar en mi mismo, el niño-pájaro que en otro tiempo había tenido su hogar en Wichita. Tuve alguna dificultad para encontrar la casa, lo cual hizo que mi recorrido fuera un poco más largo de lo que yo había planeado. En aquel entonces estaba situada en las afueras de la ciudad, aislada en un camino de tierra que llevaba a campo abierto, pero ahora formaba parte de un barrio residencial y habían construido otras casas a su alrededor. La calle se llamaba Coronado Avenue y tenía todos los avíos modernos: aceras, farolas y una superficie asfaltada con una raya blanca en el centro. Pero la casa tenía buen aspecto, no había duda de ello: las ripias brillaban bajo el cielo gris de noviembre y los arbolitos que el maestro Yehudi había plantado en el jardín delantero se elevaban por encima del tejado como gigantes. Quien quiera que fuese su propietario la había tratado bien, y ahora era tan vieja que había adquirido el aire de algo histórico, una venerable mansión de una época pasada.
Читать дальше