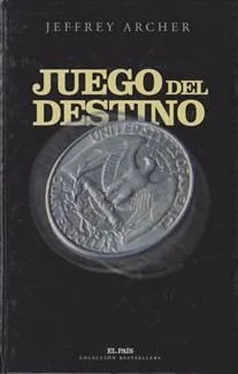Nat no necesitó seis meses para averiguar la razón por la que el banco Russell no había aumentado sus beneficios en la última década. No habían utilizado prácticamente ninguno de los modernos sistemas de gestión bancaria. La entidad continuaba viviendo en la época de la contabilidad manual, las cuentas personalizadas y la sincera convicción de que los ordenadores eran mucho menos fiables que los humanos, así que por tanto, invertir en ellos era una pérdida de tiempo y dinero. Nat entraba y salía del despacho del señor Russell tres o cuatro veces al día, y todas las veces se encontraba con que alguna decisión tomada por la mañana había sido anulada por la tarde. Esto, por lo general, ocurría cada vez que se veía salir del despacho al cabo de una hora a alguno de los empleados más antiguos con una amplia sonrisa en el rostro. A menudo le tocaba a Tom reparar los destrozos. De hecho, de haber estado él allí para explicarle a su padre por qué eran necesarios los cambios, quizá nunca hubieran podido elaborar el informe.
La mayoría de las noches Nat regresaba a su casa agotado y en ocasiones furioso. Le advirtió a Su Ling que probablemente habría un enfrentamiento cuando presentara el informe final; además, no estaba muy seguro de seguir siendo uno de los vicepresidentes si el presidente era incapaz de asimilar todos los cambios que recomendaría. Su Ling no protestó, aunque acababa de conseguir instalar a la familia en su nueva casa, vender el apartamento de Nueva York, encontrar guardería para Luke y prepararse para ocupar su puesto como profesora de estadística en la Universidad de Connecticut en otoño. La perspectiva de verse de nuevo en Nueva York no le hacía ninguna gracia.
Aparte de todo aquello, había aconsejado a Nat en el tema de cuáles eran los ordenadores más convenientes para el banco, había supervisado su instalación y les dio clases nocturnas a los empleados interesados en aprender algo más que a encender el ordenador. Pero el mayor problema de Nat era el exceso de personal. Ya le había señalado al presidente que el banco tenía una plantilla de setenta y un trabajadores, mientras que Bennett’s, el otro banco independiente de la ciudad, ofrecía los mismos servicios con solo treinta y nueve empleados. Nat escribió un informe por separado donde analizaba las consecuencias financieras del exceso de plantilla y proponía un plan de jubilaciones anticipadas que, si bien reduciría los beneficios durante los siguientes tres años, a la larga sería mucho más beneficioso. Este era el punto clave donde Nat no estaba dispuesto a ceder. Porque, tal como le explicó a Tom y Su Ling mientras cenaban, si tenían que esperar otros dos años para el retiro del señor Russell, todos acabarían engrosando las filas de los parados.
El señor Russell recibió el informe de Nat, lo leyó y convocó una reunión para las seis de la tarde del viernes. Cuando Nat y Tom entraron en el despacho del presidente, lo encontraron muy ocupado en escribir una carta. Levantó la cabeza para mirarlos.
– Lamento decir que soy incapaz de llevar a la práctica vuestras recomendaciones -manifestó incluso antes de que sus dos vicepresidentes se sentaran-, porque no deseo despedir a mis empleados, con algunos de los cuales trabajo desde hace treinta años. -Nat intentó sonreír mientras pensaba en que sería su segundo despido en seis meses; se preguntó si Jason aún podría hacerle un hueco en el Chase-. Por tanto, he llegado a la conclusión -prosiguió el presidente- de que si esto ha de funcionar -apoyó las manos en el informe como si lo bendijera-, la primera persona que debe marcharse soy yo. -Firmó la carta que había escrito y le entregó la dimisión a su hijo.
Bill Russell salió del despacho a las seis y doce minutos y no volvió a entrar en el edificio nunca más.
– ¿Cuáles son sus méritos para aspirar a un cargo público?
Desde el estrado, Fletcher miró al pequeño grupo de periodistas que tenía delante. Harry sonrió. Era una de las diecisiete preguntas que habían preparado la noche anterior.
– No tengo mucha experiencia en política -reconoció Fletcher, con una actitud que confiaba en que fuese encantadora-, pero he nacido y crecido en Connecticut, aquí cursé mis estudios superiores y aquí he vivido hasta que me trasladé a Nueva York para trabajar en una de las firmas de abogados más prestigiosas del país. Ahora vuelvo a casa para poner todas mis capacidades al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Hartford.
– ¿No cree que, a sus veintiséis años, es un poco joven para decirnos cómo debemos conducir nuestras vidas? -preguntó una joven reportera sentada en la segunda fila.
– Es la misma edad que yo tenía entonces -intervino Harry- y su padre nunca se quejó.
Uno o dos de los periodistas veteranos sonrieron, pero la joven no estaba dispuesta a ceder fácilmente.
– Usted acababa de participar en la guerra, senador, y tenía una experiencia de tres años como oficial en el frente. Si me permite la pregunta, señor Davenport, ¿fue usted uno de los que quemó la tarjeta de reclutamiento durante la campaña contra la guerra de Vietnam?
– No, no lo hice. No me reclutaron, pero de haberla recibido, me hubiese presentado voluntariamente.
– ¿Puede demostrarlo? -replicó en el acto la reportera.
– No, pero si usted lo desea, puede leer mi discurso en el debate de Yale y comprobará con toda claridad cuál era mi posición en el tema.
– Si sale elegido -preguntó otro de los periodistas-, ¿será su suegro quien maneje los hilos?
Harry miró a su yerno y vio que la pregunta le había irritado.
– Tranquilo -le susurró-. Solo está haciendo su trabajo. No te apartes de la respuesta preparada.
– Si tengo la fortuna de resultar elegido -manifestó Fletcher-, sería una tontería por mi parte no aprovecharme de la gran experiencia del senador Gates; dejaré de escucharle solo cuando considere que no tiene nada más que enseñarme.
– ¿Qué opina sobre la enmienda Kendrick a los presupuestos que se están debatiendo en la cámara?
La pregunta llegó desde el lado izquierdo del grupo de periodistas y ciertamente no era una de las diecisiete que tenían preparadas.
– Creo que no es una pregunta del todo pertinente, ¿no te parece, Robin? -señaló el senador-. Después de todo, Fletcher es…
– En la medida que la cláusula afecta a los ciudadanos mayores, creo que resulta discriminatoria con los que ya se han jubilado y reciben unos ingresos fijos. La mayoría de nosotros tendremos que jubilarnos en algún momento y como dijo Confucio: una sociedad civilizada es aquella que educa a sus jóvenes y cuida de sus viejos. Si soy elegido, cuando la enmienda del senador Kendrick sea debatida en la cámara, votaré en contra. En una sesión legislativa se pueden aprobar malas leyes que después se tardan años en derogar y tengo la intención de votar únicamente aquellas leyes que tengan una aplicación realista.
Harry se reclinó en su silla.
– Siguiente pregunta.
– En su currículo, señor Davenport, que debo decir es impresionante, afirma haber dejado su empleo en Alexander Dupont y Bell para dedicarse de lleno a estas elecciones.
– Así es.
– ¿Uno de sus colegas, un tal señor Logan Fitzgerald, no se marchó también de la empresa por las mismas fechas?
– Sí, así fue.
– ¿Hay alguna vinculación entre la dimisión del señor Fitzgerald y la suya?
– Ninguna en absoluto -declaró Fletcher rotundamente.
– ¿Qué es lo que pretende averiguar? -preguntó Harry.
– Nada en particular. La oficina de Nueva York me pidió que planteara la pregunta -respondió el periodista.
– Anónima, sin duda -apuntó el senador.
– No estoy en libertad de revelar mis fuentes -contestó el periodista, que hizo lo posible para no mofarse.
Читать дальше