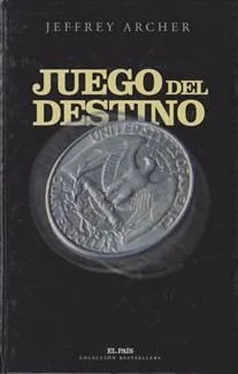Nat cogió la brújula del cinto del cabo Foreman, miró la posición del sol y fue entonces cuando vio un objeto en un árbol. Sería fantástico si encontraba la manera de recuperarlo. Caminó lentamente hasta el árbol. Comenzó a saltar con la pierna sana hasta que consiguió sujetar la rama y la sacudió con la intención de que se desprendiera de su carga. Ya estaba a punto de renunciar al esfuerzo cuando se movió unos centímetros. Sacudió la rama con renovados bríos; se movió un poco más y súbitamente, sin previo aviso, cayó sin más. Hubiese caído directamente sobre la cabeza de Nat de no haberse él apartado con presteza, a la vista de que no podía saltar.
Nat descansó unos momentos; luego, movió poco a poco al cabo Foreman y lo colocó en la camilla. Después se sentó en el suelo y contempló cómo el sol desaparecía detrás del árbol más alto, tras completar su tarea del día en aquella zona del planeta.
Había leído en alguna parte sobre una madre que consiguió mantener vivo a su hijo después de un accidente de tráfico, gracias a que estuvo hablándole toda la noche. Nat le habló al cabo Foreman durante toda la noche.
Fletcher leyó, dominado por la incredulidad más absoluta, cómo con la ayuda de los campesinos, el teniente Nat Cartwright había transportado la camilla de aldea en aldea en un recorrido de trescientos treinta y siete kilómetros y había visto salir y ponerse el sol diecisiete veces antes de llegar a las afueras de la ciudad de Saigón, donde los dos hombres fueron trasladados al hospital de campaña más cercano.
El cabo primero Speck Foreman murió tres días más tarde, sin llegar a saber el nombre del teniente que lo había rescatado y que entonces luchaba por salvar su propia vida.
Fletcher buscó todas las noticias que mencionaban al teniente Cartwright, con la más absoluta seguridad de que viviría.
Una semana más tarde trasladaron a Nat por vía aérea al campamento Zama en Japón, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que le salvó la pierna. Al mes lo trasladaron al centro médico Walter Reed en la ciudad de Washington para completar la recuperación.
La siguiente vez que Fletcher vio a Nat Cartwright fue en la primera plana del New York Times. Aparecía estrechando la mano del presidente Johnson en la rosaleda de la Casa Blanca.
Le habían otorgado la medalla al honor.
Michael y Susan Cartwright se quedaron anonadados con su visita a la Casa Blanca para presenciar la ceremonia en la rosaleda durante la cual su único hijo recibió la medalla al honor. Después de la ceremonia, el presidente Johnson escuchó atentamente al padre de Nat, que le explicó los problemas a los que se enfrentarían los norteamericanos si todos vivían hasta los noventa sin contar con un seguro de vida. «Durante el siglo venidero, los norteamericanos vivirán jubilados el mismo tiempo que ahora dedican al trabajo», fueron las palabras que Lyndon B. Johnson repitió a los miembros de su gabinete a la mañana siguiente.
En el viaje de regreso a Cromwell, la madre de Nat le preguntó cuáles eran sus planes para el futuro.
– No estoy muy seguro, porque es algo que no depende de mí -le respondió él-. Tengo órdenes de presentarme el lunes en Fort Benning. Entonces sabré qué es lo que el coronel Tremlett me tiene preparado.
– Otro año desperdiciado -se lamentó su madre.
– Fortalecerá su carácter -manifestó el padre, rebosante de entusiasmo después de su larga charla con el presidente.
– No creo que a Nat le haga mucha falta -replicó la madre.
Nat sonrió mientras miraba a través de la ventanilla el paisaje de Connecticut. Durante los diecisiete días con sus correspondientes noches que había arrastrado la camilla casi sin comer ni dormir, se había preguntado si alguna vez vería de nuevo su tierra natal. Pensó en las palabras de su madre y estuvo de acuerdo con ella. Le enfurecía la idea de desperdiciar otro año sin hacer otra cosa que rellenar formularios y saludar a sus superiores mientras preparaba a su sustituto. Los jefes habían dejado claro que no le permitirían regresar a Vietnam y arriesgar así la vida de uno de los grandes héroes norteamericanos.
Aquella noche mientras cenaban su padre, después de repetir varias veces la conversación que había mantenido con el presidente, le pidió a Nat que les contara más cosas de Vietnam.
Nat dedicó más de una hora a describirles Saigón, el campo y sus pobladores, sin hacer casi ninguna referencia a su trabajo como oficial de intendencia.
– Los vietnamitas son personas amistosas y muy trabajadoras -les dijo a sus padres-. Parecen sinceros cuando dicen que les gusta tenernos allí, pero nadie, ni aquí ni allá, cree que podamos quedarnos para siempre. Mucho me temo que la historia considere todo el episodio como algo inútil y que en cuanto se acabe se borrará rápidamente de la memoria nacional. -Miró a su padre-. Al menos tu guerra tenía un sentido.
La madre asintió y Nat se sorprendió al ver que su padre no le respondía inmediatamente con una opinión contraria.
– ¿Hay alguna cosa que te llamara especialmente la atención y que guardas en tus recuerdos? -le preguntó su madre, en la ilusión de que su hijo le hablaría de su experiencia en el frente.
– Sí. La desigualdad entre los hombres.
– Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los vietnamitas.
– No me refiero al pueblo vietnamita, papá. Hablo de aquello que Kennedy describió como «mis compañeros norteamericanos».
– ¿Mis compañeros norteamericanos? -repitió la madre.
– Sí, porque lo que nunca olvidaré es el trato que damos a las minorías, sobre todo a los negros. La mayoría de los soldados en el campo de batalla son negros por la única y sencilla razón de que no pueden permitirse contratar a un buen abogado que les diga cómo librarse del reclutamiento.
– Tu mejor amigo…
– Lo sé -dijo Nat-, y me alegra que Tom pidiera una prórroga, porque bien podría haber corrido la misma suerte de Dick Tyler.
– O sea, que te arrepientes de tu decisión -afirmó su madre en voz baja.
Nat se tomó unos momentos antes de responder.
– No, pero muy a menudo pienso en Speck Foreman, en su esposa y sus tres hijos en Alabama; me pregunto para qué sirvió su muerte.
Nat se levantó temprano a la mañana siguiente para coger el primer tren con destino a Fort Benning. Miró la hora cuando el tren entró en la estación de Columbus. Todavía disponía de una hora antes de su cita con el coronel, así que decidió recorrer a pie los poco más de tres kilómetros que había hasta la academia. Mientras caminaba, el verse obligado a responder a los saludos de cualquiera por debajo del rango de capitán le recordó que se encontraba en una ciudad cuya vida se desarrollaba alrededor de la guarnición. Algunas personas le sonrieron al ver la medalla al honor, como si se hubiesen cruzado con una estrella deportiva.
Se presentó en la antesala del despacho del coronel Tremlett quince minutos antes de la hora convenida.
– Buenos días, capitán Cartwright -le saludó un ayudante de campo, todavía más joven que él-. El coronel me dijo que le hiciera pasar en cuanto llegara.
Nat entró en el despacho del coronel y se cuadró para saludarlo militarmente. Tremlett se levantó en el acto y se acercó para abrazarlo con grandes muestras de afecto. El ayudante de campo no disimuló su sorpresa porque hasta entonces había creído que solo los oficiales franceses se saludaban de esa guisa. El coronel le señaló una silla a Nat, y luego volvió a su asiento. Abrió un grueso expediente que estaba encima de la mesa y echó una ojeada a varias páginas.
– ¿Tiene alguna idea de lo que quiere hacer durante el año que viene, Nat?
Читать дальше