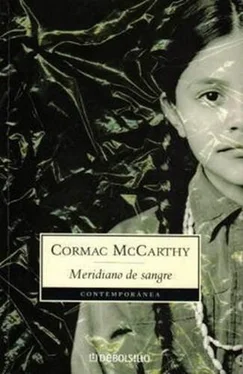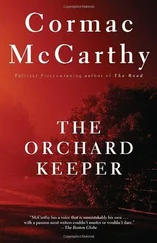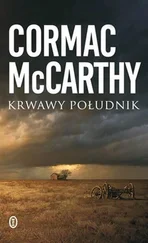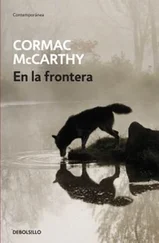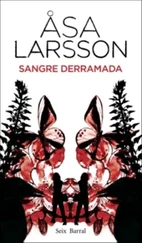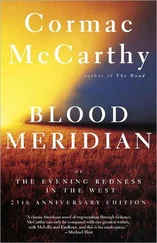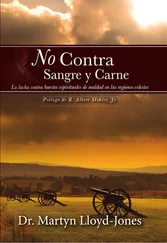Lo que es verdad de un hombre, dijo el juez, es verdad de muchos. Los antiguos pobladores de esta región se llamaban anasazis. Abandonaron esta tierra hostigados por la sequía o la enfermedad o las bandas de forajidos, abandonaron estos parajes hace siglos y no queda constancia de ellos. Existen en esta tierra como rumores o fantasmas y se los venera mucho. Los utensilios, el arte, los edificios: estas cosas son la condenación de las razas posteriores. Pero no hay nada a lo que estas puedan agarrarse. Los antiguos desaparecieron como fantasmas y ahora los salvajes rondan por estos cañones al son de antiguas risas. En sus chozos escuchan a oscuras el miedo que se va filtrando de las rocas. Toda progresión de un orden superior a uno inferior está jalonada por las ruinas y el misterio y por un vestigio de rabia sin nombre. Bien. He aquí a los padres muertos. Su espíritu está enterrado en la piedra. Yace sobre esta tierra con el mismo peso y la misma ubicuidad. Pues quienquiera que construye un refugio con cañas y pieles de animal se suma en espíritu al destino colectivo de las bestias y volverá al barro primordial sin apenas un grito. Pero quien construye con piedra busca alterar la estructura del universo y así ocurrió con estos albañiles por más primitivas que puedan parecernos sus construcciones.
Nadie decía nada. El juez estaba medio desnudo y sudaba pese a que la noche era fría. Finalmente el ex cura Tobin levantó la vista.
A mí me parece, dijo, que tanto un hijo como otro están a la par en cuanto a desventajas. Por tanto, ¿cómo hay que criar a un hijo?
A edad temprana, dijo el juez, deberían encerrarlos en un foso con perros salvajes. Deberían obligarlos a descifrar mediante las oportunas pistas cuál de tres puertas no guarda leones salvajes. Deberían hacerlos correr desnudos por el desierto hasta que…
Ya basta, dijo Tobin. He formulado la pregunta con la máxima seriedad.
Y yo la respuesta, dijo el juez. Si Dios pretendiera interferir en la degeneración del género humano, ¿no lo habría hecho ya? Los lobos se matan selectivamente. ¿Qué otra especie podría hacerlo? ¿Acaso la raza humana no es más depredadora aún? El mundo nace y florece y muere pero en los asuntos de los hombres no hay mengua, el mediodía de su expresión señala el inicio de la noche. Su espíritu cae rendido en el apogeo de sus logros. Su meridiano es a un tiempo su declive y la tarde de su día. ¿Le gusta el juego? Muy bien, pues que apueste algo. Esto que ves aquí, estas ruinas que tanto asombran a las tribus de salvajes, ¿no crees que volverán a existir algún día? Sí. Y otro más. Con otras personas, otros hijos.
El juez echó una ojeada a su alrededor. Estaba sentado frente a la lumbre sin otra cosa que el pantalón y tenía las palmas de las manos apoyadas en las rodillas. Sus ojos eran dos rendijas vacías. Nadie en la compañía tenía la menor idea de lo que implicaba su manera de estar sentado, pero se parecía tanto a un icono que todos mostraron cautela y hablaron circunspectos entre ellos como si temieran despertar a algo que era preferible mantener dormido.
Al día siguiente perdieron un mulo mientras cabalgaban de anochecida por la cornisa occidental. El mulo resbaló por la pared del cañón y lo que llevaba en los cuévanos explotó sin sonido en el aire seco y sofocante y el mulo cayó a sol y a sombra, girando en el vacío hasta perderse de vista en una sima de espacio azul que lo eximió para siempre de la memoria de todos aquellos seres vivos que existen. Glanton descansó sin desmontar y contempló la profundidad adamantina que se abría a sus pies. Un cuervo había echado a volar desde los riscos y giraba y graznaba. En la luz aguda la pared de roca viva mostraba extraños contornos y los jinetes se veían muy pequeños sobre el promontorio incluso para sus propios ojos. Glanton miró brevemente hacia lo alto, como si en aquel perfecto cielo de porcelana hubiera algo que indagar, y luego arreó a su caballo chascando la lengua.
Cruzando las mesas altas en días sucesivos empezaron a encontrar hoyos calcinados en el suelo allí donde los indios habían cocido mezcal y pasaron por extraños bosques de maguey -el aloe o pita- con inmensos tallos en flor que medían más de diez metros de alto. Cuando ensillaban los caballos al amanecer escrutaban las pálidas montañas al norte y oeste por si había rastro de humo. No lo había. Los batidores habrían partido antes de que el sol empezara a salir y no regresarían hasta la noche, guiándose en el descoordenado desierto por la pálida luz de las estrellas o en la negrura más absoluta donde la compañía descansaba entre las rocas sin lumbre ni pan ni camaradería como una pandilla de simios. Acuclillados en silencio comiendo carne cruda que los delaware habían matado con flechas en el llano y durmiendo entre los huesos. Una luna en forma de lóbulo salvó el perfil negro de las montañas y difuminó las estrellas por el este y en la cresta más cercana los blancos capullos de unas yucas bailaron al viento y por la noche llegaron murciélagos de algún infierno del mundo y agitando sus alas membranosas como oscuros colibríes satánicos libaron la boca de dichas flores. Un poco más lejos y ligeramente elevado sobre un resalto de piedra arenisca estaba el juez, pálido y desnudo. Levantó una mano y los murciélagos se retiraron confusos y bajó la mano y siguió como estaba y poco después vinieron a chupar el néctar otra vez.
Glanton no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Sus cálculos respecto al enemigo incluían toda clase de dobleces. Siempre hablaba de emboscadas. Incluso él, siendo tan orgulloso, no acababa de creerse que un grupo de diecinueve hombres hubiera ahuyentado a todo ser humano de un área de veinticinco mil kilómetros cuadrados. Cuando dos días después los batidores regresaron una tarde e informaron de que habían visto los poblados apaches abandonados Glanton no quiso correr riesgos. Acamparon en la mesa y encendieron fuegos para despistar y pasaron la noche con los rifles a punto tumbados en aquel brezal abrupto. Por la mañana fueron a por los caballos y descendieron a un valle donde se veían algunas chozas de cañas y restos de viejas lumbres. Echaron pie a tierra y registraron los chamizos, frágiles estructuras hechas de arbolejos y hierbas hundidos en el suelo y curvados en su parte superior para darles una forma abovedada, encima de los cuales quedaban trozos de piel o mantas viejas. Por todo el suelo había huesos y fragmentos de pedernal o de cuarcita y encontraron trozos de vasijas y cestas viejas y morteros de piedra rotos y pilas de vainas secas de mezquite y una muñeca de paja y un primitivo violín de una sola cuerda que estaba aplastado y un pedazo de collar hecho de pepitas de melón.
La puerta de los chamizos les llegaba a la cintura y miraba al este y pocas de aquellas viviendas eran lo bastante altas para poder estar de pie dentro. El último chamizo que Glanton y David Brown registraron estaba defendido por un perro grande y bravío. Brown desenfundó su pistola pero Glanton le retuvo. Dobló una rodilla y habló al animal. El perro se agazapó al fondo de la choza, enseñando los dientes y moviendo la cabeza de un lado a otro con las orejas pegadas al cráneo.
Te va a morder, dijo Brown.
Tráeme un trozo de cecina.
Se acuclilló y le habló al perro. El perro le observaba.
No querrás amansar a ese cabrón, dijo Brown.
Puedo amansar cualquier bicho que coma. Trae esa cecina.
Cuando Brown volvió con la carne seca el perro estaba lanzando nerviosas miradas. Al salir del cañón rumbo al oeste el perro trotaba cojeando un poco detrás del caballo de Glanton.
Dejaron atrás el valle siguiendo un viejo rastro en la piedra y cruzaron un puerto con los mulos encaramados como cabras a los bordes. Glanton guiaba a su caballo a pie y animaba a los otros a seguirle y aun así la noche les sorprendió en aquel paraje, escalonados a lo largo de una falla en la pared del congosto. Glanton los condujo sin dejar de maldecir a través de la más negra oscuridad pero el camino se había vuelto tan estrecho y el terreno tan traicionero que se vieron obligados a parar. Los delaware regresaron a pie tras haber dejado sus caballos en lo alto del paso, y Glanton los amenazó con matarlos a todos si eran atacados en aquel sitio.
Читать дальше