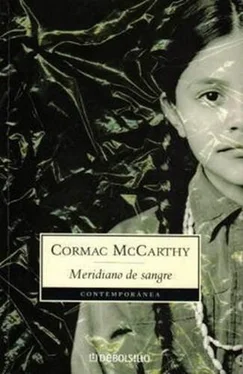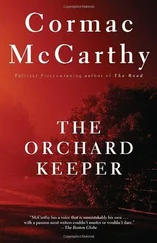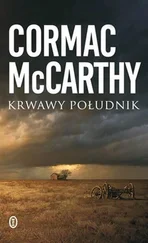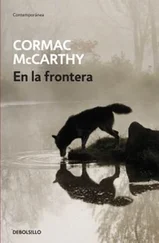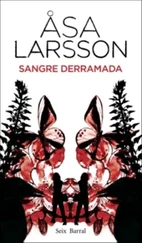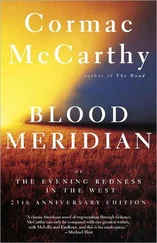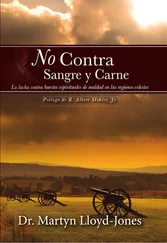Glanton golpeó la puerta con su garrote revestido de cuero como un viajero ante un hostal. Una luz azulada bañaba las colinas de las inmediaciones y los picos altos de más al norte recogían el único sol mientras toda la caldera estaba todavía en tinieblas. El eco de sus golpes rebotó en las imponentes paredes rajadas de roca y regresó. Los hombres esperaron montados. Glanton dio un puntapié a la puerta.
Salid de ahí si sois blancos, gritó.
¿Quién hay?, dijo una voz.
Glanton escupió.
¿Quién es?, dijeron.
Abrid, dijo Glanton.
Esperaron. Alguien descorrió cadenas al otro lado de la madera. La puerta crujió al abrirse hacia dentro y un hombre se plantó delante de ellos con el rifle apercibido. Glanton tocó a su caballo con las rodillas y este arrimó la cabeza a la puerta y la abrió del todo. La compañía entró.
Desmontaron en las grises tinieblas del recinto y ataron los caballos. Había allí varios carros viejos de suministros, algunos saqueados de sus ruedas por los viajeros. En una de las oficinas había un farol encendido y varios hombres estaban de pie en el umbral. Glanton cruzó el triángulo. Los hombres se apartaron. Pensábamos que eran indios, dijeron.
Eran cuatro supervivientes de un grupo de siete que había partido hacia las montañas en busca de metales preciosos. Llevaban tres días atrincherados en el viejo presidio tras huir del desierto perseguidos por los salvajes. Uno de ellos había recibido un disparo en la parte baja del pecho y estaba recostado en la pared de la oficina. Irving fue a echar un vistazo.
¿Qué han hecho por él?, dijo. No hemos hecho nada.
¿Y qué quieren que haga yo?
No le hemos pedido que haga nada.
Mejor, dijo Irving, porque no hay nada que hacer.
Los miró con calma. Asquerosos, harapientos, medio locos. Cada noche hacían incursiones al arroyo en busca de leña y agua y habían estado alimentándose de un mulo que yacía destripado y pestilente al fondo del patio. Lo primero que pidieron fue whisky y lo segundo tabaco. Solo tenían dos caballos y a uno de ellos le había mordido una serpiente estando en el desierto y el pobre animal tenía la cabeza monstruosamente hinchada y grotesca como una ideación equina sacada de una tragedia ática. Le había mordido en la nariz y sus ojos sobresalían de la cabeza informe con una expresión de horror y el animal trotó entre gemidos hacia los caballos de la compañía, cabeceando y babeando y resollando por los atascados conductos de su garganta. La piel se le había abierto en la testuz y el hueso le asomaba ahora entre blanco y sonrosado y sus pequeñas orejas parecían espiches de papel remetidos a cada lado de una bola de masa peluda. Al verlo acercarse, los caballos americanos empezaron a rotar y a separarse a lo largo de la pared y el otro se lanzó hacia ellos a ciegas. Hubo golpes y hubo coces y los caballos empezaron a girar en torno al perímetro. Un pequeño semental de capa manchada que pertenecía a uno de los delaware se destacó de la remuda y golpeó dos veces al monstruo y luego giró y le hundió los dientes en el pescuezo. El caballo loco emitió un sonido que hizo salir a los hombres a la puerta.
¿Por qué no lo matáis?, dijo Irving.
Cuanto antes muera, antes se pudrirá, dijeron los otros.
Irving escupió. ¿Pensáis comeros la carne habiéndole mordido una serpiente?
Se miraron. No lo sabían.
Irving meneó la cabeza y salió. Glanton y el juez miraron a los intrusos y los intrusos miraron al suelo. Algunas vigas del techo estaban medio caídas y el piso de la habitación estaba lleno de barro y escombros. Este ruinoso panorama lo iluminó ahora e1 sol sesgado de la mañana y Glanton vio que agachado en un rincón había un muchacho mexicano o mestizo de unos doce años. Estaba desnudo aparte de unos calzones viejos y unas improvisadas sandalias de piel sin curtir. Devolvió a Glanton una mirada de medrosa insolencia.
¿Quién es ese niño?, dijo el juez.
Se encogieron de hombros, apartaron la vista.
Glanton escupió y meneó la cabeza.
Apostaron guardias en lo alto de la azotea y desensillaron los caballos y los sacaron a pacer y el juez se llevó una de las acémilas y yació los cuévanos y fue a explorar las galerías. Por la tarde se sentó en el recinto a partir muestras de mineral con un martillo, feldespato muy rico en óxido de cobre y pepitas de metal nativo en cuyas lobulaciones orgánicas pretendía encontrar datos sobre el origen de la tierra, y organizó una clase improvisada de geología para un pequeño grupo que se limitaba a asentir y escupir. Varios le citaron las Escri tura para rebatir su ordenación de las eras a partir del caos primigenio y otras suposiciones apóstatas. El juez sonrió.
Los libros mienten, dijo.
Dios no.
No, dijo el juez. Dios no. Y estas son sus palabras.
Les mostró un pedazo de roca.
El habla por mediación de los árboles y las piedras.
Los harapientos intrusos se miraron asintiendo con la cabeza y no tardaron en darle la razón, a aquel hombre instruido, en todas sus conjeturas, cosa que el juez se ocupó de fomentar hasta que los hubo convertido en prosélitos del nuevo orden solo para después burlarse de ellos por ser tan tontos.
Aquella tarde el grueso de la compañía se acuarteló al raso sobre la arcilla seca del recinto. No había amanecido aún cuando la lluvia los obligó a entrar en los oscuros cubículos de la pared meridional. En la oficina del presidio habían encendido un llar bajo y el humo salía por el tejado ruinoso mientras Glanton y el juez y sus lugartenientes fumaban en pipa en torno al fuego y los intrusos permanecían aparte masticando el tabaco que les habían dado y escupiendo hacia la pared. El muchacho mestizo los miraba con sus ojos oscuros. Hacia el oeste en la dirección de las lomas pudieron oír aullidos de lobo que hicieron malfiarse a los intrusos y sonreírse a los cazadores. En una noche clamorosa de gañidos de coyote y gritos de búho el aullido de aquel viejo perro lobo era el único sonido que según ellos procedía de su forma verdadera, un lobo solitario, tal vez de hocico gris, colgado de la luna como una marioneta y alargando el hocico en su vagido.
La noche fue fría y el tiempo empeoró al arreciar el viento y la lluvia y las bestias salvajes de la región pronto se quedaron mudas. Un caballo asomó a la puerta su larga cara mojada y Glanton le miró y le habló y el caballo levantó la cabeza y enseñó los dientes y volvió a la noche lluviosa.
Los intrusos observaron aquello como observaban todo con ojos inquietos y uno de ellos se atrevió a decir que sería incapaz de hacer amistad con un caballo. Glanton escupió al fuego y miró al hombre que estaba allí sentado andrajoso y sin caballo y meneó la cabeza ante la asombrosa inventiva de la locura en todas sus formas y disfraces. La lluvia había menguado y en la quietud subsiguiente un largo trueno retumbó sobre sus cabezas y se extinguió entre las rocas y entonces la lluvia volvió con fuerza renovada, cayendo a cántaros por la negra abertura del techo y humeando y siseando en la lumbre. Uno de los hombres se levantó para arrimar los cabos podridos de unas vigas viejas y apilarlos sobre las llamas. El humo envolvió las pandeadas traviesas que no se habían venido aún abajo y una arcilla líquida empezó a fitrarse de la techumbre. Afuera la lluvia caía en cortinas de agua al son que tocaba el viento y el resplandor de la lumbre que salía por la puerta dibujaba una franja pálida en aquel mar somero a lo largo de la cual los caballos parecían espectadores atentos a algún acontecimiento inminente. De vez en cuando uno de los hombres se levantaba y salía y su sombra caía entre los animales y estos levantaban y bajaban la cabeza y escarbaban y seguían esperando bajo la lluvia.
Читать дальше