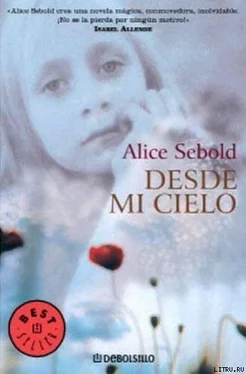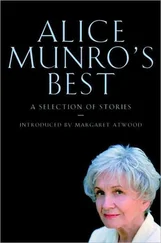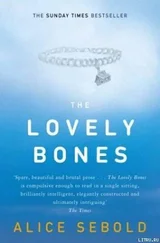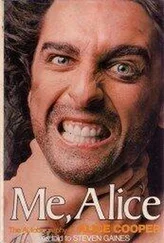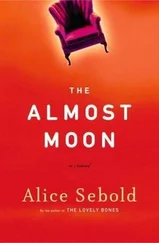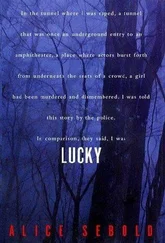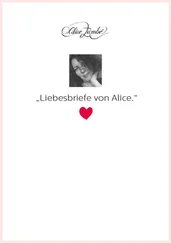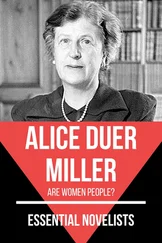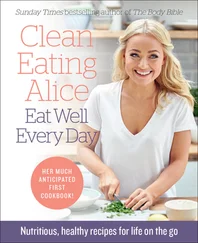Antes de salir de casa, mi padre echó un vistazo a Buckley para asegurarse de que estaba bien, sentir el aliento cálido contra su palma. Luego se puso las zapatillas de deporte de suela fina y un chándal ligero. Lo último que hizo fue ponerle el collar a Holiday.
Era tan temprano todavía que casi se veía el aliento. A esa hora podía fingir que seguía siendo invierno, que las estaciones no habían avanzado.
El paseo matinal del perro le dio una excusa para pasar por delante de la casa del señor Harvey. Aminoró un poco el paso; nadie lo habría notado menos yo, o, si hubiese estado despierto, el señor Harvey. Mi padre estaba convencido de que, si se quedaba mirando, si miraba el rato suficiente, encontraría las pistas que necesitaba en los marcos de las ventanas, en la capa de pintura verde que cubría las tejas de madera o a lo largo del camino del garaje, donde había dos grandes piedras pintadas de blanco.
A finales del verano de 1974, no había habido ningún avance en mi caso. Ni cuerpo, ni asesino. Nada.
Mi padre pensó en Ruana Singh: «Cuando estuviera segura, encontraría una manera silenciosa de matarlo». No se lo había dicho a Abigail porque el consejo la habría asustado tanto que se habría visto obligada a decírselo a alguien, y sospechaba que ese alguien sería Len.
Desde el día que había visto a Ruana Singh y luego había vuelto a casa y encontrado a Len esperándolo, había notado que mi madre se apoyaba mucho en la policía. Si mi padre decía algo que contradecía las teorías de la policía o, tal como lo veía él, la ausencia de teorías, mi madre se apresuraba a llenar el vacío que había abierto la hipótesis de mi padre. «Len dice que eso no significa nada», o bien: «Confío en que la policía averigüe lo que pasó».
¿Por qué, se preguntaba mi padre, confiaba tanto la gente en la policía? ¿Por qué no se fiaban de su instinto? Era el señor Harvey, lo sabía. Pero Ruana había dicho «cuando estuviera segura». Saberlo, saberlo en lo más profundo de su ser como él lo sabía, no era, desde el punto de vista más objetivo de la ley, una prueba irrefutable.
Crecí en la misma casa donde nací. Como la del señor Harvey, tenía forma de cubo, y por eso yo envidiaba absurdamente las casas de los demás. Soñaba con miradores y cúpulas, balcones y buhardillas con los techos inclinados. Me encantaba la idea de que en el patio hubiera árboles más altos y más fuertes que las personas, espacios inclinados debajo de las escaleras, y tupidos setos tan crecidos que por dentro habría huecos de ramas muertas en los que meterme y sentarme. En mi cielo había porches y escaleras de caracol, ventanas con enrejado de hierro y una torre con una campana que daba la hora.
Me sabía de memoria el plano de la casa del señor Harvey. Había dejado una mancha tibia en el suelo de su garaje hasta que me enfrié. Él había llevado mi sangre a la casa en su ropa y su piel. Yo conocía su cuarto de baño. Sabía que mi madre había intentado decorar el de mi casa para la llegada tardía de Buckley dibujando con una plantilla buques de guerra en la parte superior de las paredes rosadas. En la casa del señor Harvey, el cuarto de baño y la cocina estaban impecables. La porcelana era amarilla y las baldosas del suelo verdes. Mantenía la casa fresca. En el piso de arriba, donde Buckley, Lindsey y yo teníamos nuestros cuartos, él no tenía casi nada. Tenía una silla de respaldo recto donde a veces se sentaba y miraba por la ventana el instituto, esperando a que le llegara a través del campo el sonido de la banda al ensayar, pero la mayor parte del tiempo lo pasaba en la parte trasera del piso de abajo, en la cocina, construyendo casas de muñecas, o en el salón, escuchando la radio o, cuando la lujuria se apoderaba de él, trazando planos para construir disparates como la madriguera o la tienda nupcial.
Nadie le había molestado a propósito de mí en varios meses. Durante el verano sólo había visto algún que otro coche patrulla delante de su casa. Era lo bastante listo para no dejar de hacer lo que estaba haciendo, y si había salido al garaje o al buzón, seguía andando.
Se ponía un par de despertadores, uno para saber cuándo abrir los postigos y otro para cerrarlos. En conjunción con esos despertadores encendía o apagaba las luces de toda la casa. Cuando de vez en cuando pasaba un chico para venderle tabletas de chocolate para un concurso escolar o para preguntarle si quería subscribirse al Evening Bulletin, se mostraba afable aunque serio, como un tipo corriente.
Coleccionaba cosas para contarlas, porque el acto de contar lo tranquilizaba. Eran cosas sencillas, como un anillo de boda, una carta dentro de un sobre cerrado, la suela de un zapato, unas gafas, una goma de borrar de un personaje de dibujos animados, un frasquito de perfume, una pulsera de plástico, mi colgante con una piedra de Pensilvania o el collar de ámbar de su madre. Los sacaba por la noche, una vez que se había asegurado de que ningún vendedor de periódicos ni ningún vecino iban a llamar a su puerta. Y los contaba como las cuentas de un rosario. Había olvidado los nombres de algunas. Yo los sabía. La suela del zapato había pertenecido a una niña llamada Claire, de Nutley, Nueva Jersey, a quien había convencido para que se subiera a la parte trasera de su furgoneta. Era más pequeña que yo. (Quiero creer que yo nunca me habría subido a una furgoneta. Quiero creer que fue mi curiosidad sobre cómo había construido una madriguera subterránea sin que se derrumbara.) Antes de dejarla marchar, le había arrancado la suela del zapato. Eso fue todo lo que hizo. La subió a la furgoneta y le quitó los zapatos. Ella se echó a llorar, y el ruido lo taladró. Suplicó a la niña que se callara y se marchara. Que se bajara de la furgoneta como por arte de magia, descalza y sin quejarse, mientras él se quedaba con sus zapatos. Pero en lugar de eso, ella lloró. El empezó a arrancar con su navaja una de las suelas de los zapatos hasta que alguien aporreó la furgoneta por detrás. Oyó voces de hombres y a una mujer gritando algo sobre llamar a la policía. Abrió la puerta.
– ¿Qué demonios le está usted haciendo a esa niña? -gritó uno de los hombres.
Su compañero cogió en brazos a la niña cuando ésta salió volando de la parte trasera, berreando.
– Trataba de arreglarle el zapato.
La niña estaba histérica. El señor Harvey era todo sensatez y calma. Pero Claire había visto lo mismo que yo, su mirada amenazadora, su deseo de algo impronunciable que al dárselo nos relegaría al olvido.
Mientras los hombres y la mujer se quedaban confundidos, incapaces de ver lo que Claire y yo sabíamos, el señor Harvey se apresuró a darle los zapatos a uno de los hombres y se despidió. Se quedó con una suela. Le gustaba sostener la pequeña suela de cuero y frotarla entre el pulgar y el índice: un objeto perfecto con que juguetear para calmar los nervios.
Yo conocía el rincón más oscuro de nuestra casa. Me había metido y permanecido en él un día entero, le dije a Clarissa, aunque en realidad habían sido cuarenta y cinco minutos. Era un espacio en el sótano al que sólo podía accederse a gatas. Dentro del nuestro había cañerías que iluminé con una linterna y toneladas de polvo. Eso era todo. No había bichos. Mi madre, como su madre antes que ella, llamaba a un exterminador a la menor invasión de hormigas.
En cuanto sonaba el despertador que le avisaba de que cerrara los postigos y a continuación el siguiente despertador que le indicaba que apagara las luces porque el vecindario ya dormía, el señor Harvey bajaba al sótano, donde no había rendijas por las que entrara la luz, dando motivos a la gente para decir que era un tipo raro. En la época en que me mató se había cansado de visitar ese espacio al que sólo se accedía a gatas, pero le gustaba instalarse en el sótano en una butaca vuelta hacia ese oscuro agujero en medio de la pared y alargar una mano para tocar las tablas del suelo de la cocina. A menudo se quedaba dormido, y allí dormía cuando mi padre pasó por delante de la casa verde hacia las 4.40 de la madrugada.
Читать дальше