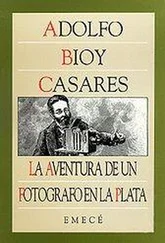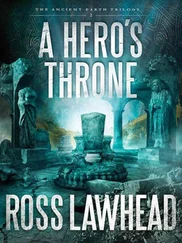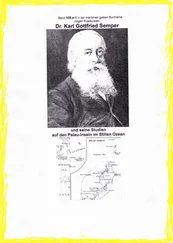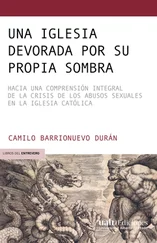– Avance.
Avanzó un metro o dos. Recogí las cadenas, las guardé en la caja de herramientas y levanté los ojos. El señor pasajero no estaba en el coche. Como en ese campo desnudo no había donde ocultarse, me sentí desorientado y con exasperación me pregunté si había desaparecido.
Durante años dije que Jorge Davel era un galán de segunda, imitador de John Gilbert, otro galán de segunda. A mi entender, el hecho de que tuviera tantos admiradores probaba la arbitrariedad de la fama; que lo llamaran El Rostro, la ironía del destino. Yo solía agregar, como quien señala una consecuencia: «Al aplicar el apodo, nuestro público se limita a copiar a un público más vasto, que llama El Perfil a no sé qué actor de Hollywood».
Olvidé para siempre este repertorio de sarcasmos la noche en que lo vi en el Smart, con Paulina Singerman, en El gran desfile, una adaptación para las tablas, de la vieja película de King Vidor. Mientras duró la función olvidé también la nota que debía escribir para el diario y aun mi presencia en la sala. Mejor dicho, creía que estaba, con los héroes de El gran desfile, en el barro de las trincheras, en algún lugar de Francia, oyendo silbar las balas de la primera guerra mundial.
Un tiempo después dejé el periodismo y conseguí un empleo en el campo, para el que me creyeron apto, por antecedentes de familia. Sobre el punto no me hice mayores ilusiones, pero pensé que en la soledad quizás escribiera una novela que varias veces había empezado con fe y abandonado con desaliento.
En la estancia donde trabajaba, La Cubana, a la hora de la siesta leía el diario. Frecuentemente buscaba noticias de Davel; en los tres años que pasé allá encontré pocas. Davel había participado en la función en beneficio de una vieja actriz; lo habían visto en el entierro de un actor y, si no me equivoco, en el estreno de una comedia de García Velloso. Recuerdo esas noticias, porque las leí con la atención que uno pone en cosas que le conciernen. Me pregunto si no trataba de reparar, siquiera ante mí mismo, la injusticia cometida con nuestro gran actor.
A mi vuelta a Buenos Aires publiqué la novela. Acaso porque tuvo algún éxito y porque fui un escritor conocido (mientras aparecieron críticas y el libro estuvo en las librerías), o porque la gente aún recordaba que yo había trabajado en la Sección Espectáculos del diario, me nombraron miembro del jurado que debía premiar a los actores del año. En las reuniones del jurado entablé amistad con Grinberg, el autor del sainete La última percanta. La noche de la votación, pasamos un rato en el café de Alsina y Bernardo de Irigoyen. Recuerdo un comentario de Grinberg:
– Premiamos a los mejores. De todos modos ¡qué lejos de un actor como Davel! Y fíjese, hoy en día, Davel no trabaja. Nadie lo llama.
Pregunté por qué. Me contestó:
– Dicen que está viejo. Que nunca tuvo más capital que su cara, que la ponía y listo. Que ya no sirve para galán.
– Este país no tiene arreglo.
– Hay un gran actor y nadie se da cuenta.
– Usted y yo nos damos cuenta.
– Y algunos otros. Para Quartucci, Davel es un milagro del teatro, uno de esos grandes actores que de tanto en tanto aparecen. Me dijo: «Si tengo un rato, voy a verlo cuando trabaja, porque lo hace con tanta naturalidad que usted queda convencido de que ser actor es lo más fácil del mundo».
– Ya somos tres los partidarios de Davel.
– Cuéntelo también a Caviglia. Una tarde había estado con Davel, charlando en el café. Al rato lo vio en escena, en Locos de verano. Creo recordar las palabras de Caviglia: «Me sorprendí pensando que Enrique iba a engañar a su prima». ¿Se da cuenta? Pensó que el hombre que tenía ante los ojos era Enrique, uno de los personajes de la comedia, no Davel. Dijo que nunca le sucedió algo parecido. Que él era un profesional, que si veía teatro estaba atento al oficio y que además conocía de memoria la pieza de Laferrère. Sin embargo, en aquel instante, la ilusión dramática lo dominó por completo. Pensaba que sólo Davel era capaz de ejercerla tan eficazmente.
Después de esta charla con Grinberg pasaron cosas que por largo tiempo acapararon mi atención. A pesar de las mágicas palabras repetidas por los amigos libreros, «Tu novelita se vende bien», lo que sacaba del libro no me alcanzaba para nada. Busqué un empleo y cuando estaban por agotarse los ahorros que junté en el campo, lo encontré. Fueron años duros o por lo menos ingratos. Cuando llegaba a casa, tras el día en la oficina, no me hallaba con ánimo de escribir. Ocasionalmente me sobreponía y al cabo de un año de esporádicos esfuerzos que repetía todas las semanas, logré una segunda novela, más corta que la anterior. Entonces conocí un lado amargo de nuestra profesión: la ronda para ofrecer el manuscrito. Algunos editores parecían no recordar mi primera novela y oían con incredulidad lo que yo decía de su éxito. Quienes la recordaban, argumentaban que ésta era inferior y para dar por terminada la entrevista sacudían la cabeza y declaraban: «Hay que jorobarse. El segundo libro no camina».
Un día encontré a Grinberg en el café y bar La Academia. En seguida me acordé de Davel y le pedí noticias. Dijo:
– Es una historia triste. Primero vendió el coche; después, el departamento. Vive en la miseria. Otro actor, que está en situación parecida, me contó que hicieron una gira por el interior del país. Paraban, prácticamente, en la sala de espera de las estaciones y se alimentaban de café con leche y felipes. Ese actor me aseguró que las privaciones no afectaban el buen ánimo de Davel. Si trabajaba, estaba contento.
En la época de la dictadura las giras mermaron, para finalmente cesar. El país entero se detuvo, porque la gente si podía se retiraba, para que la olvidaran. El olvido parecía entonces el mejor refugio. Por su parte, Davel encontró el olvido sin buscar la seguridad. No tenía por qué buscarla, ya que nunca había actuado en política, ni siquiera en la política interna de la Sociedad de Actores. Como ayudarlo no retribuía el apoyo de un correligionario ni aseguraba la gratitud de un opositor, nadie le tendió una mano. Davel pasó buena parte de ese período sin trabajo.
Llegó después el día en que agradablemente sorprendido leí, no sé dónde, que Davel iba a tener el papel principal en Catón, famosa tragedia cuya reposición anunciaba el teatro Politeama, para la temporada próxima. Una noche de esa misma semana comenté con Grinberg la noticia.
– A veces lo inesperado ocurre -sentenció.
– A eso voy -dije-. Parece raro que en nuestro tiempo un empresario se acuerde de esa joya del repertorio clásico y es francamente increíble que tenga el acierto de llamar a Davel, para el papel de Catón.
– No todo el mérito le corresponde.
Pasó a explicarme que el empresario, un tal Romano, eligió la tragedia de Catón porque el autor, muerto doscientos años atrás, no reclamaría el pago de derechos.
– Siempre le queda el mérito de elegir a Davel -comenté.
– Su mujer, que antes fue amiga del actor, se lo recomendó. Mi cara habrá expresado alguna contrariedad, porque Grinberg preguntó qué me pasaba.
– Nada… Siento admiración, casi afecto por Davel y me gustaría que la historia de este golpe de suerte fuera totalmente limpia.
A pesar de la escasa estatura, de la profusión de tics nerviosos y de su aspecto de negligencia general y debilidad, Grinberg infunde respeto por el poder de la mente.
– Lo que a usted le gustaría importa poco -me aseguró-. Una mujer que intercede ante el marido por un viejo amante en desgracia, es noble y generosa.
– Admito que ella…
Читать дальше