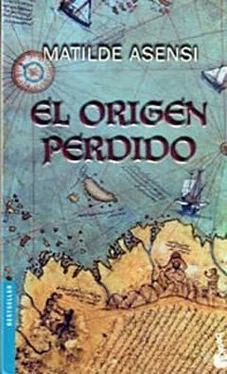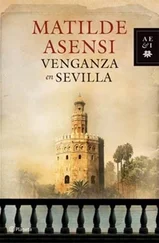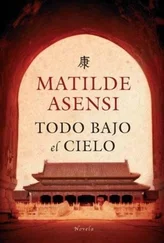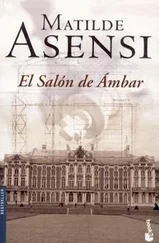Cansado de estar de pie y también de respirar un aire tan pobre en oxígeno, me dejé caer sobre la tierra desnuda y crucé las piernas como un indio frente a la misma valla de alambres, sin importarme si las hormigas gigantes me subían por las piernas. Estaba harto de no comprender y me daba lo mismo si la catedrática, o cualquiera, pasaba por allí y me veía tirado en el suelo como un visitante grosero. Jabba y Proxi se habían alejado para escudriñar desde una cierta distancia, pero yo estaba sentado casi debajo de la Puerta y no pensaba moverme más. Hastiado por haber llegado hasta allí para acabar fracasando, levanté la mirada hacia el dios como esperando que él me aclarara el entuerto.
Y lo hizo. Fue un chispazo de comprensión, un deslumbramiento. El lugar en el que estaba sentado me colocaba casi a los pies de Thunupa y, al mirar hacia arriba, de repente, la perspectiva de la puerta cambió, ofreciéndome una nueva imagen del dios que, inesperadamente, lo aclaraba todo. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¡Había que suplicar!
– ¡Hay que suplicar! -grité, como un loco-. ¡Venid, venid! La clave está aquí. ¡Hay que suplicar la ayuda del dios!
Jabba y Proxi, que ya se acercaban corriendo, entendieron inmediatamente lo que quería decirles y se dejaron caer, de rodillas, a mi lado, mirando hacia arriba, levantando los ojos hacia Thunupa, el dios del diluvio al que había que pedir ayuda si una catástrofe similar se volvía a producir.
– ¿Lo veis? -aullé-. ¿Lo veis? ¡Mirad los báculos!
Desde nuestra posición, los picos de los cóndores que remataban los báculos se clavaban en los agujeros redondos y profundos que, a modo de ojos idénticos a los del dios, tenían los cascos, naves o animales extraterrestres que cubrían las chimeneas. Lo que veíamos con toda claridad era al dios empuñando aquellos bastones e incrustándolos con fuerza en las cavidades redondas.
– Eso era, eso era… -salmodiaba Proxi, fascinada-. Tan sencillo como eso.
– ¡Pero había que suplicar! -exclamé, entusiasmado-. Sólo arrodillándose frente al dios podía descubrirse el mensaje.
– Y tiene todo el sentido del mundo -convino Jabba -. Como tú dijiste, Proxi, los yatiris, al marcharse, ocultaron la forma de entrar en la cámara sólo hasta que su contenido resultara necesario. Y la necesidad lleva a la súplica. Además, observa la posición de los monigotes ésos de las bandas laterales: parecen estar arrodillados, implorando. Teníamos que habernos fijado antes.
– Tienes razón -admití, examinando a los falsos querubines alados-. Ellos decían lo que había que hacer. ¿Cómo no lo vimos?
– Porque no les hemos hecho caso. Los yatiris lo dejaron todo a la vista.
– No, no… Algo no funciona. Esta puerta es mucho más antigua -objetó Proxi pensativa-, miles de años más antigua que la llegada de los incas y los españoles.
– Es muy posible que todo esto estuviera planeado desde el diluvio -dije yo, incorporándome y sacudiéndome los pantalones- y que los Capacas y yatiris del siglo XVI cumplieran un plan fraguado miles de años atrás. No olvidéis que ellos poseían secretos y conocimientos que se transmitían de generación en generación, y muy bien podía ser éste uno de aquellos secretos. Eran unos seres especiales que sabían lo que había ocurrido diez mil años atrás y sabían también lo que tenían que hacer en caso de una catástrofe o una invasión.
– ¡Estamos especulando! -protestó Jabba -. En realidad, ni siquiera sabemos si vamos a poder abrir las entradas, así que, ¿a qué viene tanta pregunta sobre cosas que jamás podremos conocer?
– Jabba tiene razón -murmuró Proxi, levantándose también-. Lo primero es comprobar que podemos incrustar un báculo con pico de cóndor en el ojo de la figura de la placa.
– ¡Como si eso fuera tan fácil! -me sorprendí-. ¿Dónde demonios…? -Y, de repente, recordé-. ¡Los báculos que venden los yatiris en el Mercado de los Brujos de La Paz!
– Cruza los dedos para que mañana, domingo, funcione el dichoso mercado -refunfuñó Jabba.
– Entonces, vámonos -dije-. De todas formas, hoy sólo habíamos venido para examinar el terreno. No estamos preparados para entrar.
– Mañana tenemos mucho que hacer -confirmó Proxi, empezando a cruzar la explanada de Kalasasaya en dirección a la salida-, así que llama al celular de Yonson Ricardo y dile que venga a buscarnos.
El domingo por la mañana nos levantamos tarde y desayunamos tranquilamente antes de irnos al mercado que, por suerte, según nos informaron en el hotel, «se desempeñaba» todos los días. Así que nos dirigimos, paseando y disfrutando del sol, hacia la calle Linares, cerca de la iglesia de San Francisco, dispuestos a encontrarnos con los yatiris del siglo XXI, ajenos, al parecer, a su auténtico origen y sus ancestros. El mercado estaba tan abarrotado de gente que apenas podíamos hacer otra cosa que dejarnos llevar por la marea, una marea que, para nuestra desesperación, avanzaba con la lentitud de un glaciar. Tendrían que saber aquellos bolivianos lo que era una tarde de sábado en las Ramblas o en el passeig de Gràcia de Barcelona.
– ¿Quiere que le vea su destino en las hojas de coca, señor? -me preguntó desde su tenderete una yatiri de cara redonda y mejillas como manzanas. No dejaba de llamarme la atención la normalidad y alegría con la que circulaba la coca por aquellos lugares. Tuve que recordarme a mí mismo que allí era un producto consumido desde hacía miles de años para evitar el hambre, el cansancio y el frío.
– No, muchas gracias -le respondí-. Pero, ¿tendría bastones de Viracocha?
La mujer me miró de una manera indescifrable.
– Eso son tonterías, señor -repuso; la corriente humana me alejaba-, recuerdos para turistas y yo soy una auténtica kallawaya… una yatiri -me aclaró, creyendo que mi cara de sorpresa obedecía a la ignorancia, cuando era por todo lo contrario: recordaba muy bien cómo la crónica de los yatiris de Taipikala explicaba que los Capacas que marcharon a Cuzco y conservaron su papel de médicos de la nobleza Orejona pasaron a ser conocidos como kallawayas-. Puedo ofrecerle cualquier medicina que usted necesite -siguió diciéndome-. Tengo las hierbas para sanar todos los males, hasta los del amor. Amuletos contra los espíritus malignos y ofrendas para la Pachamama.
– No, gracias -repetí-, sólo quiero bastones de Viracocha.
– Entonces vaya a la calle Sagárnaga -me dijo amablemente-. Allí los encontrará.
– ¿Y qué calle es ésa? -le pregunté, doblando la cabeza hacia atrás para mirarla, pero ya no me oía, pendiente de otros posibles clientes que pasaban frente a su tenderete.
Las mesas de los puestos estaban cargadas de productos de lo más variopinto pero en todas abundaban los fetos de llama, que resultaban bastante repugnantes a la luz del sol. Eran como pollos momificados, aunque con cuatro patas y la piel negruzca por el secado o el ahumado. El caso es que se exhibían como trofeos, en grupos, y los puestos más grandes y ricos eran los que más tenían, colocados junto a bolsas de celofán que parecían contener caramelos envueltos en brillantes papeles de colores pero que no eran eso en absoluto, o al lado de botellas que imitaban a las de champán, con una capa de aluminio amarillo o rojo ocultando el tapón, y que resultaban ser de vino espumoso con extrañas mezclas de hierbas, o colgando de ganchos sobre cantidades ingentes de sobrecillos que daban la impresión de contener semillas para plantar flores pero que tampoco eran de semillas sino que escondían mejunjes para hacer hechizos o para escapar de los mismos. En fin, aquello había que verlo para creerlo. Y, al frente de cada puesto, una o un yatirikallawaya, feliz de sus conocimientos y de su lugar en el mundo, consciente del poder sagrado de sus productos.
Читать дальше