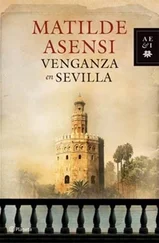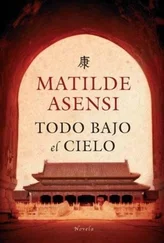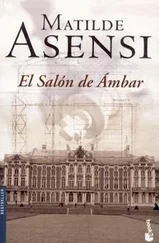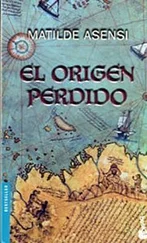Seguimos andando una hora más, dos horas más… Y no nos dimos cuenta de que cada vez caminábamos más despacio, de que habíamos convertido la noche en un largo paseo en el cual el tiempo no contaba. Atravesamos Pikermi -cuyas calles estaban cubiertas por una tupida red de cables de luz y teléfono que saltaban de un viejo poste de madera a otro-, dejamos atrás Spata, Palini, Stavros, Paraskevi… Y el reloj seguía imperturbable su marcha sin que cayéramos en la cuenta de que no íbamos a llegar a Atenas antes del amanecer. Estábamos embobados, borrachos de palabras, y no nos enterábamos de nada que no fuera nuestro propio diálogo.
Después de Paraskevi la carretera dibujaba una larga curva hacia la izquierda, curva que abrazaba un frondoso bosque de pinos altísimos, y fue allí precisamente, a unos diez kilómetros de Atenas, cuando el pulsómetro de Farag se disparó.
– ¿Estás cansado? -le pregunté, inquieta. No le veía bien la cara, que para mí era apenas un esbozo.
No hubo respuesta.
– ¿Farag? -insistí. La maquinita seguía emitiendo la insufrible señal de alarma que, en el silencio que nos rodeaba, sonaba como una sirena de bomberos.
– Tengo algo que decirte… -murmuró, misterioso.
– Pues para ese ruido y dime de qué se trata.
– No puedo…
– ¿Cómo que no puedes? -me sorprendí-. Sólo tienes que pulsar el botoncito naranja.
– Quiero decir… -estaba tartamudeando-. Lo que quiero decir…
Le sujeté por la muñeca y detuve el reclamo. De repente me di cuenta de que algo había cambiado. Una vocecita ahogada me avisó de que pisábamos territorio peligroso y me di cuenta de que no quería saber lo que me iba a decir. Permanecí en silencio, muda como una muerta.
– Lo que tengo que…
El pulsómetro volvió a dispararse, pero, esta vez, él mismo lo apagó.
– No puedo decírtelo porque hay tantos impedimentos, tantos obstáculos… -yo contuve la respiración-. Ayúdame, Ottavia.
No me salía la voz. Intenté detenerle, pero me ahogaba. Ahora fue mi odioso pulsómetro el que empezó a sonar. Aquello parecía una sinfonía de pitidos. Lo paré con un esfuerzo sobrehumano y Farag sonrió.
– Sabes lo que intento decirte, ¿verdad?
Mis labios se negaban a abrirse. Lo único que fui capaz de hacer fue desabrochar el pulsómetro de mi muñeca y quitármelo. De no haberlo hecho, se hubiera estado disparando continuamente. Farag, sin dejar de sonreir, me imitó.
– Has tenido una buena idea -dijo-. Yo… Verás, Basileia, esto es muy difícil para mí. En mis anteriores relaciones nunca tuve que… Las cosas funcionaban de otra manera. Pero, contigo… ¡Dios, qué complicado! ¿Por qué no puede ser más sencillo? ¡Tú sabes lo que trato de decirte, Basileia! ¡Ayúdame! -No puedo ayudarte, Farag -repuse con una voz de ultratumba que incluso a mí me sorprendió.
– Ya, ya…
No volvió a decir nada más, ni yo tampoco. El silencio cayó sobre nosotros y así seguimos hasta que llegamos a Holargos, un pequeño pueblecito que, por sus altos y modernos edificios, anunciaba la cercanía de Atenas. Creo que nunca he vivido momentos tan amargos y difíciles. La presencia de Dios me impedía aceptar aquella especie de declaración que había intentado hacer Farag, pero mis sentimientos, increiblemente fuertes hacia aquel hombre tan maravilloso, me desgarraban por dentro. Lo peor no era reconocer que le amaba; lo peor era que él también me quería. ¡Hubiera sido tan fácil de haber podido! Pero yo no era libre.
Una exclamación me sobresaltó.
– ¡Ottavia! ¡Son las cinco y cuarto de la mañana!
Por un momento no comprendí lo que me estaba diciendo. ¿Las cinco y cuarto? Pues bueno, ¿y qué? Pero, de repente, la luz se hizo en mi cerebro. ¡Las cinco y cuarto! ¡No podríamos llegar a Atenas antes de las seis! ¡Estábamos, por lo menos, a cuatro kilómetros!
– ¡Dios mío! -grité-. ¿Qué vamos a hacer?
– ¡Correr!
Me cogió de la mano y tiró de mí como un loco, iniciando una carrera salvaje que se detuvo por la fuerza a los pocos metros.
– ¡No puedo, Farag! -gemí, dejándome caer sobre la carretera-. Estoy demasiado cansada.
– ¡Escúchame, Ottavia! ¡Ponte de pie y corre!
El tono de su voz era autoritario, en absoluto compasivo o carinoso.
– Me duele mucho la pierna derecha. Debo haberme lastimado algún músculo. No puedo seguirte, Farag. Vete. Corre tú. Yo iré después.
Se agachó hasta ponerse a mi altura y, cogiéndome bruscamente por los hombros, me zarandeó y me clavó la mirada.
– Si no te pones en pie ahora mismo y echas a correr hacia Atenas, voy a decirte lo que antes no te pude decir. Y, si lo hago -se inclinó suavemente hacia mí, de manera que sus labios quedaban a escasos milímetros de mi boca-, te lo diré de tal manera que no podrás volver a sentirte monja durante el resto de tu vida. Elige. Si llegas a Atenas conmigo, no insistiré nunca más.
Sentí unas ganas horribles de llorar, de esconder la cabeza contra su pecho y borrar esas cosas espantosas que acababa de decirme. Él sabía que yo le amaba y, por eso, me daba a elegir entre su amor o mi vocación. Si yo corría, le perdería para siempre; si me quedaba allí, tirada en el asfalto de la carretera, él me besaría y me haría olvidar que había entregado mi vida a Dios. Sentí la angustia más profunda, la pena más negra. Hubiera dado cualquier cosa por no tener que elegir, por no haber conocido nunca a Farag Boswell. Tomé aire hasta que mis pulmones estuvieron a punto de estallar, solté mis hombros de sus manos con un ligero balanceo y, haciendo un esfuerzo sobrehumano -sólo yo sé lo que me costó, y no era ni por el cansancio físico ni por las llagas de los pies-, me incorporé, arreglé mis ropas con gesto decidido y me volví a mirarle. Él seguía en la misma posición, agachado, pero ahora su mirada era infinitamente triste.
– ¿Vamos? -le dije.
Me observó durante unos segundos, sin moverse, sin cambiar el gesto de la cara, y, luego, se irguió, trazó una sonrisa falsa en la boca y empezó a caminar.
– Vamos.
No recuerdo mucho de los pueblos que atravesamos, aparte de sus nombres (Halandri y Papagou), pero sé que corría mirando el reloj continuamente, intentando no sentir ni el dolor de mis piernas ni el de mi corazón. En algún momento, el frío del amanecer heló las lágrimas que resbalaban por mi cara. Entramos en Atenas, por la calle Kifissias, diez minutos antes de las seis de la mañana. Por mucho que corriéramos para llegar hasta Kapnikaréa, en el centro de la ciudad, sería imposible cumplir la prueba. Pero eso no nos detuvo, ni eso ni el punzante dolor que yo empecé a sentir en un costado y que me cortaba la respiración. Sudaba copiosamente y tenía la sensación de que iba a desmayarme de un momento a otro. Parecía, además, que tuviera cuchillas clavadas en los pies, pero seguí corriendo porque, si no lo hacía, tendría que enfrentarme con algo que no me sentía capaz de asumir. En realidad, más que correr, huía, huía de Farag y estoy segura de que él lo sabia. Se mantenía junto a mí a pesar de que hubiera podido adelantarme y, quizá, concluir con éxito la prueba de la pereza. Pero no me abandonó y yo, fiel a mi costumbre de sentirme culpable por todo, también me sentí responsable de su fracaso. Aquella hermosa noche, seguramente inolvidable, estaba terminando como una pesadilla.
No sé cuántos kilómetros tendría la gran avenida de Vassilis Sofias, pero a mí me pareció eterna. Los coches circulaban por ella mientras nosotros corríamos a la desesperada sorteando postes, farolas, papeleras, árboles, anuncios publicitarios y bancos de hierro. La hermosa capital del mundo antiguo despertaba a un nuevo día que para nosotros sólo significaba el principio del fin. Vassilis Sofias no se acababa nunca y mi reloj marcaba ya las seis de la mañana. Era demasiado tarde, pero, por mucho que mirara a derecha e izquierda, el sol no se veía por ninguna parte; continuaba siendo tan de noche como una hora antes. ¿Qué estaba pasando?
Читать дальше