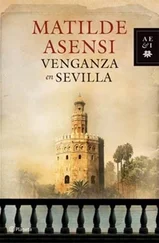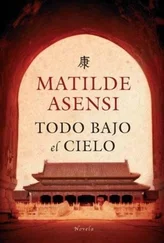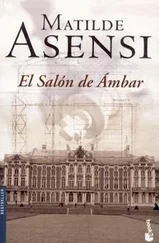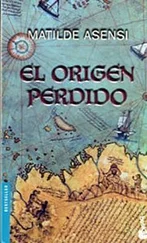La iglesia del Duomo era de una gran belleza, a pesar de su original mezcla de estilos arquitectónicos acumulados unos sobre otros a lo largo de los siglos. La fachada barroca, con seis enormes columnas blancas, y una hornacina superior con una imagen de Santa Lucía, resultaba grandiosa. Pero no entramos en ella. Siguiendo a pie a Glauser-Róist, que había dejado el coche aparcado frente a la iglesia, nos encaminamos hacia la cercana sede del Arzobispado, donde fuimos recibidos en persona por Su Excelencia Monseñor Giuseppe Arena.
Aquella noche fuimos agasajados por el Arzobispo con una cena exquisita y, poco después, tras una conversación insustancial acerca de asuntos de la archidiócesis y un recuerdo muy especial a nuestro Pontífice, que ese próximo miércoles cumplía 80 años, nos retiramos a las habitaciones que habían sido dispuestas para nosotros.
A las cuatro en punto de la madrugada, sin un miserable rayo de sol que entrara por la ventana, unos golpes en la puerta me arrancaron de mi mejor sueño. Era el capitán, que ya estaba listo para empezar la jornada. Le oí llamar también a Farag y, al cabo de media hora, ya estábamos los tres de nuevo en el comedor, listos para tomar un abundante desayuno servido por una monja dominica al servicio del Arzobispo. Mientras que, para variar, el capitán tenía un aspecto espléndido, también para variar Farag y yo apenas éramos capaces de articular un par de palabras seguidas. Deambulábamos como zombis por el comedor, dando tumbos y tropezando con las sillas y las mesas. El silencio más absoluto, roto sólo por los suaves pasos de la monja, reinaba en todo el edificio. Con el tercer o cuarto sorbo de café, me di cuenta de que ya podía pensar.
– ¿Listos? -preguntó, imperturbable, la Roca, dejando su servilleta sobre el mantel.
– Yo no -farfulló Farag, sujetándose a la taza de café como un marinero al mástil en mitad de una tormenta.
– Creo que yo tampoco -me solidaricé, con una mirada de complicidad.
– Voy por el coche. Les recogeré abajo en cinco minutos.
– Bueno, pero yo no creo que esté -advirtió el profesor.
Me reí de buena gana mientras Glauser-Róist abandonaba el comedor sin hacernos caso.
– Este hombre es imposible -dije, mientras observaba, sorprendida, que Farag no se había afeitado aquella mañana.
– Mejor será que nos demos prisa. Es capaz de irse sin nosotros, y a ver qué hacemos tú y yo en Siracusa un lunes a las cinco menos cuarto de la madrugada.
– Coger un avión y volver a casa -repliqué, decidida, poniéndome en pie.
No hacia frío en la calle. El tiempo era completamente primaveral, aunque un poco húmedo y con algunos molestos soplos de aire que me sacudían la falda. Subimos al Volvo y dimos una vuelta completa a la plaza del Duomo para tomar una calle que nos llevó directamente hasta el puerto. Allí aparcamos y fuimos dando un paseo hasta el final de la rada, hasta un rinconcillo donde, a la luz de las farolas todavía encendidas, se distinguía una arena muy fina y blanca y donde, por supuesto, había centenares de juncos. La Roca llevaba entre las manos su ejemplar de la Divina Comedia.
– Profesor, doctora… -murmuró visiblemente emocionado-. Ha llegado el momento de empezar.
Dejó el libro sobre la arena y se dirigió hacia los juncos. Con gesto reverente, pasó las manos sobre la hierba y, con el rocío, se limpió el rostro. Luego, arrancó uno de aquellos flexibles tallos, el más alto que encontró, y sacándose la camisa de los pantalones,
se lo ató a la cintura.
– Bueno, Ottavia -susurró Farag, inclinándose hacia mí-, es nuestro turno.
Con paso firme, el profesor se dirigió hacia donde estaba la Roca y repitió el proceso. También su rostro, húmedo de rocío, adoptó un cariz especial, como de encontrarse en presencia de lo sagrado. Me sentía turbada, insegura. No entendía muy bien lo que estábamos haciendo, pero no tenía más remedio que imitarles, pues una vez allí, cualquier actitud de rechazo hubiera sido ridícula. Metí los zapatos en la arena y fui hasta ellos. Pasé las palmas de las manos por la hierba húmeda y las froté contra mi cara. El rocío estaba fresco y me despejó de repente, sin previo aviso, dejándome lúcida y llena de energía. Después, elegí el junco que me pareció más verde y bonito, y lo rompí por su base con la esperanza de que la raíz volviera a crecer algún día. Levanté con disimulo el borde de mi jersey y lo sujeté a mi cintura, por encima de la falda, sorprendiéndome por la delicadeza de su tacto y por la elasticidad de sus fibras, que se dejaron anudar sin ninguna dificultad.
Habíamos completado la primera parte del rito. Ahora sólo faltaba saber si había servido para algo. En el mejor de los casos, me dije para tranquilizarme, nadie nos había visto hacer aquello.
De nuevo en el coche, abandonamos la isla de Ortigia por el puente y entramos en la avenida Umberto I. La ciudad comenzaba a despertar. Se veían algunas luces encendidas en las ventanas de los edificios y el tráfico ya estaba algo revuelto -un par de horas después seria tan caótico como el de Palermo-, sobre todo en las cercanías a los puertos. El capitán torció a la derecha y enfiló la nueva avenida hacia arriba en dirección a la via dell’Arsenale. De repente, pareció sorprenderse mucho al mirar por la ventanilla:
– ¿Saben cómo se llama esta calle por la que estamos circulando? Via Dante. Acabo de verlo. ¿No les parece curioso?
– En Italia, capitán, todas las ciudades tienen una via Dante -repliqué, aguantándome la risa. La de Farag, sin embargo, se escuchó perfectamente.
Llegamos enseguida a la plaza de Santa Lucía, justo al lado del estadio deportivo. En realidad, más que una plaza, era una simple calle que encerraba la forma rectangular de la iglesia. Adyacente al pesado edificio de piedra blanca, que exhibía un modesto campanario de tres alturas, se podía contemplar un menudo baptisterio de planta octogonal. La factura de la iglesia no dejaba lugar a dudas: a pesar de las reconstrucciones normandas del siglo XII y del rosetón renacentista de la fachada, aquel templo era tan bizantino como Constantino el Grande.
Un hombre de unos sesenta años, vestido con unos pantalones viejos y una chaqueta desgastada, paseaba arriba y abajo por la acera frente a la iglesia. Al vernos salir del coche, se detuvo y nos observó cuidadosamente. Exhibía una hermosa mata de pelo gris, espeso y abundante, y un rostro pequeño, lleno de arrugas. Desde el otro lado de la calle, nos saludó con el brazo en alto y echó a correr ágilmente hacia nosotros.
– ¿El capitán Glaser-Rót?
– Sí, yo soy -dijo amablemente la Roca, sin corregirle, estrechándole la mano-. Estos son mis compañeros, el profesor Boswell y la doctora Salina.
El capitán se había colgado del hombro una pequeña mochila de tela.
– ¿Salina? -inquirió el hombre, con una sonrisa amable-. Ese es un apellido siciliano, aunque no de Siracusa. ¿Es usted de Palermo?
– Si, en efecto.
– ¡Ah, ya decía yo! Bueno, vengan conmigo, por favor. Su Excelencia el Arzobispo llamó anoche para anunciar su visita. Acompáñenme.
Con un inesperado gesto protector, Farag me sujetó por el brazo hasta que llegamos a la acera.
El sacristán introdujo una llave enorme en la puerta de madera de la iglesia y empujó la hoja hacia adentro, sin entrar.
– Su Excelencia el Arzobispo nos pidió que les dejáramos solos, así que, hasta la misa de las siete, la iglesia de nuestra patrona es toda suya. Adelante. Pasen. Yo vuelvo a casa para desayunar. Si quieren algo, vivo ahí enfrente -y señaló un viejo edificio con las paredes encaladas-, en el segundo piso. ¡Ay, casi se me olvida! Capitán Glaser-Rót, el cuadro de luces está a la derecha y estas son las llaves de todo el recinto, incluida la capilla del Sepulcro, el baptisterio que tienen ahí al lado. No dejen de visitarlo porque vale la pena. Bueno, hasta luego. A las siete en punto vendré a buscarles.
Читать дальше