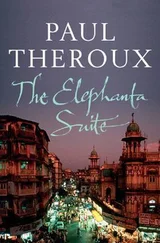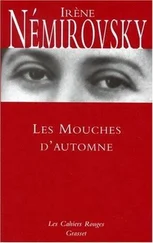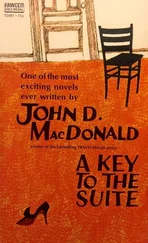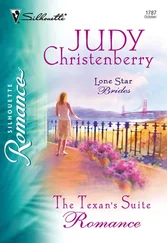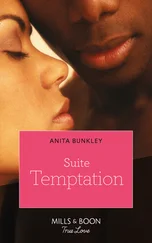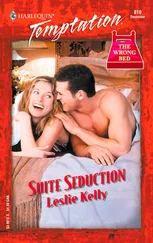La niña se acercó a la chita callando y, con un dedito sucio, tocó un volante del sencillo y fino vestido de muselina gris, sin más adornos que el pequeño cuello y las mangas de linón plisado. Tiró de la tela un poco más y Lucile se volvió, sorprendida; la pequeña retrocedió de un salto, pero advirtió que la señora la miraba con grandes ojos asustados, como si no la reconociera; estaba muy pálida y le temblaban los labios. Pues sí, le daba miedo estar allí sola con aquel alemán. ¡Como si fuera a hacerle daño! Le hablaba con mucho cariño. Eso sí, la tenía cogida de la mano con tanta fuerza que no habría podido soltarse por mucho que lo intentara. Sorprendida, la niña se dijo que los chicos, pequeños o grandes, eran todos iguales. Les gustaba hacerte rabiar y asustarte. Se tumbó del todo en la hierba, tan alta que la ocultaba completamente; se sentía muy pequeña e invisible, y las hojas le acariciaban el cuello, las piernas, los párpados… ¡Qué cosquillas!
El alemán y la señora hablaban en voz baja. Ahora él también estaba blanco como el papel. De vez en cuando oía su fuerte voz, pero contenida, como si tuviera ganas de gritar o llorar y no se atreviera a hacerlo. Sus palabras no tenían ningún sentido para ella, aunque comprendía vagamente que hablaba de su mujer y del marido de la señora.
– Si al menos fuera usted feliz… -le oyó decir-. Sé cómo es su vida… Sé que está sola, que su marido la engañaba… He hablado con la gente…
¿Feliz? Entonces aquella señora, que tenía unos vestidos tan bonitos y vivía en una casa tan grande, ¿no era feliz? De todas maneras, no le gustaba que la compadecieran, quería marcharse. Le decía que la soltara y se callara. Uy, ahora ya no tenía miedo, ahora el que estaba asustado era él, con sus grandes botas y su aire orgulloso… De pronto, una mariquita se posó en la mano de la niña, que se quedó mirándola; le dieron ganas de matarla, pero sabía que matar a una criatura del Señor traía mala suerte. Así que se limitó a soplarle, primero muy suavemente, para levantarle las alas finas, transparentes y caladas, y luego tan fuerte que el pobre insecto debió de sentirse como un náufrago en una balsa zarandeada por la tempestad y acabó echando a volar.
– ¡Se le ha posado en el brazo, señora! -gritó la niña.
El alemán y la señora se volvieron hacia ella y la miraron sin verla. Pero el oficial hizo un gesto impaciente con la mano, como si espantara una mosca. «Pues no pienso irme -se dijo la niña en tono desafiante-. Para empezar, ¿qué hacen aquí? Donde tienen que estar un caballero y una señora es en un salón.» Enfurruñada, aguzó el oído. Pero ¿de qué parloteaban tanto?
– ¡Jamás! -susurró el oficial con voz ronca-. ¡Jamás la olvidaré!
Una enorme nube cubrió la mitad del cielo; las flores, los frescos y brillantes colores del césped, todo se apagó. La señora arrancaba las florecillas malvas de los tréboles y las deshojaba.
– Es imposible -dijo, y las lágrimas temblaron en su voz. «¿Qué es imposible?», se preguntó la niña-. Yo también he pensado… Se lo confieso… No hablo de… amor… Pero me habría gustado tener un amigo como usted… Nunca he tenido un amigo. ¡No tengo a nadie! Pero es imposible.
– ¿Por la gente? -le preguntó el oficial poniendo cara de desprecio.
– ¿La gente? Con que sólo ante mí misma me sintiera inocente… ¡Pero no! Entre nosotros no puede haber nada.
– Ya hay muchas cosas que jamás podrá borrar: nuestro día lluvioso, el piano, esta mañana, nuestros paseos por el bosque…
– ¡Ah, no debí…!
– ¡Pero ya está hecho! Es demasiado tarde… Ya no puede evitarlo. Todo eso ha ocurrido…
La niña cruzó los brazos sobre la hierba y apoyó la barbilla; ya no oía más que un rumor lejano como el zumbido de una abeja. Esa nube tan grande, ese relampagueo, anunciaban lluvia. Si empezaba a llover de repente, ¿qué harían la señora y el oficial? Sería gracioso verlos correr bajo el agua, ella con su sombrero de paja y él con esa capa verde tan bonita… Pero también podían esconderse en el jardín. Si quisieran, ella los llevaría a un cenador donde no te veía nadie. «Ya son las doce -se dijo al oír las campanadas del ángelus-. ¿Se irán a comer? ¿Qué comerá la gente rica? ¿Queso blanco, como nosotros? ¿Pan? ¿Patatas? ¿Caramelos? ¿Y si les pido caramelos?» Se estaba acercando a ellos, decidida a darles un toquecito en el hombro y pedirles caramelos -porque la pequeña Rose era una niña muy atrevida-, cuando vio que se levantaban de golpe y se quedaban de pie, temblando. Sí, aquel señor y aquella señora estaban temblando, como cuando uno se subía al cerezo de la escuela y, con la boca todavía llena de cerezas, oía gritar a la maestra: «¡Rose, baja inmediatamente de ahí, ladronzuela!» Pero ellos a quien veían no era a la maestra, sino a un soldado que se había cuadrado a unos metros de distancia y hablaba muy deprisa en esa lengua suya que no había quien la entendiera; las palabras hacían el mismo ruido en su boca que un torrente saltando entre las piedras.
El oficial se apartó de la señora, que estaba pálida y turbada.
– ¿Qué pasa? ¿Qué dice? -murmuró ella.
El oficial parecía tan azorado como ella; escuchaba al soldado sin comprender. Al fin, una sonrisa iluminó su pálido rostro.
– Dice que ya lo han encontrado todo, pero que la dentadura postiza del anciano está rota, porque los niños jugaban con ella: intentaron ponérsela al buldog disecado.
Los dos -el oficial y la señora- parecían haber interrumpido una especie de rito y volvían gradualmente a la realidad. Posaron los ojos en la pequeña Rose, y esta vez la vieron. El oficial le tiró de la oreja.
– ¿Qué habéis hecho, granujas?
Pero su voz sonó vacilante, y en la risa de la señora había una especie de eco vibrante, como sollozos ahogados. Reía como la gente que acaba de pasar mucho miedo y, aunque ríe, todavía no puede olvidar que se ha salvado de un peligro mortal. La pequeña Rose, muy apurada, buscó en vano una respuesta salvadora. «La dentadura… sí… es que… queríamos ver si el buldog parecía más malo con unos dientes tan blancos y tan nuevos…» Pero temía la cólera del oficial (de cerca, parecía muy grande y enfadado) y optó por gimotear:
– No hemos hecho nada… Si ni siquiera hemos visto esa dentadura…
Pero ahora los niños surgían de todas partes. Sus frescas y agudas voces se confundían en un ruidoso guirigay.
– ¡No! ¡No! -exclamó la señora-. ¡Callad! ¡No pasa nada! Ya es suficiente con haber encontrado lo demás.
Una hora después, del jardín de los Perrin salía un enjambre de críos de mugrientos delantales, dos soldados alemanes empujando una carretilla que contenía un cesto lleno de tazas de porcelana, un diván con las cuatro patas al aire y una rota, un álbum de felpa, la jaula de un canario, que los alemanes habían confundido con el escurridor de ensalada que figuraba en la lista, y un montón de cosas más. Cerraban la marcha Lucile y el oficial. Cruzaron todo el pueblo ante las miradas de curiosidad de las mujeres, que advirtieron que no se hablaban, no se miraban e iban blancos como el papel. El oficial tenía una expresión glacial e indescifrable.
– Ha debido de cantarle las cuarenta -susurraban las mujeres-, decirle que era una vergüenza dejar una casa en semejante estado. Está enfurruñado. ¡Claro, como que no están acostumbrados a que les planten cara! Pero ella tiene razón. ¡No somos animales! Es valiente, la joven señora Angellier; no se asusta así como así -decían.
Al pasar junto a Lucile, una que seguía a una cabra (la viejecilla que el domingo de Pascua a la salida de Vísperas les había dicho a las Angellier: «Estos alemanes son de la piel del diablo»), una mujeruca diminuta y cándida de cabello blanco y ojos azules, le susurró al oído:
Читать дальше
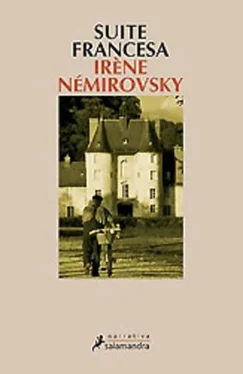
![Roger du Gard - Les Thibault — Tome III [L'Eté 1914 (suite et fin) — Épilogue]](/books/95477/roger-du-gard-les-thibault-tome-iii-l-ete-1914-thumb.webp)