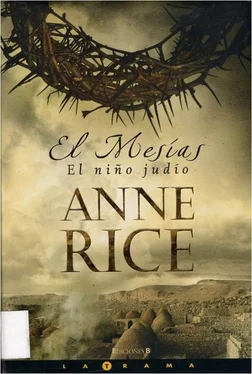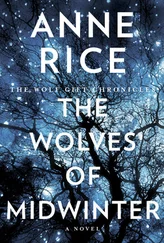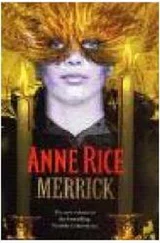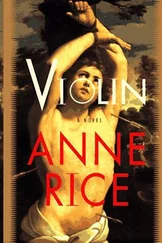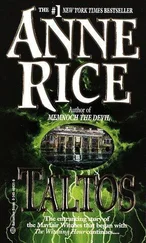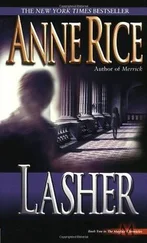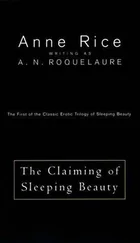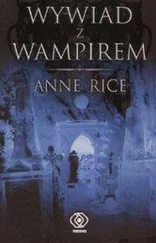– El rey Herodes tenía espías por todas partes -dijo, ahora con voz más áspera y grave.
– Eso lo sabemos -repuso mi madre. Levantó apenas la mano y su prima Isabel se la tomó y ambas inclinaron la cabeza, sus velos tocándose casi, como si se contaran un secreto sin necesidad de emplear palabras.
Isabel dijo:
– Los hombres de Herodes, sus soldados, tan rudos como esos ladrones que acaban de pasar por nuestra aldea, que han entrado en esta misma casa con la idea de robarnos para sus ridículas guerras, soldados así entraron en el Templo y buscaron a mi Zacarías para preguntarle por el hijo que había engendrado, el hijo de la casa de David. Querían ver a ese hijo con sus propios ojos.
– No sabíamos nada de esto -susurró José.
– Ya he dicho que no quise ponerlo por escrito. Tenía que esperar a que vinierais. Lo hecho, hecho estaba. Pues bien, esos soldados lo abordaron cuando salía del sagrario de cumplir con sus obligaciones, pues a la sazón era sacerdote. Pero ¿creéis que Zacarías les dijo dónde encontrar al bebé? No, él ya nos tenía escondidos en las cuevas, cerca de los Esenos, que nos habían llevado comida. Como se negó a revelar dónde estábamos, los soldados lo derribaron allí mismo, delante del sagrario. Los otros sacerdotes no habrían podido impedirlo, pero ¿pensáis que lo intentaron siquiera? ¿Creéis que los escribas acudieron en su ayuda? ¿Que protestaron los principales sacerdotes?
Los ojos de mi prima Isabel se clavaron en mí. Luego, lentamente miró a José y a María, y de nuevo a cuantos la escuchaban.
– Pegaron a Zacarías. Le pegaron porque él se negó a hablar, y de un golpe en la cabeza lo dejaron muerto. Allí, delante del Señor.
Aguardamos en silencio a que continuara.
– Muchos vieron lo que pasó, pero ignoraban cuál era el motivo. Algunos sacerdotes sí lo sabían. Lo supieron nuestros parientes, quienes a su vez se lo contaron a otros parientes, algunos de los cuales fueron a ver a los Esenos para informarles de lo ocurrido. Y así me enteré yo.
Nos quedamos todos aturdidos. Mi madre se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Isabel, y ésta la abrazó. Pero un momento después ambas volvieron a erguirse.
– Los parientes de Zacarías, muchos de ellos sacerdotes -prosiguió Isabel -, se ocuparon de que fuera enterrado con sus antepasados. Ahora bien, ¿creéis que yo he vuelto al Templo desde entonces? Pues no, hasta que vinisteis vosotros. No hasta que el tirano murió y fue a parar al fuego eterno.
No hasta que las historias de Yeshua y Juan quedaron olvidadas, pero ¿con qué nos encontramos al llegar al Templo?
Nadie osó responder.
– Así pues, ahora entendéis por qué mi hijo Juan debe ir con los Esenos, y pronto. Allí estará oculto. Vosotros despedíos de mí y seguid camino de Nazaret antes de que lleguen más bandidos. A mí no pueden quitarme nada.
Soy vieja y Juan es pequeño, nos dejarán en paz. Pero yo no volveré a veros.
Nunca más. Sin duda Juan escuchará la voz del Señor algún día. Está consagrado a Él y los Esenos lo saben. Se harán cargo de él, y Juan estudiará allí hasta que llegue su momento. Ahora idos, partid.
Soldados de Herodes, bandidos, el hombre muerto en el Templo, mi primo asesinado en el Templo, un sacerdote asesinado por negarse a revelar el paradero de un niño, y ese niño era mi primo.
Yeshua y Juan. ¿Por qué su nacimiento fue anunciado? ¿Qué vinculación había entre nosotros? Y detrás de todo ello, la gran pregunta: ¿qué había ocurrido en Belén? ¿Ese fue el motivo de que mi familia se trasladara a Egipto, donde yo había pasado toda mi corta existencia?
Pero en aquella situación sólo era capaz de pensar a rachas de curiosidad y de temor. El miedo se convirtió en parte de mis pensamientos. En parte de la historia. Mi primo Zacarías, un sacerdote de pelo gris, apaleado hasta la muerte por los soldados de Herodes. Y ahora estábamos en aquella aldea, donde resonaban las protestas de quienes habían sido robados por los bandidos y temían que los desmanes se repitieran.
Encontramos a nuestros animales a la salida del pueblo. Una anciana desdentada se acercó a nosotros riendo con malicia.
– ¡Intentaron llevárselas! -exclamó-. Pero las bestias no querían moverse.
– Se dobló por la cintura, palmeándose las rodillas entre carcajadas-. No hubo manera.
Un anciano sentado en el suelo al lado de una pequeña casa se reía también.
– A mí me robaron el chal -dijo-. Yo les dije: «Adelante, hermanos, cogedlo.» -Agitó la mano y continuó riendo a mandíbula batiente.
Cargamos rápidamente nuestras cosas y sujetamos a Cleofás a lomos de un burro. Tía María montó también. Mi madre se abrazó a Isabel y ambas lloraron.
El pequeño Juan estaba allí de pie, mirándome.
– Rodearemos Jericó y cruzaremos el valle hasta Nazaret -dijo José.
Partimos después de que mi madre terminara de despedirse.
La pequeña Salomé y yo íbamos en cabeza con Santiago, seguidos por algunos primos. Cleofás empezó a cantar.
– Pero ¿quiénes son los Esenos? -me preguntó la pequeña Salomé.
– No lo sé. Yo he escuchado lo mismo que tú. ¿Cómo voy a saberlo?
Entonces Santiago dijo:
– Los Esenos no están de acuerdo con el clero del Templo. Creen que ostentan el verdadero sacerdocio. Son descendientes de Zadok. Esperan a que llegue el día de purificar el Templo. Visten de blanco y rezan todos juntos.
Viven apartados.
– ¿Son buenos o malos? -preguntó Salomé.
– Nuestra familia los considera buenos -respondió Santiago-. ¿Qué podemos saber nosotros? Hay fariseos, hay sacerdotes, hay Esenos. Todos rezamos la misma oración: «Oye, Oh, Israel, el Señor nuestro Dios es Uno.»
Repetimos la oración en hebreo tal como él la había dicho. Y luego cada día al levantarnos y también al anochecer. Yo lo hacía casi sin pensar. Cuando decíamos esa oración todo se detenía, y la pronunciábamos de todo corazón.
Yo me abstuve de hacer ningún comentario sobre las cosas que me preocupaban. Me sentía mal al darme cuenta de que Santiago lo sabía todo, pero preferí no manifestar nada estando allí la pequeña Salomé. Mis sentimientos se volvieron más y más lúgubres, y el miedo seguía allí, rondando muy cerca.
Tuve la impresión de que avanzábamos a buen ritmo, adentrándonos en las montañas. Allá a lo lejos se extendía la planicie, hermosa a la luz del sol, con palmeras por doquier aun cuando todavía se veía el humo de los incendios, y había muchas casas diseminadas por todas partes. No fue difícil comprobar que la gente continuaba con su vida como si los bandidos no hubieran pasado por allí.
Grupos de peregrinos nos adelantaban, algunos cantando, otros montados a caballo, y todos nos saludaban alegremente.
Pasamos por aldeas donde los niños jugaban y donde olía a comida.
– Ves -dijo mi madre, como si me leyera el pensamiento-, así será hasta que lleguemos a Nazaret. Los ladrones vienen y van, pero nosotros somos quienes somos. -Me sonrió con dulzura, y casi pensé que nunca más tendría miedo.
– ¿De veras luchan por la libertad de Tierra Santa? -preguntó la pequeña Salomé a los hombres, pues ahora íbamos todos más juntos.
Cleofás se rió de la pregunta y le frotó la cabeza.
– Hija, cuando los hombres quieren pelear, siempre encuentran un motivo -dijo-. Hace centenares de años que los hombres arrasan pueblos con la excusa de luchar por la libertad de Tierra Santa.
José meneó la cabeza.
Alfeo estiró el brazo para agarrar a la pequeña Salomé.
– Tú no te preocupes -dijo-. En otro tiempo era el rey Ciro quien velaba por nosotros, ahora es César Augusto. Da igual, porque el Señor de los Cielos es el único rey que nuestros corazones reconocen, y lo mismo da si tal o cual hombre se hace llamar rey aquí en la tierra.
Читать дальше