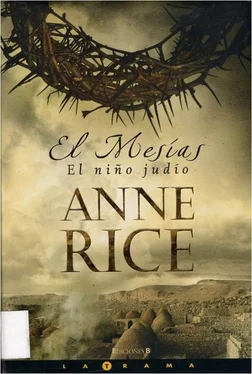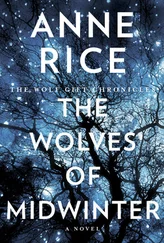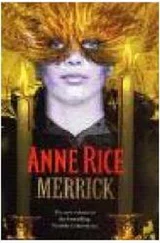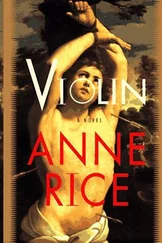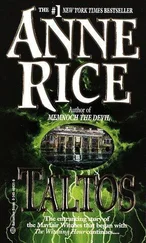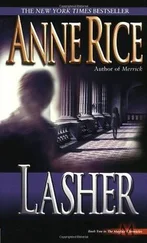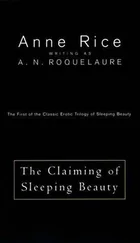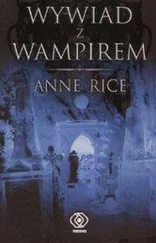Justo después del amanecer, jinetes armados hicieron una incursión por los alrededores.
Abandonamos el pequeño círculo donde nos habíamos reunido hacía poco para escuchar a nuestra prima Isabel y fuimos todos a la habitación trasera de la casa.
Cleofás no se había movido de allí, pues por la noche había tosido mucho y volvía a tener fiebre. Yacía sonriente, como de costumbre, los húmedos ojos fijos en el techo bajo.
Oímos gritos, chillidos de pájaros y corderos.
– Lo están robando todo -dijo mi prima María Alejandra.
Las otras mujeres le dijeron que callara y su esposo Zebedeo le dio unas palmaditas en el brazo.
Silas intentó levantarse para ir hasta la cortina, pero su padre le ordenó con gesto firme que se quedase en el rincón.
Incluso los más pequeños, que siempre alborotaban por cualquier cosa, estaban callados.
Tía Esther, la esposa de Simón, tenía a su pequeña Esther en brazos, y cada vez que el bebé rompía a llorar le daba el pecho.
Yo ya no tenía miedo, aunque no sabía por qué. Estaba entre las mujeres con los demás niños, a excepción de Santiago. En realidad Santiago no era un niño, me decía yo al mirarle. De habernos quedado en Jerusalén, de no haber habido aquellos disturbios, Santiago habría ido al santuario de los hijos de Israel junto con Silas y Leví y los demás hombres.
De repente, mis pensamientos se vieron interrumpidos por el temor súbito que se apoderó de todos, que hizo que mi madre me aferrara un brazo: había unos desconocidos en la habitación principal. La pequeña Salomé se pegó a mí y yo la abracé fuerte como mi madre hacía conmigo.
Entonces la cortina de la puerta fue arrancada violentamente. Quedé cegado por la luz y parpadeé. Mi madre me estrechó más. Nadie dijo una palabra ni nadie se movió de su sitio. Yo sabía que teníamos que estarnos quietos y callados. Todo el mundo lo sabía, incluso los más pequeños. Los bebés lloraban quedamente, aunque su llanto nada tenía que ver con los hombres que habían arrancado la cortina.
Eran tres o cuatro hombretones toscos, con harapos en las pantorrillas sujetados por las cuerdas de sus sandalias. Uno de ellos vestía pieles de animal y otro llevaba un casco reluciente. La luz se reflejó en sus espadas y cuchillos. También llevaban las muñecas envueltas en harapos.
– Vaya, vaya -dijo el del casco en griego-. Mira lo que tenemos aquí. La mitad del pueblo.
– ¡Vamos, entregadnos todo! -ordenó otro, acercándosenos amenazadoramente. También hablaba en griego y su voz era horrenda-.
Hablo en serio, hasta el último denario que llevéis encima, y rápido. El oro y la plata. Mujeres, a ver esos brazaletes, quitáoslos. ¡Si no entregáis todo lo que tengáis os abriremos en canal!
Nadie se movió. Las mujeres no hicieron nada.
La pequeña Salomé empezó a llorar. Yo la tenía abrazada con tanta fuerza que probablemente le hacía daño. Pero nadie respondió a los intrusos.
– Luchamos por la libertad de nuestra tierra -dijo uno de los hombres, también en griego-. Imbéciles, ¿no sabéis lo que está pasando en Israel?
Dio un paso al frente y blandió su daga, mirando amenazador a Alfeo, luego a Simón y después a José. Pero éstos no dijeron nada.
Nadie se movió.
– ¿No habéis oído? ¡Os rebanaré el pescuezo uno por uno, empezando por los niños! ·-gritó el hombre, retrocediendo.
Otro intruso dio un puntapié a nuestros bien atados bultos, mientras otro levantaba una manta para mirar debajo y luego la dejaba caer.
Entonces José, en hebreo, dijo:
– No os comprendo. ¿Qué queréis que hagamos? Somos gente de paz. No entiendo nada.
En el mismo tono y lengua, Alfeo añadió:
– No hagáis daño a nuestros inocentes hijos ni a nuestras mujeres. Que no se diga de vosotros que habéis derramado sangre inocente.
Ahora fueron los hombres quienes se quedaron desconcertados.
Finalmente, uno de ellos dijo en griego:
– Estúpidos, inútiles campesinos. Basura de ignorantes.
– No han visto dinero en toda su desdichada vida -dijo el otro-. Aquí no hay nada aparte de ropa vieja y críos apestosos. Dais lástima. Comeos vuestra mierda en paz.
– Sí, humillaos mientras nosotros peleamos por vuestra libertad -dijo otro.
Y salieron pisando fuerte, apartando a patadas cestos, petates y fardos.
Quedamos a la espera. Mi madre me sujetaba por los hombros. Miré a Santiago, y se parecía tanto a José que me sorprendió no haberme percatado antes.
Por fin los gritos y el ruido cesaron.
– Recordad esto -dijo José. Nos miró alternativamente, a Santiago y a mí y al pequeño Josías, a mis primos y a Juan, que estaba de pie al lado de su madre-. Recordadlo. Jamás alcéis la mano para defenderos ni para golpear.
Sed pacientes. Y si es preciso hablar, sed sencillos.
Todos asentimos con la cabeza. Sabíamos lo que había pasado. La pequeña Salomé sorbía por la nariz. Y de repente, mi tía María, que estaba tan enferma, rompió a llorar y fue a sentarse al lado de Cleofás, que seguía mirando el techo. Parecía como si ya estuviera muerto, pero no lo estaba.
Los niños corrimos hacia la pequeña puerta de la casa. La gente estaba saliendo a la calle, despotricando contra los bandidos. Unas mujeres perseguían aves de corral, y allí en medio había el cuerpo de un hombre tendido en el suelo, mirando el cielo tal como hacía Cleofás, pero le salía sangre por la boca. Era como el muerto del Templo.
Ya no tenía alma.
La gente pasaba por su lado y nadie derramaba una lágrima por él, nadie se arrodillaba.
Por fin, dos hombres llegaron con una cuerda que pasaron por las axilas del cadáver y se lo llevaron a rastras.
– Era uno de ellos -dijo Santiago-. No lo mires.
– Pero ¿quién lo ha matado? -pregunté-. ¿Y qué van a hacer con él? -A la luz del día no daba tanto miedo como en la penumbra, pero yo era consciente de que la noche siempre volvía. Y entonces daría mucho miedo. El miedo era algo nuevo. El miedo era algo terrible. No lo sentí pero sí lo recordé, y supe que iba a volver. Que nunca se iría.
– Lo enterrarán -dijo Santiago-. No se puede dejar el cadáver sin sepultar. Sería una ofensa al Señor. Lo meterán en una cueva o lo enterrarán.
Da lo mismo.
Nos ordenaron entrar otra vez.
Habían despejado la habitación, barrido el suelo y colocado bonitas alfombras cubiertas de flores hechas de lana. Nos dijeron que nos sentáramos y estuviésemos callados pues Isabel quería hablarnos antes de nuestra partida.
Recordé entonces que ya nos habían congregado antes para este fin, pero las alfombras todavía no habían sido desplegadas cuando llegaron los primeros jinetes.
Como si nada hubiera ocurrido, como si nadie hubiera muerto en la calle, continuamos.
Formamos un gran círculo, todos apretujados. Los bebés estaban lo bastante callados como para que pudiésemos oír a Isabel. Yo me senté al lado de José con las piernas cruzadas, igual que él, y la pequeña Salomé a mi derecha, recostada contra su madre, que estaba detrás. Cleofás seguía en la otra habitación.
– Seré breve -dijo Isabel.
Por la mañana, yo la había oído hablar de abuelos y abuelas, de quién se había casado con quién y dónde había ido a vivir, pero me costaba retener tantos nombres. Los mayores habían repetido lo que ella decía, a fin de no olvidar nada.
Isabel meneó la cabeza antes de empezar y luego levantó las manos. Sus cabellos grises asomaron por el borde del velo, enredados con su pelo más oscuro.
– He aquí lo que debo deciros, lo que nunca he puesto por escrito en ninguna carta. Cuando yo muera, que será pronto… No, no digáis nada. Sé que así será. Sé ver las señales. Cuando yo muera, pues, Juan irá a vivir con nuestros parientes entre los Esenos.
Читать дальше