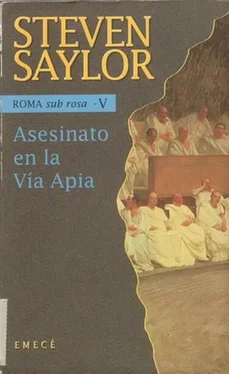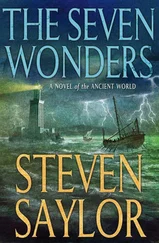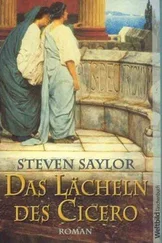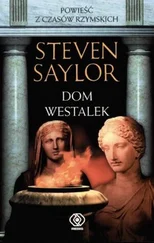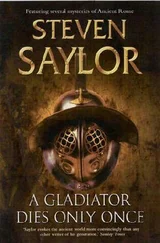Cara de Niño y su tropa de gladiadores cerraron filas en torno a nosotros, como una tortuga acorazada, para el paseo que hicimos bajando la Rampa y atravesando el Foro y la Puerta Fontinal. Cruzamos los límites tradicionales de la ciudad cuando traspasamos la puerta, pero la Vía Flaminia estaba abarrotada de edificios tanto fuera como dentro de las murallas. Poco a poco, los edificios fueron disminuyendo en tamaño y en número hasta que llegamos a una zona abierta. Las inutilizadas casetas públicas para votar estaban a nuestra izquierda. Más adelante, a la derecha, había una puerta alta y custodiada que se abrió cuando nos acercábamos.
El sendero adoquinado llevaba por jardines colgantes, unas veces en pendiente, otras con escalones, serpenteando a derecha e izquierda a medida que ascendía. Los terrenos a un lado y a otro estaban cubiertos por un manto de tonos grises y pardos invernales, la monotonía de los árboles y arbustos desnudos se mitigaba con estatuas de mármol o bronce aquí y allá. Un regio cisne, que podía ser Júpiter seduciendo a Leda, embellecía el pequeño estanque circular. Pasamos junto a un muro bajo, en donde había un niño esclavo sentado, quitándose una espina del pie; estaba pintado con colores tan vivos que lo habría confundido con uno de carne y hueso, de no ser porque andaba en cueros bajo aquel tibio sol. No vi dioses ni diosas en el jardín hasta que llegamos ante el socorrido Príapo, guardián y promotor de las cosas que crecen, que ocupaba una hornacina situada en un alto seto, sonriendo lascivamente y exhibiendo una erección casi tan grande como el resto de su cuerpo. La punta del falo de mármol se había vuelto suave y brillante por las constantes caricias de los que por allí pasaban.
Llegamos por fin a la villa, en donde otros gladiadores montaban guardia delante de un par de portalones de madera con incrustaciones de bronce. Cara de Niño nos dijo que esperáramos mientras él entraba.
Eco me tiró de la manga. Cuando me giré, no hubo necesidad de preguntarle qué quería enseñarme. La vista era espectacular. Las ramas entrelazadas y las copas de los árboles ocultaban el sendero por el que acabábamos de subir, de igual manera que la Vía Flaminia y las casetas para las votaciones, que estaban inmediatamente a nuestros pies, pero debajo y más allá de las copas de los árboles se extendía delante de nosotros el Campo de Marte en toda su extensión. Los antiguos terrenos por los que se solía desfilar y las pistas de instrucción ecuestre habían desaparecido casi por completo en el transcurso de mi vida, y ahora estaban llenas de viviendas baratas y almacenes revueltos. Dominando todo lo demás, el gran complejo construido por Pompeyo durante su consulado dos años antes, una extensión de salas de reunión, galerías, fuentes, jardines y el primer teatro permanente de la ciudad. A continuación, como un gran brazo que se curvara por el Campo de Marte, el Tíber, cuyo curso iba marcado por un manto bajo y grueso de neblina que permitía tan sólo visiones momentáneas de los jardines y las villas de la otra orilla. La villa ajardinada de Clodia, en donde los jóvenes elegantes de Roma solían nadar desnudos para divertimento de la señora, estaba en alguna parte de aquella lejana orilla. Todo el paisaje semejaba un cuadro realizado en apagados tintes invernales de ocres y verdegrises, blancos y azulados.
Eco volvió a tirarme del codo y me hizo señas con la cabeza en dirección al sur. El complejo de la villa obstaculizaba la vista de la mayor parte de la ciudad propiamente dicha, excepto la escasa visión de los templos del monte Capitolino y el caótico paisaje urbano. A lo lejos, quizás en el monte Aventino, una estela de humo ascendía como una columna de mármol en el aire apacible. Fuera cual fuese el caos reinante en la base de aquella columna, se hallaba demasiado alejado para que pudiéramos verlo u oírlo. ¿Es que el hombre empezaba a sentirse distante y despreocupado cuando contemplaba Roma desde un sitio tan elevado? ¿O acaso se volvía todavía más profundamente consciente de los edificios que ardían y del caos en las calles, observando Roma desde posición tan privilegiada, propia de los dioses?
Las puertas se abrieron estrepitosamente a nuestras espaldas. Cara de Niño apareció con una sonrisa torva en los labios. -El Grande os verá ahora.
Debí de ponerme muy nervioso cuando Cara de Niño nos hizo pasar por el vestíbulo, el atrio y un tramo serpenteante de escaleras porque después, cuando Bethesda me preguntó, no pude recordar nada del mobiliario ni de los detalles decorativos, aunque sí que pude evocar vívidamente que tenía la boca tan seca como la vitela y el corazón parecía habérseme inflado hasta el doble de su tamaño.
Nos llevaron hasta una sala de muchos ventanales situada en el ala sudoeste de la casa. Cortinajes y postigos habían sido descorridos y abiertos para permitir una vista amplia de la ciudad. La columna de humo que ascendía por el sur, la misma que habíamos vislumbrado desde la entrada, se hallaba en el centro del paisaje; y pronto hubo otras dos, cerca y a la izquierda, que probablemente correspondían a incendios del monte Esquilino y de la Subura. Pompeyo se hallaba de pie junto a los ventanales, de espaldas a nosotros. Al principio era sólo una silueta, una corona de despeinados rizos encima de unos hombros imponentes y un torso robusto bien acolchado. Cuando mis ojos se adaptaron a la luz, vi que llevaba un traje largo y voluminoso de lana color verde esmeralda. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y se golpeaba los dedos nerviosamente. Nos oyó entrar y se giró lentamente. Cara de Niño se movió discretamente hacia un rincón. Vislumbré por la ventana la sombra de otro vigilante en el balcón.
Pompeyo era de la edad de Cicerón, lo que significaba que era unos años más joven que yo. A mí me habría gustado tener tan pocas arrugas, aunque no tanta papada. Se me ocurrió que quizás Pompeyo fuera de los que en plena crisis se sienten inclinados a comer. Dirigir ejércitos en movimiento lo mantenía ocupado y en forma. Escondido en su villa del Pincio, había aceptado soportar el peso del mundo.
Pero no se me ocurrió ningún juego de palabras en aquel momento. No era ni Fulvia ni Clodia, misteriosas y tristemente decididas, aunque vulnerables en razón de su sexo. Tampoco era Cicerón ni Celio, sujetos conocidos con los que podía intercambiar chascarrillos. Era Pompeyo.
Cuando Pompeyo era joven, los poetas habían entonado encendidos cánticos a su belleza. Con su melena exuberante y revuelta por el viento, su frente despejada y su cincelada nariz, las gentes consideraban otro Alejandro al joven general incluso antes de que sus proezas militares demostraran que tenían razón. La expresión típica del joven Pompeyo había sido una media sonrisa plácida y soñadora, como si la contemplación de su propia grandeza futura lo mantuviera siempre animado pero también algo reservado. Si su cara tenía algún defecto, era su tendencia a la redondez y al relleno de los labios y las mejillas, que le hacía parecer tanto maduramente sensual como agradablemente regordete, dependiendo del ángulo y de la luz.
A medida que se hacía mayor daba la impresión de que su cara se aplanara un poco y se hiciera aún más redonda. La cincelada nariz se había tornado más carnosa. Se rapó la melena como gesto de aceptación de la madurez. La sonrisa era menos sensual, más complaciente. Al aumentar su prestigio y poder, fue como si Pompeyo tuviera menos necesidad de la belleza física, de manera que dejó a un lado la atractiva indumentaria de su juventud.
Yo había visto todo esto a distancia mientras Pompeyo se construía su carrera, perorando en los tribunales de justicia, haciendo campaña en el Campo de Marte para acceder a un cargo público, abriendo una enorme ringlera por todo el Foro, asistido por su numeroso séquito de lugartenientes militares y políticos, que a su vez iban asistidos por su propia camarilla de seguidores que buscaban los favores de segunda mano por parte del Grande. Pero lo que no puede verse a distancia son los ojos de un hombre; en aquel momento vi los de Pompeyo clavándose en los míos con una intensidad desconcertante. Por alguna razón me recordó una frase famosa de su juventud. Cuando lo enviaron para expulsar de Sicilia a los enemigos del dictador Sila, la gente de la liberada ciudad de Massana había afirmado que Pompeyo no tenía ninguna jurisdicción sobre ellos por los antiguos convenios que habían firmado con Roma. Pompeyo les había replicado: «¿No cesaréis de citarnos leyes viendo que ceñimos espada?».
Читать дальше