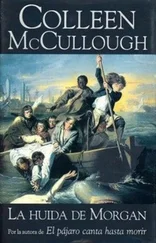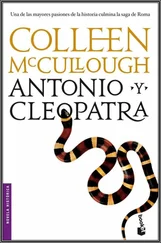Se oyó entonces otro rugido, esta vez en el interior de la celda… era áspero y metálico. Corrió hacia los cortinajes y los retiró para ver los barrotes. ¡Se habían combado y retorcido! Cuando intentó abrir aquella puerta enorme, se salió de los goznes, chirriando; la cerradura estaba partida en dos allí donde el pestillo se deslizaba en su agujero; Mary corrió al otro lado… ¡Si se iban a producir más derrumbamientos, mejor que sucedieran con ella fuera de la celda y no dentro! Entonces, recordando el frío que tenía, se armó de valor para entrar otra vez dentro de la celda y coger sus dos mantas. Más capas para conservar el calor.
– ¡Gracias, Dios mío…! -dijo entonces, y saltó fuera de nuevo, a salvo ya.
Había dos aberturas más en el muro de la izquierda de aquella especie de vestíbulo cavernario, además de la que había utilizado para bajar al río subterráneo y estirar las piernas. Miró a ambas fauces y no vio más que oscuridad. Había un montón de velas de sebo, de las más baratas, a la entrada del túnel más alejado, junto una caja de yesca bien seca con hebras tan delicadas como la lana. Pero ni por un momento se le pasó por la imaginación a Mary… Ella no era Ariadna con un ovillo de bramante tratando de dar con el camino en el laberinto del minotauro; además, después de aquellos terremotos en las profundidades, ¿quién sabe qué habría ocurrido en los túneles?
No, tenía que salir al mundo exterior directamente, por aquella abertura, sin importar cuán escarpado fuera el terreno del exterior. Se acercó al borde de la brecha… No era un precipicio, ¡gracias a Dios! Apartó un montón de rocas y, en la parte superior de la gruta, se tambaleó una gigantesca roca redondeada. Seguramente se había utilizado para sujetar el lienzo verde que ocultaba la cueva a todo el que pasara por el exterior. Pudo comprobar entonces que no estaba en una montaña a mil pies de altura, sino en un roquedal, a no más de trescientos. El viento soplaba con fuerza, pero la cuesta del exterior estaba seca y además pudo protegerse con las mantas una vez que consiguió colocárselas en torno a los hombros y arroparse con ellas. Por la posición del sol supo que lo que tenía enfrente era el norte y la desolación de los grandes páramos, con montañas cónicas a lo lejos y extrañas formaciones rocosas; por ninguna parte se veía casa alguna, ni un pueblo o aldea de ningún tipo. Así que cuando por fin llegó a lo alto de la cuesta, tuvo que darse la vuelta y caminar hacia el sur, y, así se lo dictó el instinto, mejor hacia el oeste que hacia el este. Si había algún lugar habitado por alguna parte, tendría que estar por allí… ¡Ay, sus botas!
Resultaba difícil caminar entre las rocas, y se hacía heridas en las manos cuando tenía que aferrarse a ellas para salvar la vida con los dedos de los pies buscando a tientas un punto de apoyo debajo. Tras diez minutos de descenso por la escarpadura notó que estaba casi sudorosa por el esfuerzo; se quitó una manta y se la ató en la parte de abajo, para tapar la parte de las piernas que no cubrían los calcetines. Sus fuerzas menguaban de forma alarmante, pero la señorita Mary Bennet no estaba dispuesta a rendirse sólo por sus deficiencias físicas. Continuó descendiendo entre las rocas, cayéndose de vez en cuando, pero siempre había una roca que sobresalía y evitaba que pudiera hacerse demasiado daño.
Parecía que aquello iba a durar una eternidad, pero tras una hora de agotador esfuerzo, Mary se encontraba de pie sobre un terreno de hierba correosa y maloliente que sólo a las ovejas más hambrientas les podría apetecer. Los calcetines se habían conservado bastante bien a pesar del feroz trato que habían soportado, pero no durarían mucho si seguía caminando durante algunas millas. Aquello tenía que ser la comarca de The Peak, en Derbyshire, o así lo creyó ella. «Ojalá supiera por dónde queda Pemberley». Pero como no lo sabía, continuó su andadura en torno a la base de la pequeña colina en la que se encontraba la gruta, y esperó toparse pronto con cualquier cosa civilizada.
Al principio aquello no permitía adivinar buenos augurios; el paisaje parecía agreste y desierto, como si se encontrara en la parte norte de la región, y Mary se desanimó bastante. No había ni un camino carretero, ni una senda, ni una vereda… Pero después de recorrer a pie casi cinco millas, estremeciéndose de dolor cuando las piedras afiladas le cortaban los pies, su aguda nariz percibió la fétida mezcla de las pestilencias de corral: cerdos, vacas, gansos, caballos… «¡Sí, sí…! ¡Este camino conduce a algún lugar habitado! ¡Gente, gente !».
El granjero William Hawkins vio aquel espantajo bajando por el camino, tambaleándose y tropezando. Era alto, flaco, vestido con harapos, con el pelo rojizo y estropajoso, como el de un payaso de las ferias de los pueblos, y estaba en los huesos. Paralizado por la visión, estuvo observándolo hasta que aquel espantajo se acercó lo suficiente como para ver que era una mujer; entonces comprendió quién podía ser, y gritó tan fuerte que el joven Will salió corriendo del establo.
– Ésta tiene que ser la señorita Mary Bennet -le dijo el granjero Hawkins a su hijo-. ¡Oh, mira cómo trae los pies…! ¡Pobrecita! La llevaremos en brazos hasta la casa, Will. Luego te coges el poni y te vas a buscar al señor Charlie… seguro que anda por los alrededores, buscando en las cuevas.
Dejaron a Mary en un butacón de madera, junto al fuego de la cocina, y le dieron agua y luego caldo. Para cuando el joven Will encontró a Charlie y a Angus, Mary había recuperado la sensibilidad en sus miembros, estaba calentita, atendida, viva . El caldo era un desgrasado de verdadera sopa de granja, de la que siempre está en el trébede del fuego y que, añadido a cualquier cosa que se tenga a mano a diario, lo convierte en un manjar delicioso. Sólo un poquito de aquel caldo la sació, pero ella sabía que eso ocurriría; en pocos días podría volver a alimentarse con buenas comidas que sanarían las heridas del cuerpo.
Entonces Angus entró precipitadamente por la puerta, con el rostro empapado en lágrimas, con los brazos tendidos para acogerla en un abrazo. Para asombro de Mary, presintió que aquel gesto era exactamente lo que podría haber deseado si hubiera imaginado que podía desearlo, pero lo cierto es que no lo había imaginado.
– ¡Oh, Mary…! ¡Si supieras lo desesperados que hemos estado todas estas semanas! -dijo besando su pelo, que olía a sebo y polvo, y como en un lejano recuerdo, a la propia Mary.
– Déjame en la silla, Angus… -dijo, recordando cómo debía comportarse-. Estoy muy contenta de verte, pero no puedo estar de pie durante mucho tiempo… ni siquiera aunque un caballero me sostenga.
Obedeciendo a todos sus deseos, la dejó en la silla.
– Y, sin embargo, puedo imaginar que nuestra desesperación no ha sido nada comparada con tus sufrimientos -dijo, comprendiendo que aún no era el momento de las declaraciones de amor-. ¿Dónde has estado?
– En una cueva; he estado prisionera de un viejo hombrecillo que se hace llamar padre Dominus.
– ¡Así que era verdad que ese hombre no andaba en nada bueno! Charlie, Owen y yo nos lo encontramos, iba con treinta niños pequeños, transportando sus mercancías…
– Los Niños de Jesús -dijo, asintiendo-. ¿Dónde está Charlie? ¿No estaba contigo?
– Ha ido a casa para disponer un carruaje para ti. -Recordando sus buenos modales, Angus se volvió a la familia Hawkins les agradeció su amabilidad con la señorita Bennet. Desde luego, ellos serían los beneficiarios de la recompensa de cien libras-. ¡No, no, señor Hawkins! ¡Insisto! ¡Cójalo!
Mary tiritaba y le temblaba la cabeza. Angus se puso detrás y apoyó la cabeza de Mary contra su pecho, porque el respaldo de la silla era bajo. Todavía estaba dormida cuando Charlie llegó con el carruaje, así que Angus la llevó al coche y la arropó con pieles; Mary sólo tenía mucho frío. La señora Hawkins le había quitado los calcetines y le había lavado y vendado los pies, pero Angus y Charlie estaban deseosos de regresar a casa, donde, para entonces, ya había llegado el doctor Marshall y la estaba esperando.
Читать дальше