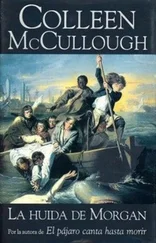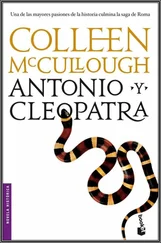Colleen McCullough - La nueva vida de Miss Bennet
Здесь есть возможность читать онлайн «Colleen McCullough - La nueva vida de Miss Bennet» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La nueva vida de Miss Bennet
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La nueva vida de Miss Bennet: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La nueva vida de Miss Bennet»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Para Gloria Bruni, compositora y diva. Una persona tan hermosa por dentro como por fuera.
La nueva vida de Miss Bennet — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La nueva vida de Miss Bennet», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Elizabeth estaba casada con un hombre más sincero, así que no tenía las idílicas fantasías de su hermana; era perfectamente consciente de los secuestros de negros en la costa occidental de África Central, húmeda y calurosa, y de que aquellas rapiñas habían sido más difíciles que las de antaño, y por tanto habían proporcionado menos cantidad de esclavos nuevos y a precios más altos. En su opinión, los propietarios de las plantaciones deberían aceptar lo inevitable y liberar a sus esclavos de todos modos. Pero Fitz había dicho que esto era de todo punto imposible porque los hombres negros podían trabajar en climas tropicales, mientras que los hombres blancos no. Era un argumento que Elizabeth tachó de sofistería, aunque no lo dijo, en aras únicamente de mantener la paz.
En cualquier caso, la resistencia, e incluso la rebelión, de los esclavos de las plantaciones iba en aumento, a pesar de los esfuerzos por reprimirla. Por esta razón Charles Bingley no podía posponer su inminente viaje a través del Atlántico. Cuando Elizabeth supo que Fitz se había propuesto ir con él, no dejó de sorprenderse, pero tras una breve reflexión, supo por qué: Fitz había viajado mucho, pero no al oeste de Greenwich. Sus viajes al extranjero habían tenido un carácter diplomático, incluidas sus visitas a la India y China. Siempre hacia el este de Greenwich. Un futuro primer ministro debería tener experiencias de primera mano en todo el mundo, y no sólo de la mitad de él. Hombre poco dispuesto a diferir sus responsabilidades, Fitz consideró el viaje de cuñado como una oportunidad perfecta para conocer a fondo los asuntos relacionados con las Indias Occidentales.
A Elizabeth ni siquiera se le había pasado por la cabeza que una persona tan insignificante como Mary tuviera el poder de alterar los planes de su marido, así que cuando Fitz anunció que Charles tendría que ir a Jamaica solo, la segunda de las Bennet no pudo menos que asombrarse.
– Por culpa de tu hermana Mary -dijo.
Para Elizabeth era todo un misterio cómo era posible que todo el mundo, al parecer, conociera los planes de Mary. Primero había llegado la carta de Charlie en febrero, escrita en una barahúnda de preocupaciones que había conseguido incluso inquietarla. Luego recibió una amable nota del señor Robert Wilde, a quien no recordaba haber visto en el funeral de su madre -no le habían presentado a los deudos locales-. El abogado le rogaba que utilizara toda su influencia para persuadir a la señorita Bennet y convencerla de que no viajara en una diligencia común, puesto que aquello pondría en peligro tanto su seguridad como su virtud. Luego… ¡Angus le había enviado una nota con el mismo motivo! Otras misivas remitidas por lady Appleby y la señorita Botolph eran bastante menos explícitas; ambas damas parecían más preocupadas por las excentricidades de Mary que por los viajes que había proyectado y, en realidad, dejaban entrever que, a su parecer, la señorita Bennet estaba echando a perder algunas ofertas matrimoniales verdaderamente excelentes. Como no mencionaban ningún nombre -tenían que ser discretas-, Elizabeth dedujo de aquellas cartas que el primero de la lista era Angus Sinclair.
Para colmo de desdichas, Fitz había invitado a varias personas a Pemberley, y permanecerían allí durante todo el tiempo que desearan, lo cual significaba que en ningún caso se quedarían menos de una semana: eso por lo que tocaba al duque y a la duquesa de Derbyshire, al obispo de Londres y al presidente de la Cámara de los Comunes y su esposa. Probablemente, Georgiana y el general Fitzwilliam también se quedarían una o dos semanas, pero la señorita Caroline Bingley, la señora Louisa Hurst y su hija, Letitia/Posy, seguramente se quedarían todo el verano. Respecto a cuánto tiempo podría quedarse el señor Angus Sinclair, no tenía ni la menor idea. Y ahora aquella breve nota de Charlie anunciando su llegada… ¡«con el señor Griffiths, si no os importa»! Desde luego, no era que Pemberley no fuera capaz de acoger a todas esas personas, e incluso diez veces su número, en sus cien habitaciones; más difícil sería encontrar el ejército de criados que se tendría que ocupar de sus invitados y sus sirvientes, aunque Fitz nunca reparaba en gastos a la hora de pagar a criados de apoyo. Además de todo esto, la dueña del castillo de Pemberley no estaba de humor para buscar los divertimentos que una casa llena de invitados reclamaba. Su pensamiento estaba con Mary.
No era costumbre de Fitz pasar la primavera y los primeros días del verano en su despacho; habitualmente las reuniones festivas en su casa tenían lugar en agosto, cuando el clima de Inglaterra resulta más caluroso y molesto. Otros años, se había ido al continente o a Oriente desde abril a julio. Para Elizabeth, mayo era generalmente un período delicioso en el que salía a pasear para ver cómo todo estallaba en flores y pasaba largas horas en compañía de sus hijas, visitaba a Jane para ver a sus siete sobrinos y a su única sobrina. Y ahora, allí estaba, a punto de enfrentarse a aquella dama vitriólica, Caroline Bingley, a aquella encarnación de la perfección, Georgiana Fitzwilliam, y a aquel insoportablemente aburrido presidente de la Cámara de los Comunes. ¡Era realmente espantoso! Ni siquiera tendría tiempo para preguntarle a Charlie cómo le había ido en Oxford… ¡Oh, cuánto le había echado de menos en Navidad!
Charlie llegó un día antes que todos los invitados y no hizo caso de las disculpas que su madre le presentó por tener la casa llena y poco tiempo para dedicarle.
– Owen nunca ha estado en esta parte de Inglaterra -le explicó con ingenuidad su hijo-, así que pasaremos la mayor parte de los días fuera, de excursión… Para un galés que ha vivido en las montañas de Snowdonia, las montañas de Derbyshire no le resultarán del todo desagradables.
– He dispuesto que el señor Griffiths se acomode en la habitación contigua a la tuya, en vez de en el ala este con los otros invitados -dijo Elizabeth, mirando a su hijo con un aire un poco triste; ¡cuánto había cambiado durante aquel año lejos de ella!
– ¡Oh, espléndido! ¿Va a venir el duque de Derbyshire?
– Por supuesto.
– Entonces, adiós a la Suite Tudor; aparte de donde va a dormir, esa habitación habría sido el único lugar en el que podría haber permitido que Owen reposara la cabeza.
– ¡Qué tonterías dices, Charlie! -dijo su madre, riéndose.
– ¿Las comidas van a ser con horario londinense?
– Más o menos. La cena será a las ocho exactamente… ya sabes lo insistente que es tu padre con la puntualidad, así que no lleguéis tarde.
Dos hoyuelos aparecieron en las mejillas de Charlie; sus ojos bailaron.
– Si no podemos ser puntuales, mamá, convenceremos a Parmenter para que nos lleve dos bandejas a la habitación de los niños malos.
Aquello era demasiado… Elizabeth no pudo evitarlo y lo abrazó, por más que él se creyera lo suficientemente adulto como para que su madre tuviera esa conducta…
– ¡Oh, Charlie, es maravilloso volver a verte! Y también a usted, señor Griffiths -añadió, sonriendo al joven galés-. Si mi hijo estuviera solo, me preocuparía aún más. Su presencia me asegura que se portará bien.
– Mucho confías tú en quien no conoces, mamá -dijo Charlie.
– Supongo que mi hijo ha hecho acto de presencia en Pemberley porque piensa estar más cerca de su tía Mary -le dijo el señor Darcy al señor Skinner.
– Su tutor está con él, así que no hará nada descabellado. Griffiths es un hombre juicioso.
– Cierto. ¿Por dónde anda su tía Mary? -preguntó Fitz, tendiendo a Ned un vaso de vino.
Estaban en la biblioteca grande, considerada la más hermosa de Inglaterra. Se trataba de una enorme sala cuyo techo artesonado se perdía en las sombras, y cuya décor era de madera de caoba, rojiza oscura, y dorados. Los muros presentaban estanterías alineadas, unas tras otras, y repletas de libros; contaba con un halcón a media altura; una maravillosa escalera de caracol, tallada con un intrincado dibujo, conducía a un corredor voladizo en torno a toda la estancia; pequeñas escaleras fijas hacían posible el acceso a cualquier volumen. Ni siquiera los dos enormes ventanales que se cerraban en arcos ojivales góticos podían iluminar plenamente todo el interior. Las lámparas de araña colgaban desde la parte inferior del corredor voladizo que daba la vuelta a toda la estancia y del perímetro del techo, lo cual significaba que en el centro de la sala no se podía leer de ningún modo. Las vigas que sujetaban el pequeño corredor abalconado remataban en capiteles geométricos, y un poco más allá, en pequeños islotes de luz, había atriles, mesas y sillas. La enorme mesa de despacho de Fitz se encontraba en la tronera de una ventana, y había varios sofás Chesterfield de piel carmesí sobre las alfombras persas del suelo; otras dos butacas de piel carmesí ocupaban su lugar a cada lado de una chimenea de mármol de Levanto que lucía, en ambos extremos, dos nereidas en alto relieve, talladas en mármol rosa pulido.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La nueva vida de Miss Bennet»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La nueva vida de Miss Bennet» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La nueva vida de Miss Bennet» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.