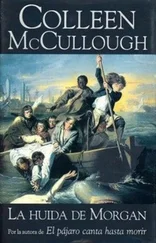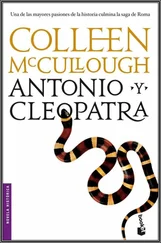El invierno fue más entretenido de lo que Mary esperaba. Aunque no podía recibir visitas de caballeros, la señora Markham, la señorita Delphinia Botolph, la señora McLeod y lady Appleby se pasaron bastante a menudo por su casa, renegando en privado del olor a humedad que había en el ambiente y de las vistas deplorables que tenía la residencia, por no mencionar ciertas especulaciones que se hacían confidencialmente: por ejemplo, ¿por qué la buena señorita Bennet no tenía dama de compañía? Las indagaciones de las damas se encontraron con un silencio pétreo; la señorita Bennet simplemente decía que no tenía ninguna necesidad de dama de compañía, y cambiaba de asunto. De todos modos, si le enviaban un carruaje o si alquilaba uno por su cuenta, podía asistir a cenas, fiestas y recepciones. Siempre había caballeros no comprometidos, y el señor Robert Wilde había dejado caer sin demasiadas sutilezas que a él le encantaría que lo sentaran junto a ella en la mesa, a la hora de la cena, o que estaría encantado de acompañarla en cualquier ocasión que se presentara.
Las cejas se fruncían y los guiños revoloteaban de cara en cara; no tenía ningún sentido que una mujer de treinta y ocho años tuviera enamoriscado a un soltero cotizado como el señor Wilde. Además, a éste no parecía importarle tener seis o siete años menos que ella.
– Bien listo que es -dijo la señorita Botolph, cuyos sesenta años anunciaban que ya no sentía las punzadas de los celos-. Se dice que ella tiene una bonita renta y si él le echa el lazo, la señorita Bennet elevará la posición del joven. Al fin y al cabo, ella es la cuñada de Darcy de Pemberley.
– Sería deseable que se vistiera mejor -dijo lady Appleby, una entusiasta lectora de revistas de moda femenina.
– Y que no saliera siempre con esas observaciones tan raras -apuntó la señora Markham-. Se dice, y yo lo creo de verdad, que la han visto hablar de manera muy natural con un gitano.
El objeto de estas observaciones estaba sentado en un sofá con el señor Wilde, que la acompañaba, ataviada con un sencillo traje de noche negro, tan viejo que ya tenía un tono verdoso, y con el pelo recogido en un moño, sin un solo rizo que enmarcara su rostro.
– ¿Y qué le dijo el gitano? -le estaba preguntando el señor Wilde.
– ¡Oh, fue fascinante, señor! Al parecer, ellos se creen descendientes de los faraones de Egipto y están condenados a vagar por el mundo hasta que llegue algún profeta o encuentren un paraíso. Lo que realmente intentaba era llevarse mis seis peniques, pero no lo consiguió. Sus ojos refulgían hambrientos de oro o de plata, no de comida. Me aparté de él convencida de que su tribu, al menos, no son ni pobres ni están excesivamente descontentos. Me dijo que les gustaba la vida que llevaban. Lo que supe es que se trasladan cuando han ensuciado su campamento con restos de comida y desperdicios humanos. Y ésta es una lección que algunos de nuestros pobres de los arrabales deberían aprender.
– Dice usted que a ellos les gusta la vida que llevan. En cambio, a usted no le gusta la suya.
– Eso cambiará en mayo -dijo Mary, mordisqueando un dulce de almendras-. Esto está muy bueno. Tengo que pedirle a la señora McLeod la receta de su cocinera.
– ¡Qué alivio! -gritó el señor Wilde, olvidando que no es muy educado lanzar exclamaciones en ciertas conversaciones.
– ¿Un alivio? ¿En qué sentido?
– Eso significa que sus viajes tendrán un final. Que un día solicitará los servicios de una cocinera.
– Ya lo hago ahora.
– Pero no recibe en casa. Y, en consecuencia, no hay dulces de almendras.
– ¿Me está reprochando algo?
– Señorita Bennet, ¡ni en sueños me atrevería a reprocharle nada! -Los ojos del señor Wilde, de un color marrón claro, se tornaron más brillantes, clavó la mirada en las pupilas de Mary con fervor, y su mente, convertida en un torbellino de ideas, casi olvidó por completo que se encontraban en el salón de la señora McLeod con otras diez personas-. Bien al contrario, no le pido nada más a la vida que poderla pasar a su lado… -Y dio el paso decisivo-: ¡Cásese conmigo!
Horrorizada, Mary se apartó hacia atrás en el sofá con un movimiento tan repentino que todas las miradas se clavaron en la pareja; todos los oídos habían estado pendientes de ellos.
– ¡Cállese, se lo ruego!
– Ya lo he dicho -señaló el señor Wilde-. ¿Qué responde?
– ¡No, y mil veces no!
– Entonces hablemos de otras cosas. -Cogió el plato vacío que Mary sostenía entre sus dedos exánimes y sonrió con gesto cariñoso-. No acepto mi congé , como comprenderá. Mi oferta se mantiene en pie.
– No tenga esperanzas, señor Wilde. Soy inflexible.
«¡Oh, qué humillación!». ¡Cómo no había sido capaz de prever aquella molestísima declaración! ¿Y qué demonios había hecho ella para animarlo a formular semejante petición…?
– ¿Asistirá usted a la boda de la señorita Appleby? -preguntó el abogado.
En fin, ahí concluía todo, decidieron los satisfechos testigos… hasta el momento, por lo menos. Tarde o temprano, la señorita Bennet aceptaría la oferta.
– Aunque si ella juega demasiado con el pescador -dijo la señorita Botolph-, puede encontrarse con que el pescador se ha ido a pescar a otra parte del río.
– ¿Sabes lo que yo creo, Delphinia? -preguntó la señora Markham-. Lo que yo creo es que la señorita Bennet no da ni dos peniques por el matrimonio.
– De lo cual deduzco que su situación es muy cómoda y su modo de vida, muy estable -contestó la señorita Botolph-. Lo mismo me ocurrió a mí cuando se murió mamá. Hay peores destinos que una existencia cómoda y una vida de soltera. -Resopló-. Los maridos pueden resultar más una desgracia que una bendición.
Fue una observación que las damas casadas prefirieron ignorar.
Argus dejó la pluma sobre la mesa y revisó su último artículo con una mirada ligeramente cínica. El tema era en realidad bastante tonto, pensó, pero los miembros de la clase acomodada inglesa, particularmente aquellas familias que vivían en las ciudades, eran increíblemente sentimentales. Ni la prosa más enérgica y emotiva podía conmoverlos o conseguir que se apiadaran del destino de un deshollinador, pero si uno sustituía al ser humano por un animal… ¡ah, entonces era un asunto bien distinto! ¡Cuántas lágrimas se derramarían cuando apareciera aquel artículo en el Westminster Chronicle ! ¡Los ponis que se utilizan en las minas!, nada menos. Se quedan ciegos tras una vida en las galerías bajo tierra, sus pobres flancos peludos marcados con las heridas de la fusta…
Le divertía escribir este tipo de cosas de tanto en tanto, porque Argus no era en absoluto lo que seguramente pensaban de él sus lectores, quienes en sus fantasías lo imaginaban pasando hambre en un desván, escuálido hasta los huesos por la pura fuerza de sus ideales revolucionarios. Las damas como la señorita Mary Bennet podían imaginarlo como un cruzado contra los males de Inglaterra, pero la verdad es que su celo epistolar se debía a su deseo de hacerles la vida más incómoda a ciertos caballeros de la Cámaras de los Lores y de los Comunes. Cada carta de Argus levantaba ampollas y en ambas cámaras se veían obligados a debatir sus temas, provocaba interminables discursos y obligaba a lord Fulano y al señor Mengano a esquivar unos cuantos huevos podridos en el peligrosísimo trayecto que los representantes tenían que salvar entre los soportales del Parlamento y las portezuelas de sus carruajes. En realidad, él sabía, como sabían la mayoría de los tories conservadores, que nada podía mejorar las condiciones de vida de los pobres. No, aquello no era lo que le impulsaba a escribir; lo que le impulsaba a escribir, y Argus había llegado a esa conclusión, era su espíritu pícaro y malvado.
Читать дальше