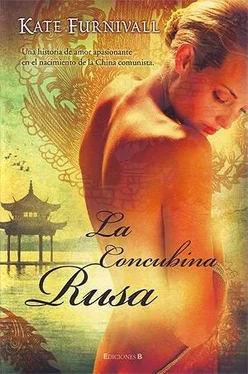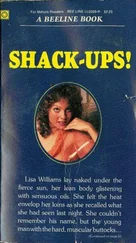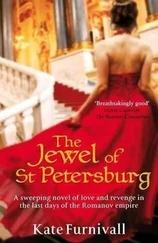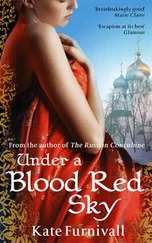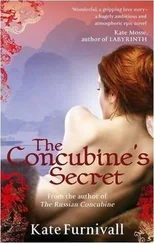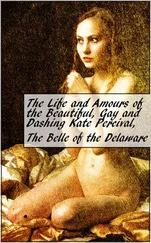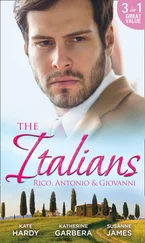– Buenas tardes, Lydia -respondió el señor Yeoman, con su habitual tono entusiasta-. Parece que tienes prisa.
– ¿Está mi madre en casa?
Se hizo una breve pausa, pero la joven estaba demasiado emocionada como para percibirla.
– Sí, creo que sí.
Lvdia enfiló de dos en dos el último tramo de escalones, el que inducía al desván, y abrió la puerta con gran ímpetu.
– Mamá, mira lo que tengo. Mamá, he… -Se interrumpió, y la sonrisa que esbozaba se heló en sus labios.
Cerró la puerta con el pie, y notó que la felicidad de todo el día escapaba de su cuerpo y caía al suelo, junto con la vajilla rota, las flores aplastadas y las miles de plumas de almohada que parecían el resultado del ataque de un cisne. A sus pies se esparcían los pedazos de un espejo roto. En medio de aquel caos, tendida, destacaba la figura de Valentina Ivanova, acurrucada sobre la alfombra, como una gata. Dormía profundamente, y su respiración era rítmica, pausada. Bajo la mesa asomaba una botella de vodka vacía.
Lydia permanecía en su sitio, observándolo todo, y hacía esfuerzos por no perder el control. Dejó en el suelo, de cualquier manera, los paquetes y las bolsas de cartón, y se acercó de puntillas a su madre, como si temiera molestarla, cuando sabía muy bien que sólo lograría despertarla si le arrojaba un cubo de agua encima. Se arrodilló a su lado.
– Hola, mamá -susurró-. Ya estoy aquí. No te preocupes, que yo…
Pero no le salían las palabras. Se le había formado un nudo en la garganta, y le parecía que estaba a punto de estallarle la cabeza.
Alargó una mano, le retiró un mechón de pelo castaño del rostro. Valentina solía recogérselo en un moño elegante, o a veces se lo peinaba hacia atrás, en una cola, como una niña, como la propia Lydia, pero esa tarde estaba esparcido sobre la alfombra descolorida, en ondas largas, sueltas. Lydia se lo acarició, pero Valentina seguía sin moverse. Había algo de rubor en sus mejillas, pero incluso en su estado de embriaguez sus hermosos rasgos lograban mantenerse limpios, elegantes. Sólo llevaba puestos un camisón de seda color ostra y unas medias. Y debajo de las pestañas se apreciaban restos de rimel seco, como si hubiera llorado.
Lydia se sentó sobre sus talones, pero siguió acariciándole el cabello una y otra vez, y fue calmándose a medida que sus dedos se pasaban por él. Mientras lo hacía, iba contándole con todo detalle Como había escapado por los pelos en la ciudad vieja, cómo había conocido a su protector chino, cómo se había asustado al ver aquella repulsiva serpiente.
– Así que ya ves, mamá, he estado a punto de no volver a casa hoy. Podría haber caído en las garras de alguna red de trata de blancas, y podría haber acabado metida en un barco rumbo a Shanghai, para convertirme en Dama de Delicias. -Emitió un sonido que pretendía ser una carcajada-. ¿A que habría sido divertido? ¿No te parece, mamá? Muy divertido, ¿verdad?
Silencio.
La habitación olía a rancio, a humo de cigarrillo y a ceniza. Las ventanas estaban cerradas, y el calor resultaba sofocante. Lydia recogió del suelo la botella vacía de vodka y la estampó contra la pared, al tiempo que dejaba escapar un grito de rabia. El vidrio se hizo añicos.
Tardó más de una hora en limpiar la habitación. En barrer las piezas de porcelana, los cristales, los pétalos y las plumas. Lo peor, con diferencia, fueron las plumas, pues parecían cobrar vida y burlarse de sus intentos de capturarlas, flotando, desafiantes, justo fuera de su alcance. Al terminar, se dio cuenta de que se había cortado la pierna al arrodillarse sobre un trozo de porcelana. Le dolía la espalda de tanto barrer, y tenía el pelo lleno de plumas. Por si fuera poco, sentía tanto calor que se había quitado la ropa, y andaba por la casa en corpiño y braguitas azules.
Valentina no despertó. En un determinado momento su hija le colocó una almohada bajo la nuca, en el suelo, y le besó la mejilla. Las ventanas estaban abiertas, aunque apenas se notaba la diferencia, pues el calor del edificio ascendía y se acumulaba en su mal ventilada buhardilla, bajo el tejado. Su desván lo componía sólo una gran estancia de paredes inclinadas, con dos ventanucos, que los muebles baratos y destartalados no contribuían a realzar. Una alfombra deshilachada, que tal vez en su día luciera algún colorido, pero que por entonces era de un gris desgastado, cubría el centro del suelo de tablones. La estancia la dividía en dos una cortina que, corrida, convertía el espacio en dos dormitorios y lograba dar cierta ilusión de intimidad, aunque los sonidos viajaran sin dificultad de un lado al otro, y viceversa. Así, madre e hija practicaban un silencio cortés.
Lydia desenvolvió los paquetes. Con todo, en ese momento la abundancia de buenos alimentos no la tentaba. Ni pensaba ya en la cena que había decidido preparar. No se veía con ánimo, y su estómago tampoco. Mecánicamente, lavó con agua fría las frutas y las verduras pues los chinos, por desgracia, eran aficionados a abonar los campos con excrementos humanos. Pero luego las dejó en el escurridor, sin pelarlas ni cocinarlas.
Se preparó un vaso de leche con una cucharada de miel, acercó una silla a la ventana, apoyó los codos en el alféizar y se puso a contemplar la calle. Una terraza cochambrosa. Casas estrechas, puertas que daban directamente al empedrado. A ojos de Lydia, nada que resultara agradable, nada que lograra sacarla de la desesperación. El barrio ruso, lo llamaban, atestado de refugiados de esa nacionalidad, atrapados allí sin documentos y sin empleo. Los trabajos peor remunerados eran para los chinos, de modo que, a menos que pudieras ejercer de tragasables en el mercado a cambio de unas monedas, o que tuvieras una esposa dispuesta a hacer la calle, te morías de hambre. Así de simple.
Te morías de hambre, o robabas.
Pero ella seguía mirando, seguía observando. Al señor calvo de bastón blanco que vivía al lado, a las dos hermanas alemanas que paseaban agarradas del brazo, al perro famélico que perseguía una mariposa, al bebé que jugaba con un sonajero junto a su puerta, los coches que pasaban de largo, las bicicletas, e incluso a un hombre con gesto de cansancio que cargaba con un cerdo en una carretilla.
La única persona que alzó la vista y la miró fue un hombre corpulento como un oso, inconfundiblemente ruso, con aquella gran mata de pelo rizado y grasiento que sobresalía bajo el gorro de astracán, y la barba poblada que le cubría la mitad inferior del rostro. Un parche negro sobre un ojo le daba un aspecto siniestro, temible. Como la imagen de Barba Azul, el pirata que aparecía en uno de los libros de la biblioteca, aunque éste no llevara el cuchillo centelleante entre los dientes. Cuando pasó de largo, Lydia se fijó en que las botas altas que calzaba parecían llevar un lobo aullante dibujado en los costados. Ella también habría querido aullar, pero siguió observando con interés a todos los transeúntes. Cualquier cosa era mejor que volver la vista al interior del cuarto, y a lo que le esperaba en él.
El cielo se oscurecía por momentos, pues los nubarrones negros del horizonte se acercaban cada vez más, y el aire había empezado a oler a lluvia. Para mantener la mente alejada de lo único que la ocupaba, se preguntó si en ese instante estaría lloviendo en Inglaterra. Polly aseguraba que en Inglaterra llovía siempre, pero no lo creía. Algún día viajaría hasta allí y lo comprobaría por sí misma, estaba convencida. Le resultaba raro que los europeos escogieran trasladarse a China voluntariamente pues, por lo que había leído, en Europa parecía encontrarse todo lo que era hermoso, sofisticado y deseable. En Londres, en París, en Berlín. Bueno, tal vez en Berlín ya no. No desde la guerra. Pero en Londres sí. El Ritz, el Savoy. El palacio de Buckingham, el Albert Hall. Y los clubes, las tiendas, los teatros.
Читать дальше