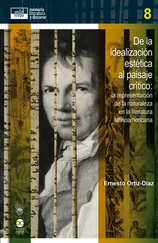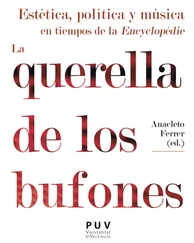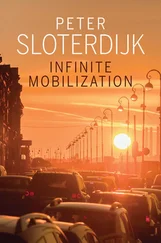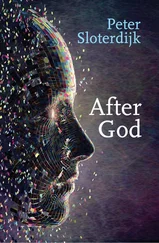Continuando con estas consideraciones, se puede decir que la inteligencia humana, especialmente en sus formas contemplativas y científicas, es un éxtasis de la audiovisualidad. La representabilidad del mundo en formas humanas de saber se funda en la modalidad especial de la vista –en lo que sigue, haré abstracción de los componentes auditivos de nuestra apertura al mundo–, que surgió cuando el hombre se apartó del curso de la evolución puramente biológica. No en vano, la gran mayoría de los filósofos de Occidente propusieron analogías ópticas para conceptuar la esencia del conocimiento y la razón de la cognoscibilidad del mundo. Mundo, intelecto y conocimiento se hallan en una relación similar a la de cuerpo luminoso, ojo y luz en la esfera física. Sí, incluso el propio«fundamento del mundo», Dios o una inteligencia focal creadora, era a veces representado como un sol activo e inteligible cuya radiación producía formas, cosas e intelectos, como un teatro de autoobservación, que todo lo abarcase, de una inteligencia absoluta en la que contemplar y crear fueran una misma cosa. Está así justificada la afirmación de que, debido a su constante fascinación por los motivos oculares, la metafísica occidental fue una especie de metaóptica. El filosofar posmetafísico sería entonces el intento de superar el idealismo óptico y devolver a la condition humaine la amplitud real de su apertura al mundo.
El claro
A la «luz» de una interpretación posmetafísica del modo humano de encontrarse en el mundo se aprecia que los seres humanos son animales adventicios –seres que sobrevinieron–. Esta es una idea clásica que aún no se ha pensado hasta el final, y cuyas anteriores formulaciones ya no satisfacen las necesidades del pensamiento contemporáneo. En la tradición judeocristiana se concibió la venida al mundo de la criatura humana como prueba de que el hombre fue originalmente engendrado por Dios; de ello resultó que el ser engendrado dentro del mundo era algo secundario respecto al original ser pasivamente puesto en el mundo. De hecho, el mundo cristiano medieval estaba más interesado en el orden y la permanencia que en el advenimiento de algo nuevo. La modernidad poscristiana, en cambio, realzó los momentos activos e innovadores en la relación humana con el mundo. Desplazó el acento de ser creado a la fuerza creadora del hombre mismo, de ahí que venir al mundo significara, desde la perspectiva moderna, ante todo producir el mundo al que «el ser humano» va a venir usando un poder adquirido; traer algo a un mundo en el que los sueños de la vida humanamente digna se realizan universalmente. En ambas antropologías –en la interpretación cristiana del ser humano como criatura y vasallo de Dios, y en la concepción moderna del ser humano ingeniero del mundo productor de sí mismo– se manifiestan visiones reducidas de la fundamental inspiración humana. La aventura de la especie adventiva no ha encontrado aún una adecuada autodescripción.
El ser humano como ser adventicio es esencialmente un animal que viene de un interior. «Interior» significa aquí fetalidad, no manifestación o latencia, retiro, agua, familiaridad, recogimiento y domesticidad. Su venir al mundo debe entonces entenderse de cinco maneras distintas: ginecológicamente, como nacimiento; ontológicamente, como apertura de un mundo; antropológicamente, como cambio de elemento, es decir, de líquido a sólido; psicológicamente, como hacerse adulto, y, políticamente, como acceso a campos de poder. De cualquier lugar donde hay humanos no hablamos de un espacio donde hay una especie como cualquiera otra retozando bajo el sol, sino que allí se abre un claro de cuyos habitantes se puede decir que para ellos «existe un mundo». Por eso, advenimiento y claro son esencialmente inseparables. La luz que cae sobre todo lo que existe no es un hecho más entre otros. Es más bien la venida del hombre como acceso a un mundo lo que hace posible el amanecer del mundo. La llegada del hombre es en sí misma el «abrir los ojos» al ser, con el cual el ente se ilumina. Desde esta perspectiva podría entenderse el advenimiento de la especie en su conjunto –incluida su culminación epistémico-técnica– como una aventura luciferina cósmica. La historia de la humanidad sería así el periodo del claro; la era de la humanidad es la de la iluminación que formó el mundo, y que no vemos porque, estando en el mundo, estamos en su luz.
La luz como garante del conocimiento de los entes
No obstante, los seres humanos obtienen su certeza de conocer suficientemente su lugar de la experiencia de una visibilidad estable del mundo y, como criaturas diurnas, tienden a interpretar el sentido de ser como ser-a-la-luz-del-día. Así, el mundo será ya para los primeros metafísicos y filósofos naturales de Occidente todo lo que acaece a la luz del día, y hasta se puede decir con cierta legitimidad que la filosofía occidental es esencialmente heliología, es decir, metafísica solar o fotología-metafísica de la luz. El que los egipcios hicieran los primeros intentos de instaurar el monoteísmo como la monarquía del dios solar, guarda relación con esta concepción metafísica racionalizada de la luz, cuyas huellas se extienden en la historia de la religión hasta los cultos de la Roma imperial al Sol Invictus y la adoración de Mitra, y filosóficamente hasta las metamorfosis cristiano-medievales del platonismo. Platón había proporcionado con la célebre alegoría del sol en el sexto libro de la República, que prepara el mito de la caverna, el motivo básico de toda la posterior metafísica de la luz. En él decía que, además del ojo y la cosa visible, era necesario un tercero para que hubiera efectiva visión: la luz. La luz es un don de Helios, el dios del cielo, que, como señor de la luz, nos concede el sentido de la vista y, a las cosas, la visibilidad. El sentido de la vista es, por naturaleza, el sol en su otro estado –fluido y energía solar– y, por lo tanto, la razón de que el ojo solar se abra al sol. La visión es en el fondo la continuación de la radiación solar por otros medios: los ojos, a semejanza del sol, irradian las cosas visibles y las «reconocen» en virtud de esa irradiación. Y pensar no es entonces sino otra forma de ver: ver en el reino de las cosas invisibles, es decir, de las ideas. Del mismo modo que Helios es la fuente de luz en el mundo visible, en el mundo de las ideas es agathon, el bien, el sol central que todo lo gobierna; de él reciben los hombres el poder del pensamiento, al tiempo que hace pensables las ideas. Pensar las ideas verdaderas con la clara irradiación del pensamiento es analógicamente lo mismo que ver con el rayo visual (heliomorfo) cosas visibles bien iluminadas. Y así como de noche la visión falla y sólo percibimos contornos y oscuros vacíos, el pensamiento también fracasa cuando se concentra en los objetos envueltos en las tinieblas de la mera opinión. El pensamiento correcto (agatomorfo) consiste en la visión del mundo de las ideas iluminado por el Bien. Se reconoce aquí cómo el idealismo óptico hace su jugada decisiva anteponiendo el pensamiento visual a la visión sensible. Helios es para Platón la imagen del Bien que se derrama desde la esfera de las ideas al mundo de los sentidos. De la analogía del sol y la deidad (Bondad) se hace una jerarquía ontológica con el inteligible principio divino en la cima. Así desbancó la nueva metafísica del espíritu a la filosofía natural arcaica; también la luz visible es ahora «sólo una alegoría», pero una alegoría majestuosa, aún virulenta en la teología natural. No en vano la metafísica medieval interpretó el fiat lux del Génesis en un sentido platónico, pues hacer la luz y crear el sol son los primeros actos verídicos de Dios, que en sus decretos de la Creación no pudo sino representar en la materialidad lo mejor y más semejante a su esencia. Para hacer un mundo de suprema bondad, debió crear primero lo más noble –como si la luz fuese un espíritu–, un análogo de Dios entre las criaturas, un sublime lazo y un medio de la naturaleza que los ojos humanos redimidos pudieran ver como evangelium corporale. El carácter óptimo de la Creación, conclusión forzosamente extraída en la teología positiva de la suprema bondad de Dios, implicaba una triple definición de la misma: debía ser esférica, porque la esfera representa lo óptimo morfológico; debía estar inundada de luz, porque la luz es lo óptimo físico, y debía ser perfectamente transparente a la razón, porque la transparencia es lo óptimo cognitivo. Los tres óptimos concurren en una Creación concebida como una esfera de luz que irradia desde el punto absoluto de luz que es Dios; esa sphaera lucis que, junto con el modelo del mundo, proporciona una explicación de su cognoscibilidad; entender el mundo es entender la irradiación de las categorías desde la fuente única e incondicionada de la luz, el ser y la inteligibilidad [2]. Entre las perplejidades crónicas de la metafísica de la luz se encuentra, sin duda, en el platonismo y en las teologías cristianas de él dependientes, la cuestión del origen y rango de la materia sobre la que la luz, primera creación de Dios, debía brillar. Del mismo modo, la lectura cristiana del Génesis judío tiene que sortear la cuestión de la clase de agua sobre la que se supone hubo de flotar originariamente el espíritu de Dios.
Читать дальше