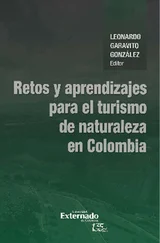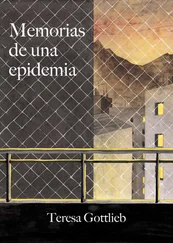Pasado un buen rato la caja dejó de moverse, y noté que Ramón la cogía de nuevo. Me espabilé todo lo que pude y puse mi mejor cara. Quería estar preparada para su reacción. Al fin, la tapa se abrió y asomó la cabeza de Ramón. En su gesto pude apreciar claramente asco y enfado, aunque sorprendentemente no lo manifestó, sino todo lo contrario. De su boca salió una voz agradable que yo nunca le había escuchado:
—¡Pobrecita!, si te has hecho cacota. ¿Te has mareado bonita?
Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando y —recordando cómo solía actuar mi madre con él— me animé y empecé a moverle el rabito en señal de buena voluntad. Él volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a alguien que debía de estar detrás:
—Si es que nunca ha montado en coche, la traigo directamente de su madre. Nos vais a perdonar que esté un poco sucia. En casa está siempre perfecta, se conoce que la pobre se ha manchado al venir en la caja.
Mientras yo procesaba tal falta a la realidad, Ramón metió su manaza en la caja y me levantó, con tan mala suerte que justo su dedo más pequeño me apretó un poco el culete y expulsé la poca caca que me debía de quedar en el cuerpo. Me encogí y cerré los ojos esperando un golpe que nunca llegó. Por contra, me presentó a alguien:
—Esta es Duquesa. Todo un ejemplar. Ya os digo: no quería deshacerme de ella, pero como me has insistido tanto, me has convencido.
¿A quién se dirigía? Me empezó a corroer la curiosidad y, a riesgo de molestar a Ramón y llevarme la bronca, decidí abrir los ojos. Entonces lo vi por primera vez. Unos ojos verdes me miraban fijamente, me transmitieron tranquilidad y cariño; algo que jamás me faltó junto a él. Me quedé prendada de su mirada, y no reaccioné hasta que noté cómo Ramón aflojaba sus manos y me entregaba a otras desconocidas. No sé por qué no lo evité. Y enseguida me vi asida por unas manos mucho más suaves que las de Ramón, y no solo en el tacto, sino también en la manera de sujetarme. Me quedé quieta, como hipnotizada por el cambio, y tuve claro que ya no quería volver con Ramón, solo me apetecía sentir aquel calor nuevo y volver a mirar aquellos ojos verdes.
—Qué chiquitina. ¿Te gusta? —dijo el humano de ojos verdes.
Me pregunté si habría alguien más allí y, efectivamente, el humano de ojos verdes me mostró a otro humano que tenía unos ojos marrones mucho más vivos y tiernos que los suyos. Me pasó a sus manos: más pequeñas, aunque igual de suaves y acogedoras.
—Es preciosa —contestó el humano de ojos marrones.
Por el tono y la melodía de su voz deduje que era una humana, que la de ojos marrones tenía que ser una humana. Nunca había visto a ninguna. Además, al escucharla, me inundó una sensación de bienestar que me recordó a mi madre, y eso solo podía conseguirlo otra hembra.
—Nos la quedamos —dijo Ojos Verdes dirigiéndose a Ramón—. ¿Diecisiete mil pesetas, entonces?
—Eso es —contestó Ramón.
—No es de raza, ¿no? —preguntó Ojos Verdes—. Usted decía que era un schnauzer.
—Y lo es —contestó Ramón—. Ahora es que, al ser pequeña, no se le nota, pero es de pura raza. La madre fue campeona de España.
—Ya…
Creo que hasta yo noté que Ojos Verdes no se estaba creyendo nada. Me miró nuevamente y me acarició, cruzó luego una mirada con Ojos Marrones y suspiró.
—Venga, no le demos más vueltas. Tenga su dinero, y nos la quedamos.
Y así es cómo cambié de familia. En un mismo día me despedí para siempre de toda mi vida anterior; primero de mi madre, y en aquel momento de Ramón. Sin dirigirse a mí, él cogió algo que le daba Ojos Verdes, simplemente se dio la vuelta y ya nunca más volví a verlo. Es verdad que, a diferencia de a mi madre, a él no he vuelto a echarlo demasiado de menos.
Agotada de tanto cambio —y a gusto como estaba en las manos de Ojos Marrones— me dispuse a descansar un poco cuando oí una tercera voz que exclamó:
—¿Esta es la perrita?… Pero así no te la puedes llevar a tu casa.
Era otra humana, parecida a Ojos Marrones, aunque más mayor. Se acercó a mí, me miró con curiosidad y, cuando estuvo a una distancia prudencial, retrocedió un poco arrugando la nariz.
—¡Cómo huele!, pobrecita —inmediatamente se dio la vuelta muy resuelta a cumplir su siguiente intención—. Hay que echarle un agua.
—¿Bañarla? —preguntó Ojos Verdes—. Si todavía es un cachorro, y no sabemos si está vacunada… que, por otra parte, no tiene ninguna pinta.
—¿Y qué? —intervino Ojos Marrones—. Si la secamos bien, no pasa nada. Y es verdad que así no la puedes llevar a casa de tus padres. Venga, Dani, vamos a lavarla un poco antes de que te vayas.
«Dani», así se llamaba Ojos Verdes, mi nuevo humano, y mi primer padre a falta de haber conocido al biológico. Escuché su nombre por primera vez en aquel momento en el que estaban decidiendo darme la primera sesión de higiene de mi vida. Dani era alto, delgado, de gesto serio, pelo rizado, claro, incluso tirando a blanco y cuidadosamente despeinado. Su voz grave, lejos de asustarme, era serena y tranquilizadora.
Entre él y la mujer más mayor prepararon un barreño de plástico azul, lo llenaron de agua y, sin darme opción a evitarlo, Ojos Marrones inició el movimiento para introducirme en él. Cuando fui consciente de que todo aquello era para mí y me vi a punto de entrar en el agua, intenté escabullirme y salir corriendo para esconderme en cualquier rincón. Una vez más resultó ser una misión imposible: volví a sentir la firmeza de las manos humanas; a pesar del pequeño tamaño de las de Ojos Marrones, me tenían atrapado. Lloré y pataleé al mismo tiempo que la mujer seguía acercándome a la improvisada bañera. Cuando consiguió sumergirme, me preparé para un choque térmico que no llegó. Las únicas veces que había tenido —hasta ese momento— contacto con el agua habían sido en el patio de Ramón, y siempre estaba helada, era agua de charcos del suelo, agua que él echaba en lo que él llamaba «mi huerto» o agua que se empeñaba en echarnos por encima proveniente de un fino tubo que sostenía entre sus manos. El agua donde me había introducido Ojos Marrones estaba calentita, y hasta tuve una sensación de bienestar. Poco a poco me fui relajando y pude disfrutar del momento. Ojos Marrones dejó que me sujetara Dani, y ella empezó a frotarme suavemente con algo que olía muy bien. ¡Qué gusto me dio aquel masaje! No dejó recodo de mi cuerpo sin acariciar, nunca me habían tocado así. Comprobé además cómo se me desprendía la suciedad acumulada en el pelo y quedaba mucho más suave.
Por desgracia, llegó el momento de terminar el baño y salir del agua. Lógicamente, entonces decidí yo que no quería hacerlo. Tenía muy claro que —cuando estaba en el patio de Ramón— después de mojarme me tocaba permanecer empapada un buen rato, tiritando y helada de frío, hasta que me conseguía secar frotándome contra las viejas y raídas mantas de la caseta. En ese baño que me habían obligado a tomar mis nuevos humanos, estaba tan a gusto que no quería terminarlo y pasar aquel frío, ni por supuesto que Ojos Marrones dejara de frotarme, aunque no tuve mucha opción de rebeldía. Fue ella misma quien me sacó del agua y, en vez de dejarme por el suelo para que me preocupara yo sola de entrar en calor, me puso encima de una mesa, cogió unas mantas de mucho mejor aspecto que las de Ramón y nuevamente empezó a frotarme con ellas por todo el cuerpo, despacio, sin hacerme daño. Aquellas mantas que había traído la humana más mayor eran muy suaves, y además absorbían el agua de mi pelo. Nunca me había restregado contra una manta de ese tipo, y lo agradecí casi más que el baño. Aprendí —escuchando a los humanos— que aquellas mantas se llamaban toallas; no me imaginaba que pudieran ser tan suaves, ni que olieran tan bien, ¡y además eran mullidas! Por supuesto, una vez verificado lo bueno del momento, me volví a dejar hacer sin protestar, disfrutando; pero, una vez más, el placer se interrumpió cuando apareció la humana más mayor con un artilugio en las manos que entregó a Ojos Marrones.
Читать дальше