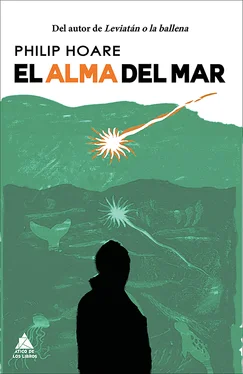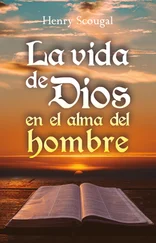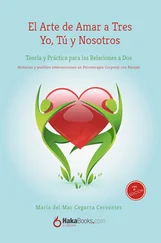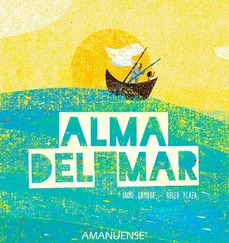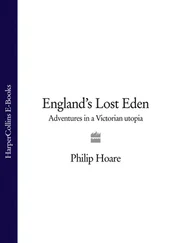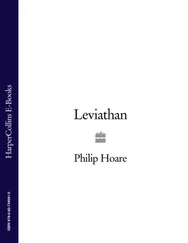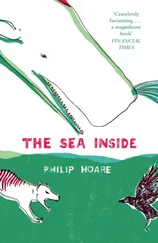Cuando era un niño, durante unas vacaciones en Dorset, vi de lejos unos delfines, formando arcos elegantes sobre el agua frente a Durleston Head, un promontorio rocoso en el gris canal de la Mancha. De vacaciones en Cornualles, todavía una niña, Woolf vio también cetáceos: una excursión en velero en el verano de 1892 «acabó felizmente al ver a la marsopa, el cerdo de mar»; su apodo para su hermana Vanessa, con la que tenía una relación extraordinariamente próxima, era Delfín. Y en Las olas, el libro que siguió a Al faro, que se convirtió en su obra más íntima y elegíaca, recuperó aquella visión: uno de los personajes ve una aleta girar, «como la visión probable de una aleta de marsopa en el horizonte».
Aquella silueta en forma de hoz vista en contraste con la monotonía del mar —algo que está y no está— es el emblema del saber y no saber. No es el delfín real saltando sobre las olas, ni la bestia clásica de cola rizada que transporta un niño en su lomo, ni el animal mortal sacrificado y varado en la arena, sino algo sutilmente distinto: el símbolo visible de lo que hay debajo, nadando a través de la mente de la escritora como representación de su propia alteridad. En la obra de teatro de Woolf Freshwater, una sátira sobre la vida bohemia de Julia Margaret Cameron y Tennyson en la isla de Wight, aparece una marsopa en las Needles 20que se traga el anillo de compromiso de una de las protagonistas; en Los años «lentas marsopas» aparecen «en un mar de aceite»; en un vívido episodio de Orlando se ve, descansando en el fondo de un helado Támesis, a una marsopa junto a cardúmenes de anguilas y un bote cargado de manzanas con una anciana vendedora en la cubierta como si estuviera viva, «aunque cierto tinte azulado de los labios insinuaba la verdad».
Woolf estableció una sensual conexión entre la marsopa y su amante. Vita Sackville-West, alta y andrógina —semejante a un bucanero isabelino con su abrigo de terciopelo marrón, sus calzones y collares de perlas, envuelta en el glamour ancestral de su enorme mansión, Knole, donde los ciervos la saludaban en la puerta y se aventuraban a entrar en el gran vestíbulo—, se transformó para Virginia de pirata en un saltarín cetáceo. Fue una apropiación dramática que introdujo lo extraño en lo familiar. Quizá no sea coincidencia que Shakespeare —para quien el género y la especie eran estados fluidos— vinculara a menudo las ballenas, vivas o varadas, con príncipes reales; o que el nombre de Woolf evocara tanto a la reina como a su colonia.
En la Navidad de 1925, las dos mujeres, que acababan de pasar su primera noche juntas, fueron a comprar a Sevenoaks, donde vieron una marsopa iluminada sobre el mostrador de un pescadero. Virginia resumió esa escena con su elusiva amante del siglo xvi al xx; Vita de pie, con su jersey rosa y sus perlas, junto al mamífero marino, dos curiosidades. «Me gusta su caminar a grandes pasos con sus largas piernas que parecen hayas —admitió Woolf en su diario como una estudiante enamorada—, una Vita rutilante, rosada, abundosa como un racimo, con perlas por todos lados […] como un gran velero con las velas desplegadas, navegando, mientras que yo me alejo de la costa». «¿No es extraño que la escena de la pescadería de Sevenoaks se haya integrado en la concepción que me he creado de ti?», escribió a Vita dos años después, y procedió a reproducir la imagen al final de Orlando, cuando su héroe/heroína, que desafía el género y el tiempo, regresa a casa en 1928: «Una marsopa en un puesto de pescado atraía más la atención». Mientras tanto, Vita, por su parte, se felicitaba de «haber cazado un pez plateado tan grande» como Virginia.
Orlando es un cuento de hadas modernizado que condensa cuatro siglos de la historia de Inglaterra en una caprichosa fantasía modernista. La historia discurre rauda, apenas captada en primeros planos que parecen producto de una experiencia psicodélica: los granos de polvo, el río desbordado, el largo e inmóvil pasillo en el laberíntico palacio de Orlando que sirve de cauce al tiempo, como si se estuviera representando La tempestad silenciosamente al final del túnel que forman sus paredes forradas de paneles de madera. Orlando es a la vez actor y príncipe, como Isabel, o el Bello Joven de Shakespeare, Harry Southampton, animal y humano, una quimera sacada de un friso jacobino, «completamente desnuda, marrón como un sátiro y muy bella», como Virginia veía a Vita. Igual que los ciervos entraban en el vestíbulo de Knole, también Orlando transita entre especies, sexos y tiempos; también ella podría convertirse en una marsopa adornada con perlas barrocas y dar vida a un mar desconocido.
Hay una buena dosis del carácter juguetón de Melville en Orlando. Woolf leyó Moby Dick en 1919, y, de nuevo, en 1928. En 1921, en su poema en prosa de dos párrafos «Azul y verde», creó una imagen vívida, imbuida por sus recientes lecturas, de una ballena en parte real y en parte fantástica: «El monstruo de nariz respingona se eleva a la superficie y arroja por sus contundentes fosas dos columnas de agua […] Pinceladas azules recorren su negra piel de hule. Canta expulsando el agua por la boca y las fosas nasales, pesado y lleno de agua, y el azul lo cubre y hace que se sumerjan los guijarros pulidos de sus ojos. Arrojado sobre la playa yace imponente, colosal, perdiendo sus escamas azules y secas». En Orlando, utiliza un verso de una canción de marineros de uno de los capítulos de Melville, «Adiós, y hasta la vista, oh, damas de España», y su influencia se siente a lo largo de todo el libro, y en ningún lugar menos que cuando, a medio camino de una larga frase ambientada en el siglo xvii, Woolf informa a su lector del preciso momento en que fue escrita, «el 1 de noviembre de 1927», del mismo modo que Melville estampa fecha y hora en su capítulo «El manantial»: «Quince minutos y cuarto después de la una del mediodía de este 16 de diciembre del año 1850 después de Cristo». «¿Qué revelación más aterradora que la de comprender que estamos en el presente? —escribió Woolf—. La conmoción no nos destruye porque, por un lado, nos ampara el pasado, y por otro, nos protege el futuro». A Woolf le interesaba mucho la ciencia ficción y profetizó la existencia de una máquina que podría conectarnos con el pasado, además de un teléfono con el que se podría ver.
Cuando Orlando abandona el siglo xviii y cambia de sexo, sus orígenes shakesperianos se reflejan en el tiempo del siglo xix: «Las nubes daban vueltas y vueltas, como ballenas», y le recordaban, igual que a Keats, a «delfines muriendo en el mar Jónico», mientras que los carruajes en Park Lane conjuran la imagen de «ballenas de un tamaño increíble». En estos «mares insondados», el mundo natural adquiere una connotación erótica. Para Ismael, el poco fiable narrador de Melville, el mutable cachalote está imbuido del oscuro deseo del océano, mientras que el mar refleja a Narciso examinando su propia belleza. Cuando Orlando, tan poco fiable como él, llega a la década de 1840 —el año en que se escribieron Moby Dick y Cumbres borrascosa s—, declara, como Cathy: «He dado con mi compañero. Es el campo. Soy la novia de la naturaleza». Y, en otra imagen melvilleana, ve un barco navegando entre los helechos mientras su amante recita a Shelley y contempla cómo cabalga sobre la cresta de una ola que, como el puente sobre el Serpentine y la ballena blanca, representa mil muertes. (Es significativo que Woolf comparara a George Duckworth, su hermanastro, que abusó de ella, con una «indómita y turbulenta ballena»).
Como escritora, Virginia sentía que tenía que pactar con el espíritu de su tiempo y, por eso, jugó con las épocas —un artista debe mantenerse al margen, como un adivino, o permanecer entre las cosas, como un médium—. Ralentizado en comparación con el raudo tiempo de los humanos, Orlando vive cuatrocientos años, tanto como una ballena boreal; como Moby Dick, también ella parece inmortal y ubicua, pues «la inmortalidad no es más que la ubicuidad en el tiempo», en palabras de Melville. Quizá no pueda morir. Al final del libro, Orlando conduce su coche a toda velocidad hacia su casa de campo. Cambia la falda por unas bombachas de tela recia y una chaqueta de cuero y deambula por sus tierras hasta un estanque que en parte es el Serpentine y en parte, el mar, «donde habitan cosas en una oscuridad tan profunda que casi no sabemos lo que son […] todas nuestras pasiones más fuertes». Es su versión del orgiástico futuro de Gatsby que retrocede ante él, yendo a contracorriente, llevado incesantemente al pasado, del mismo modo que el barco de Ajab se hunde en un mar cuyas olas siguen moviéndose como lo han hecho durante cinco mil años, su edad bíblica.
Читать дальше