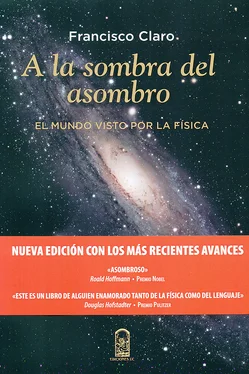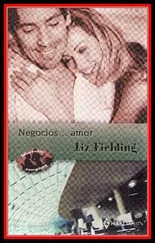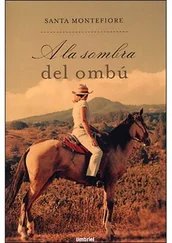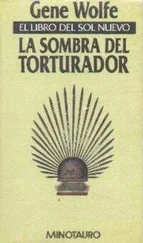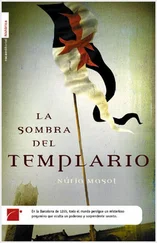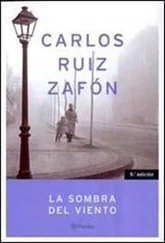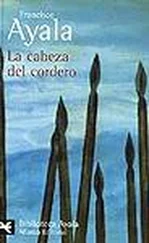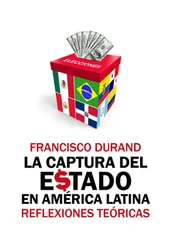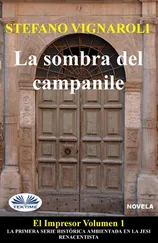Junto a nuestra preocupación por interpretar, por entender lo que ocurre en la naturaleza, ha habido siempre un afán por elaborar cosas con ella. A la flor de la fucsia hoy se agrega el horno de microondas. Nos sorprende el arco iris en una tarde de invierno y nos aflige el smog de las ciudades. La mezcla de lo cándido y lo mordaz, de lo puro y lo adulterado, del espectáculo que deslumbra por su belleza y el que angustia y preocupa. En nuestro huerto no sólo crece el conocimiento sino también la tecnología, como un nuevo árbol cargado de promesas. Y de amenazas. Si crece muy rápido, sin que tengamos tiempo para alejarnos buscando la perspectiva, sin que nadie se preocupe de buscar su armonía con el resto, quizás crecerá deforme, monstruoso, será un engendro que podrá atacar a los demás árboles y destruirlos.
Belleza, promesas y peligros, una trilogía que invade nuestra realidad y nos obliga a reflexionar ante cada paso que damos.
Dulcinea y sus secretos
¿Se acabarán algún día las preguntas sobre el Universo que nos rodea? A quienes pretenden que existe una última pregunta, y una última respuesta que no engendrará más preguntas, se les suele llamar reduccionistas. Para ellos hay un eslabón terminal donde acaban todas las cadenas posibles: la raíz desnuda que nutre toda la frondosidad de preguntas a que puede dar lugar nuestra curiosidad.
Esta respuesta final podría ser una simple y magna ecuación matemática, origen de todas las que conocemos hoy y muchas más que aún no descubrimos, y de la cual se pueden derivar las propiedades y el comportamiento de todo el Universo material. Nos contestaría por qué hay carga eléctrica, por qué el electrón tiene masa y la luz no. Sería una teoría explicativa última, perfectamente fecunda. Sería una teoría de todo.
El escepticismo que uno siente frente a esta postura tiene raíces históricas. Teorías que han inflado el ego de generaciones a la larga han probado ser falibles. El ejemplo más ilustrativo es el Universo mecanicista de Isaac Newton. La sorprendente eficacia de sus tres leyes de movimiento y de su ley de gravitación universal hizo pensar hacia fines del siglo dieciocho y durante el diecinueve que el Universo entero, incluyendo lo pequeño y lo grande, lo inanimado y lo vivo, podía explicarse usando sólo esas leyes y algunos agregados de menor importancia.
Pierre Simon Laplace personifica bien esta actitud. Matemático de gran genio, adquirió fama por cierto descubrimiento en álgebra y por haber explicado, usando la mecánica de Newton, por qué la órbita de Saturno parece agrandarse, y la de Júpiter, achicarse. Tal era su admiración por esta teoría que llegó a afirmar que, para quien poseyese una máquina de computación suficientemente grande, con ayuda de los conceptos de Newton “nada sería incierto; tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos”. Es el determinismo extremo, que no deja lugar a ningún acto de libertad genuina, dominado por ese “demonio de Laplace” capaz de averiguarlo todo. Don Pierre Simon tiene que haber tenido un temperamento especial. Fue senador, conde, marqués, y hasta ministro del interior de Napoleón, aunque éste al mes y medio lo despidió “por traer el espíritu de los infinitesimales a la administración pública” (en sus trabajos científicos usaba el cálculo infinitesimal de Newton y Leibniz…).
Cien años después William Thomson Kelvin, otro hombre notable, profesor universitario que llegó a ocupar el cargo de canciller de la Universidad de Glasgow, caballero y barón, famoso por sus estudios sobre el calor, dijo en 1900: “No queda nada nuevo por descubrir en física ahora; lo único que resta es hacer mediciones más y más precisas”. Muy poco después el átomo se resistía tenazmente a esta apreciación y exigía, en el primer tercio del siglo XX, una nueva teoría, muy diferente a la de Newton, que hoy llamamos mecánica cuántica. Incluso fuera del ámbito atómico, las ideas de Albert Einstein obligaron a modificar las famosas tres leyes y declararlas erróneas para el caso del movimiento muy veloz, o muy cercano a un cuerpo de gran masa.
Este y otros ejemplos muestran que el optimismo que uno sienta ante cualquier teoría del Universo está basado en lo que se sabe en el momento, pero ignora fenómenos que puedan descubrirse mañana, o genios que encontrarán teorías aun más generales en un futuro desconocido, el cual, históricamente, ha demostrado siempre llegar con sorpresas totalmente inesperadas. Si bien los avances nos dan la sensación de acercarnos a una teoría final, jamás sabremos si hemos llegado a ella o no; podemos creer que sí, pero no podemos descartar la posibilidad de estar equivocados. Si en doscientos años esto ha ocurrido más de una vez, ¿cuántos casos se acumularán en los próximos mil?
Coincidente con la postura de Laplace, una forma moderna de reduccionismo extremo es el que afirma que todas las cosas que existen, incluidos las estrellas, el Sol y los planetas, la Tierra y su clima, los virus, las bacterias, las pulgas y los elefantes, hasta nosotros mismos, son explicables a partir de una teoría final de las partículas más pequeñas y de las fuerzas que ejercen unas sobre otras. La muerte de una flor, por ejemplo, sería en último término el resultado de la acción de los extraños quarks y electrones, sería abordable a través de una cadena de porqués que terminaría, por ejemplo, en la existencia de esas partículas y la forma como se relacionan unas con otras.
Una postura más cauta es basarse en niveles explicativos. Si bien nadie duda de que la flor está hecha de electrones, protones y neutrones, ningún botánico en su sano juicio iría donde un científico experto en estas materias para que le explicase cómo la abeja o el picaflor se orientan para encontrar las flores maduras. Es cierto que en el mundo moderno los físicos, por ejemplo, han demostrado ser extremadamente eficaces para solucionar problemas ajenos a su especialidad, como la determinación de la estructura de la molécula de ADN, los movimientos oculares erráticos que afectan a algunos enfermos de esquizofrenia o las fluctuaciones en la bolsa de comercio. Sin embargo, cuando abordan estos temas, no hacen uso de sus conocimientos acerca de los electrones, sino más bien aprovechan esa habilidad para hacer modelos, para encontrar los aspectos esenciales de cualquier problema, destreza obtenida tras un largo entrenamiento. O aprovechan su manejo de las matemáticas, su método analítico, su capacidad de acceder a la bibliografía relevante, etc.
En una flor hay unos cien mil trillones* de electrones interactuando entre sí y con otros tantos protones. Es un número tal de objetos que carece de sentido la pretensión de derivar su crecimiento a partir de una única ecuación que rija el comportamiento de esta inimaginable multitud de partículas. Parece más sensato intentar una explicación usando como unidades básicas las células que componen la flor, y las complejas moléculas químicas que les sirven de nutrientes. Las células constituyen un nivel básico de explicación, los electrones, protones y neutrones, otro. La conexión entre estos dos niveles no es hoy muy clara, pues aún no se ha demostrado que la célula viva se rija exclusivamente por las leyes físico-químicas que conocemos.
Quizás una analogía ayude a comprender mejor esta idea de niveles explicativos. La extraigo de un ámbito muy distinto, el de la creación humana. Supongamos que queremos estudiar la persona de Pablo Neruda a través de su obra, en poemas como:
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir por ejemplo: “La noche está estrellada
y tiritan, azules, los astros a lo lejos”.
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche…
Читать дальше