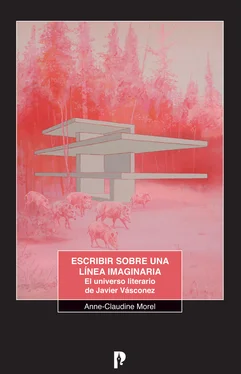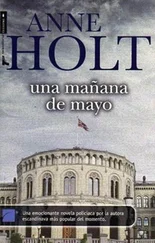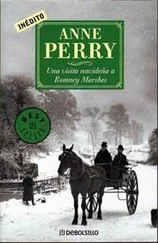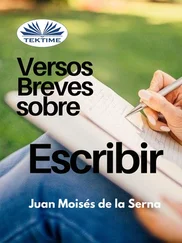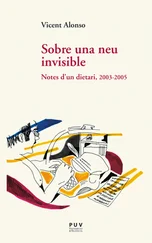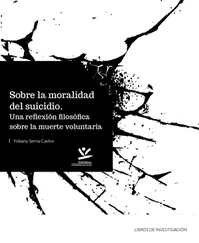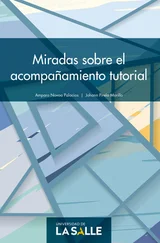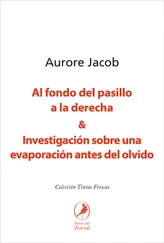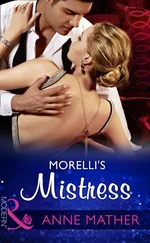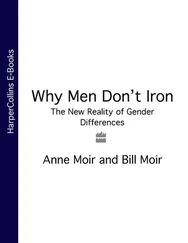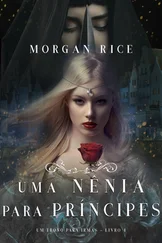Esta primera definición me parece esencial porque aclara la problemática que relaciona “el espacio de la escritura” con el “espacio en el cual se elabora la escritura”. Explica no solo el acto de enunciación del escritor, sino también la imagen que él va elaborando del Ecuador. En los textos de Vásconez, el país aparece como un lugar y un no-lugar, una paratopía que armoniza con la inestabilidad del autor, miembro de un “espacio” o “campo” literario indefinido e incómodo. Un análisis del estatuto de los narradores, que tampoco tienen verdadero espacio definido, permite prolongar la paratopía de Javier Vásconez, cuya identidad vacila permanentemente entre su condición de ciudadano común y su papel de creador. El narrador busca para sí mismo un espacio, indefinido por naturaleza, en el cual manifestarse e imponerse como el que maneja la ficción. Dicho de otro modo, quiero poner de relieve la gran coherencia entre las situaciones paratópicas del autor, del narrador y del propio Javier Vásconez. Son tres entidades que se confunden en una sola: el hombre es a la vez ciudadano y escritor, autor, y doble del narrador de sus textos. Todos actúan en espacios que a veces son conflictivos o por lo menos diferentes: el espacio social, el espacio territorial y el espacio literario. Por estas razones me interesaron tanto los discursos del novelista, su palabra privada entregada en entrevistas, en textos literarios y también en aproximaciones críticas a la escritura. Estudié atentamente sus múltiples discursos, a la par que sus novelas y cuentos, y de este constante vaivén entre el hombre y el escritor, entre el ciudadano y el profesional, entre el escritor, el autor y el narrador, pero también entre la persona real y los personajes ficticios de las novelas y cuentos, surgen las condiciones de creación de los textos y el sentido que los informa.
Esta óptica permite descubrir de una vez y con una mirada global a Javier Vásconez escritor y a Javier Vásconez autor. Así, esta perspectiva evita la consabida escisión entre la persona que produce los textos y vive de su prosa mientras expresa su deseo de contribuir a una literatura universal y el “narrador” que no sería más que una abstracción o un puro concepto-herramienta del análisis literario, independiente del escritor. El propio Vásconez habla de esta “escisión”, tanto léxica como ontológica, entre el escritor y el narrador, en una entrevista con la crítica chilena Paz Balmaceda. Evoca el momento de la creación literaria de esta manera:
Todos queremos contar una historia, lo que cambia, en realidad, es la manera de hacerlo. Aquí entramos en un terreno espinoso y muy poco tratado por la crítica: el papel que desempeña el narrador a la hora de abordar una historia, el narrador entendido como una herramienta utilizada por el escritor para contar una historia. Esto quizá sea lo que más ha cambiado en el arte de la novela en los últimos años. Hoy día nos encontramos con una proliferación de narradores, los hay “mestizos” en el sentido que combinan varios puntos de vista, conjeturales, ambiguos, etcétera, y creo que es aquí donde se encuentra el enigma, el secreto del arte de narrar. (Vásconez, 2010, p. 133)
Vásconez explica sutilmente el papel del escritor al momento de construir una narración. El desfase entre la identidad del escritor y la del narrador, definido aquí como una herramienta indispensable al “arte de narrar”, preocupó mucho y durante años a los comentaristas de la literatura10. Esta reflexión permite al novelista ecuatoriano poner de relieve la multiplicidad de los puntos de vista y de las identidades posibles del narrador. Tal pluralidad enriquece, en su opinión, el arte de contar historias, y contribuye a crear un misterio, un “enigma” según el término que utiliza aquí y en varias otras entrevistas.
Para ilustrar su reflexión sobre la evolución de la novela, de la que él no duda formar parte, Vásconez expone el particular punto de vista del narrador de la obra El viajero de Praga cuando habla de Quito: “En varios casos no he querido nombrarla y escribir sobre la ciudad desde la ambigüedad, un poco como debajo de la lluvia”11. Este comentario remite otra vez a la localización imposible, o paratopía, ya que evoca un espacio propio del narrador (“desde la ambigüedad”) y desvela sus intenciones o secretos de composición de escritura (“no he querido nombrarla”). La ambigüedad, acompañada aquí del adverbio de lugar “desde”, remite a un punto de vista que oculta tanto como expone: es la opción particular del narrador para hablar de Quito. La delicada definición del punto de vista es reforzada por la imagen de la lluvia y por las sensaciones que produce quien percibe el paisaje: nostalgia, imprecisión, incertidumbre, incluso inquietante extrañeza.
Este primer ejemplo de las relaciones entre narración y percepción del espacio geográfico nos convence de la importancia del concepto de paratopía en nuestro análisis del discurso literario. Quito viene a ser un lugar ambiguo, “una localidad paradójica”, según la imagen de Dominique Maingueneau. Esta figuración de la ciudad es percibida por un narrador, el cual transmite la percepción que tiene el escritor sobre la geografía del “país de la línea imaginaria”.
Otra definición más precisa de la geografía permitirá diferenciar mi propuesta de un análisis estrictamente literario que procura distinguir el “espacio del narrador” del “espacio textual”:
Los geógrafos concuerdan en distinguir una geografía general y otra regional. La primera es un análisis del espacio generalmente llevado a cabo en una escala menor y bajo forma comparativa. Tiende a definir y clasificar los hechos –y su posible combinación– que intervienen en la imagen de un “paisaje” (Landscape en inglés, Landschaft en alemán). Dichos términos, es cierto, se utilizaron en sentidos muy distintos, según la escala adoptada o si se toma en cuenta o no la acción de los hombres. Por eso existen dos geografías generales, la física y la humana.12
Si hablamos de “espacio geográfico” al referirnos al Ecuador, añadimos una dimensión que lo vuelve todo más confuso. Prefiero referirme a esta última definición que habla de la “imagen de un paisaje”. Dicha expresión remite, por cierto, a una geografía física. Y conviene a maravillas para mi análisis, ya que el Ecuador se diferencia de los países europeos por evidentes características físicas: la cordillera, los volcanes, el páramo, las ciudades de altitud, la oposición entre la Costa y la Sierra, la selva amazónica, las islas Galápagos. Me interesa, por consiguiente, saber cómo utiliza Vásconez todos estos elementos característicos del país, mientras rechaza toda filiación con los novelistas que explotaron la geografía nacional para defender otras causas; por ejemplo, la del indio, las condiciones de vida de los mestizos de la Costa o las del obrero.
La palabra y los discursos de Vásconez se caracterizan por una extrema coherencia al hablar de lo incómodo de su “oficio” de escritor en Ecuador y al aproximarse a la definición –imposible y no necesaria en su opinión– de una “literatura nacional”, ecuatoriana o de cualquier país. Es exactamente lo que explica Dominique Maingueneau (2004) en otra aclaración de su concepto de paratopía:
La paratopía no existe sino dentro de un proceso creador. El escritor es alguien que no tiene por qué ser y que no tiene lugar (en el doble sentido de la expresión). Tiene precisamente que construir el territorio de su obra a través de esta contradicción. (p. 85)13
Javier Vásconez no solo construye el territorio de su obra a través de esta contradicción, sino que inventa otro territorio que le permite escribir, pese a la paratopía constitutiva de todo escritor. El Ecuador sí existe, a pesar de su invisibilidad, lo comprobaremos más tarde. Lo incómodo o la expresión de la incomodidad nutren la creación de Vásconez, guían sus opciones de vida y de escritura; además, estructuran sus discursos sobre la literatura y sobre su país. Inmerso en una tensión entre su estatuto de escritor, de autor y de ciudadano común, consigue expresar, a través de sus textos (que elabora en soledad) y también gracias a sus discursos públicos (que son actos de comunicación con los demás), su difícil condición de escritor, entre integración y marginalidad, entre soledad y deseo de reconocimiento.
Читать дальше