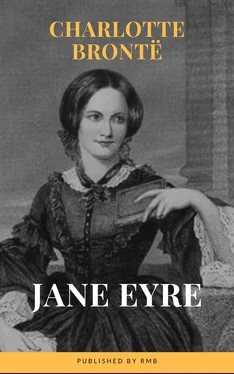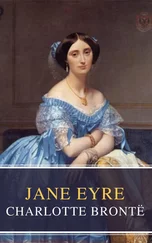—Julia Severn, señorita. ¿Y por qué motivo tiene ella, o cualquier otra, el cabello rizado? ¿Por qué, desafiando a todas las leyes y principios de esta casa evangélica y benéfica, se muestra tan abiertamente mundana como para llevar el cabello hecho una maraña de rizos?
—Los rizos de Julia son naturales —contestó la señorita Temple, con voz aún más baja.
—¡Naturales! Sí, pero no nos conformamos con lo natural. Quiero que estas muchachas sean hijas de Dios. ¿Por qué semejante exceso? He dado a entender una y otra vez que quiero que se recojan el cabello de manera recatada y sencilla. Señorita Temple, a esta muchacha hay que raparle del todo; haré venir al barbero mañana. Y veo a otras con un exceso parecido. Que se dé la vuelta esa chica alta. Diga que se levanten todas las de la primera clase y se vuelvan hacia la pared.
La señorita Temple se pasó el pañuelo por los labios, como para borrar una sonrisa involuntaria, pero dio la orden y, cuando se enteraron las chicas de la primera clase de lo que pretendía de ellas, obedecieron. Echándome hacia atrás en mi banco, pude ver las miradas y muecas con las que comentaban la orden. Fue una lástima que el señor Brocklehurst no las viera también, ya que quizás se hubiera dado cuenta de que, por mucho que manipulase el exterior de estas chicas, el interior estaba mucho más allá de su interferencia de lo que imaginaba.
Estudió el envés de estas medallas humanas durante unos cinco minutos y después dictó sentencia. Sus palabras cayeron como un toque de difuntos:
—¡Que se recorten todos esos moños!
La señorita Temple pareció objetar.
—Señorita —prosiguió él— he de servir a un Amo cuyo reino no es de este mundo. Es mi misión mortificar los deseos carnales de estas muchachas, enseñarles a vestirse con recato y sobriedad, y no con ropas caras y tocados complicados. Cada una de las jóvenes que tenemos delante lleva un mechón de cabello que la misma vanidad hubiera podido trenzar. Este, repito, debe ser cortado. Piense en el tiempo que pierden, en…
En este punto, la entrada de otras tres visitas, unas damas, interrumpió al señor Brocklehurst. Les habría convenido llegar un poco antes para escuchar su sermón sobre la vestimenta, pues venían esplendorosamente ataviadas de terciopelo, seda y pieles. Las más jóvenes del trío (guapas muchachas de dieciséis y diecisiete años) llevaban sombreros de castor gris a la moda de entonces, adornados con plumas de avestruz; de debajo de las alas de estos elegantes tocados caía una abundancia de finos mechones primorosamente rizados. La señora mayor venía envuelta en un costoso chal de terciopelo con adornos de armiño, y lucía un tupé de rizos a la francesa.
La señorita Temple saludó a estas damas con deferencia como la señora y las señoritas Brocklehurst, y fueron conducidas a un puesto de honor delante de la concurrencia. Parece ser que habían llegado en el carruaje con su reverendo pariente, y que habían efectuado un registro de las habitaciones de arriba, mientras él estaba ocupado en tratar de negocios con el ama de llaves, interrogar a la lavandera y sermonear a la directora. Empezaron a dirigir varios comentarios y reproches a la señorita Smith, encargada de la ropa blanca y la inspección de los dormitorios, pero no tuve tiempo para escuchar lo que hablaban porque otros asuntos llamaron más mi atención.
Hasta ese punto, aunque me enteré de la conversación del señor Brocklehurst con la señorita Temple, no dejé de tomar precauciones para salvaguardar mi persona, precauciones que pensé serían eficaces si conseguía pasar desapercibida. A tal efecto, me había echado atrás en el banco y, con apariencia de estar ocupada con la aritmética, me había ocultado la cara tras la pizarra. Quizás hubiera evitado que me viesen de no ser por la pizarra traicionera, que se me escapó de las manos y cayó estrepitosamente al suelo, atrayendo así todas las miradas. Supe que había llegado mi hora y, al agacharme para recoger los dos trozos de la pizarra, me armé de valor para enfrentarme a lo peor. Y llegó.
—¡Niña descuidada! —dijo el señor Brocklehurst, y enseguida— es la nueva alumna, por lo que veo —y, antes de que pudiera respirar—: No debo olvidarme de decir unas palabras sobre ella.
Y, en voz muy fuerte, ¡qué fuerte me pareció!:
—¡Que se adelante la muchacha que ha roto la pizarra!
No hubiera podido moverme por propia voluntad, pues estaba paralizada. Pero las dos chicas mayores sentadas a ambos lados me pusieron en pie y me empujaron en dirección al temido juez. La señorita Temple me acompañó ante su figura, susurrando un consejo.
—No tengas miedo, Jane. Yo he visto que ha sido un accidente; no te castigarán.
Estas palabras amables me atravesaron como un puñal.
«Un minuto más y me despreciará por hipócrita», pensé, y esta idea me llenó de furia contra los Reed y los Brocklehurst de este mundo. Yo no era Helen Burns.
—Que acerquen ese taburete —dijo el señor Brocklehurst, señalando uno muy alto, del que se acababa de levantar una supervisora. Le obedecieron.
—Coloquen a la niña en él.
Y allí me colocó no sé quién. No estaba en condiciones de fijarme en detalles; solo era consciente de que me habían puesto a la altura de la nariz del señor Brocklehurst, a quien tenía a una yarda de distancia, y de que debajo de mí se extendía un mar de pellizas de color naranja y morado, y una nube de plumas plateadas.
El señor Brocklehurst se aclaró la garganta.
—Señoras —dijo, volviéndose a su familia—, señorita Temple, profesoras y muchachas, ¿ven todas ustedes a esta niña?
Por supuesto que me veían; sentía sus ojos como espejos ustorios sobre mi piel quemada.
—Ven ustedes que aún es joven; observan que posee la forma habitual de la infancia. Dios, en su bondad, le ha otorgado la misma forma que a los demás. No se ve ninguna deformidad que la distinga. ¿Quién iba a pensar que el Maligno ha encontrado en ella su instrumento? Sin embargo, lamento decir que es así.
Siguió una pausa, que aproveché para tranquilizar mis nervios y empecé a pensar que ya había pasado el Rubicón, y que tenía que enfrentarme a mi prueba, ya que no podía evitarla.
—Queridas niñas —continuó el clérigo de mármol negro con emoción—, esta es una ocasión triste y melancólica, porque es mi deber advertiros que esta niña, que habría podido ser un cordero de Dios, se halla descarriada; no es miembro del verdadero rebaño, sino una intrusa. Debéis guardaros de ella y rehuir su ejemplo; evitad su compañía; si hace falta, excluidla de vuestros juegos y conversaciones. Profesoras, vigílenla, no pierdan ninguno de sus movimientos, sopesen sus palabras, examinen sus acciones, castiguen su cuerpo para salvar su alma, si tal salvación es posible, ya que (mi lengua titubea al decirlo) esta jovencita, esta niña, nativa de una tierra cristiana, peor que muchas paganas que rezan a Brahma y se arrodillan ante Krisna, ¡esta niña es una embustera!
Siguió una pausa de diez minutos, durante la cual yo, ya recuperada de mi nerviosismo, observé a todas las Brocklehurst de sexo femenino sacar sus pañuelos y aplicarlos a sus ojos, mientras la señora mayor se balanceaba y las dos jóvenes susurraban: «¡Qué vergüenza!».
El señor Brocklehurst continuó:
—Su benefactora me lo contó. Esa señora pía y caritativa que la adoptó siendo huérfana, como si fuera hija propia, y cuya bondad y generosidad pagó con tan tremenda ingratitud que su excelente patrocinadora se vio obligada a apartarla de sus verdaderos hijos, por si su perverso ejemplo contaminase su pureza, la ha enviado aquí para ser curada, como los antiguos judíos mandaban a los enfermos al lago Bezata; les ruego, profesoras y directora, que no permitan que las aguas se estanquen a su alrededor.
Читать дальше