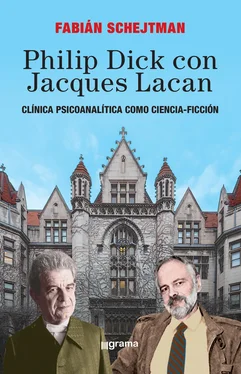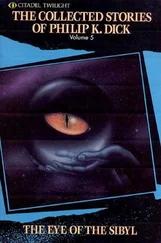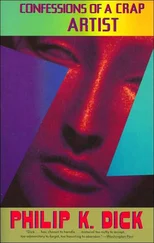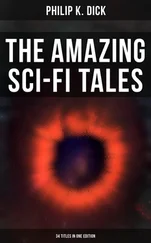La trabajosa elaboración de tantos años alcanzaba un punto conclusivo. Siguieron todavía unas pocas puestas a prueba adicionales, (34) en las que agregué un abordaje nodal de la función de la escritura en Dick en contrapunto con la que Lacan propuso oportunamente para Joyce. (35) Después de probarlo y ajustarlo por tanto tiempo, el producto estaba listo para ser establecido por escrito. Philip K. Dick podía pasar a ser un caso. En este libro, que recoge ese largo recorrido… lo dejo caer. (36) Pero no de cualquier modo.
En varios lugares he enfatizado la necesidad de formalizar la práctica analítica: (37) el psicoanálisis no se distingue de los esoterismos tan difundidos si el analista no da el paso de añadir, a la eficacia del psicoanálisis, su conceptualización. De su acto debe dar razones, volviéndose propiamente un clínico. Puesto que en eso se distingue la clínica de la experiencia del análisis. La redobla en un intento de formalización que acerca el psicoanálisis al discurso científico, sin el cual no hubiese sido inventado por Sigmund Freud.
Sin embargo, más tarde o más temprano se capta que la formalización, especialmente en nuestro campo, no logra más que ser no-toda ya que “lo real no puede inscribirse sino con un impase de la formalización”. (38) Ésta supone un tope, una hiancia irreductible entre la clínica y la experiencia que no se deja colmar con razones, conceptos, esquemas, matemas, fórmulas o nudos. Ahí, quizás, el recurso que nos queda es poético, literario, ficcional. En efecto, el psicoanálisis tiene una cara que linda con la ciencia y otra con la literatura, (39) con la ficción.
¿Estoy sugiriendo que la clínica del psicoanálisis es ciencia-ficción? No es imposible. Al parecer, nuestro querido Jorge Luis Borges tomó alguna vez partido en ese sentido. Nuestros casos clínicos son de ciencia-ficción. Y si vuelvo en este libro a Philip K. Dick un caso del psicoanálisis, (40) debe ser considerado estrictamente en esos términos. Conviene, además, al decir de Philip Dick, y no creo que a él le hubiese disgustado. Seguramente se hubiera reído conmigo.
Fabián Schejtman
Entre Pinamar y Ostende,
febrero de 2018
1- Unos pocos pasos bajo ese paraguas y ya me encontraba en esos vecindarios que solía visitar frecuentemente: el de Kafka o, más cercano a nosotros, el de Italo Calvino. Y, para venir hacia el sur, el de Borges, el de Cortázar o –ya de retorno a la ciencia ficción– el de Bioy Casares. Y luego estaban, además, los habitantes de la barriada que conformaban las referencias del fandom (contracción de Fan Kingdom) argentino de esa época: Angélica Gorodischer, Carlos Gardini, Elvio Gandolfo, Eduardo Abel Giménez y Sergio Gaut Vel Hartmann, entre los más destacados.
2- Dick, P. K. (1961): El hombre en el castillo, Minotauro, Buenos Aires, 1976.
3- Dick, P. K. (1966c): Ubik, Martínez Roca, Barcelona, 1976.
4- Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
5- Aún la dictadura, el 2 de abril tropas argentinas desembarcaban en Malvinas. Un mes antes –el 2 de marzo– había muerto Philip Dick en California.
6- Dick, P. K. (1978b): SIVAINVI (Sistema de Vasta Inteligencia Viva), Adiax, Barcelona, 1981. El título original, en inglés: VALIS (Vast Active Living Intelligence System).
7- Lacan, J. (1955-56): El seminario. Libro 3: Las psicosis, Barcelona, Paidós, 1984.
8- Tiempo después, mi amigo Roberto, con quien compartiríamos tantos años de trabajo y a quien sucedería –imposible imaginarlo en ese momento– en la titularidad de la cátedra luego de concursar el cargo en 2005.
9- Schreber, D. (1903), Memorias de un enfermo nervioso. Lohlé, Buenos Aires, 1979.
10- Freud, S., (1911): “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descripto autobiográficamente”. En Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1986, t. XII.
11- Aquella en la que Dick se sintió conectado con una inteligencia superior, a la que luego denominó VALIS (Vast Active Living Intelligence System), y transformó radicalmente su literatura.
12- Había leído ya algunos artículos desperdigados sobre su vida, especialmente sobre su experiencia de 1974. Tiempo después encontré su primera versión novelada en Radio Libre Albemut, un libro publicado tres años después de la muerte del escritor. Cf. Dick, P. K. (1976b): Radio libre Albemut, Ultramar, Barcelona, 1989.
13- Dick leyó a Freud y, específicamente, su historial acerca del presidente Schreber: “…leyendo Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, Phil había descubierto el caso del presidente Schreber, el magistrado que Freud erigió en el modelo del paranoico, pensando que con esa historia, contada de otro modo, hubiese podido hacer ciencia ficción de primera calidad. El hombre al que Dios quería transformar en mujer y que los gusanos sodomizarían para salvar el mundo era un título demasiado largo, pero si la ciencia ficción […] consistía en hacerse la pregunta ‘¿y si?’, entonces ya tenía algo con qué divertirse: ¿y si el presidente Schreber hubiese tenido razón?, ¿y si su presunto delirio hubiese sido una descripción exacta de la realidad?, ¿y si Freud no hubiese sido más que un científico oscurantista que perseguía rencorosamente al hombre que lo había entendido todo? La idea de que el único hombre que sabía estuviera encerrado en un manicomio no tenía nada de insensata, pero lamentablemente no podía ser vendida bajo esa forma al mercado que Phil abastecía: ningún editor de ciencia ficción hubiese aceptado a Freud y Schreber como protagonistas de una novela”. (Carrère, E. (1993): Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos. Philip K. Dick 1928-1982, Minotauro, Barcelona, 2002, p. 48-49).
14- Cf. Freud, S. (1911): “Puntualizaciones psicoanalíticas sobe un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente”, op. cit., p. 72.
15- Y, más adelante, las dos reediciones posteriores ya en papel: Capanna, P. (1992a): Philip K. Dick. Idios Kosmos, Almagesto, Buenos Aires, 1995 y Capanna, P. (1992b): Idios Kosmos. Claves para una biografía de Philip K. Dick, Cántaro, Buenos Aires, 2006. En adelante, las citas corresponden a esta última edición.
16- Fue el 12 de octubre de 1995, en el marco de las presentaciones de los “Ateneos de investigación” preparatorios del relato de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) para el IX Encuentro Internacional del Campo Freudiano: “Los poderes de la palabra”, que se realizaría en Buenos Aires en julio del año siguiente.
17- Investigación que aún llevo adelante y que, desde entonces, me condujo a publicar más de setenta papers sobre el tema y algunos libros, entre los cuales se destaca aquel que recoge lo esencial de mi tesis de doctorado: cf. Schejtman, F. (2013b): Sinthome. Ensayos de clínica psicoanalítica nodal, Grama, Buenos Aires, 2013.
18- Cf. Schejtman, F. (1999): “Acerca de los nudos”. En Mazzuca, R., Schejtman, F. y Zlotnik, M. (2000): Las dos clínicas de Lacan. Introducción a la clínica de los nudos, Tres Haches, Buenos Aires, 2000.
19- Sutin, L. (1989): Divine invasions. A life of Philip K. Dick, Carol, New York, 1991.
20- Carrère, E. (1993): Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos. Philip K. Dick 1928-1982, op. cit.
21- Si tuviese que recomendar una biografía de Dick seguramente sería la de Carrère. Si bien es cierto que pueden señalársele algunos datos erróneos, es admirable la forma poética –y empática, diría con Dick– con que aborda la vida y la obra del escritor norteamericano.
22- Cf. p. ej., Schejtman, F. (2002): “Sinthome”. En Schejtman, F., La trama del síntoma y el inconsciente, Del Bucle, Buenos Aires, 2004; Schejtman, F. (2007): “El desvío del sinthome”. En AA.VV., Coloquio-Seminario sobre el Seminario 23 de J. Lacan “El sinthome”, Grama, Buenos Aires, 2007 y Schejtman, F. (2008): “Síntoma y sinthome”. En Ancla –Psicoanálisis y Psicopatología–, Revista de la Cátedra II de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la UBA, nº 2, 2008.
Читать дальше