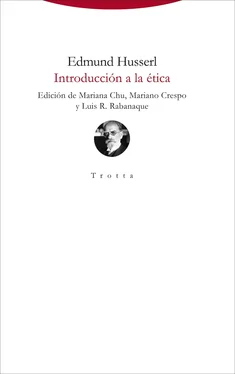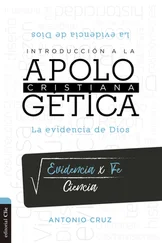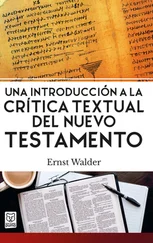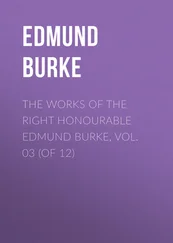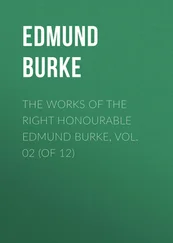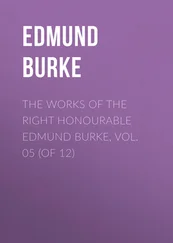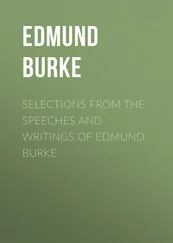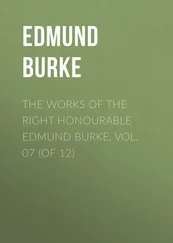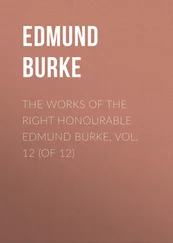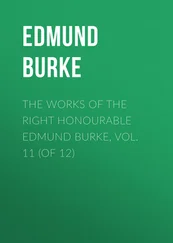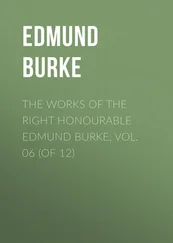El establecimiento de las leyes y normas de la práctica formal está precedido por una fenomenología de la voluntad que Husserl desarrolla en la tercera parte de las lecciones de 1914. Ahí distingue entre el desear y el querer, este último orientado al futuro y a lo que debe ser real. Entre los actos volitivos, distingue además la decisión de la acción y, luego de analizar la estructura de esta última, establece una serie de analogías entre las modalidades del juicio y de la voluntad 30. Sobre esta base, en la cuarta y última sección del curso en cuestión, Husserl expone una serie de leyes que conciernen al dominio de posibilidades prácticas de un sujeto que decide y actúa racionalmente. Entre ellas, destaca la «ley de absorción»: «En toda elección, lo mejor ( das Bessere ) absorbe lo bueno y lo mejor absolutamente ( das Beste ) absorbe a toda otra cosa apreciable prácticamente como bueno en sí mismo» 31. Esta ley, que se puede resumir en la expresión «lo mejor es enemigo de lo bueno» 32, impone un deber: el de elegir la mejor de nuestras posibilidades prácticas, siempre que entre ellas se halle un bien. Si hay múltiples posibilidades calificables como «la mejor», es incorrecto no elegir ninguna y correcto elegir una de ellas. Sin embargo, este deber es relativo, pues el dominio práctico referido a un sujeto se puede ampliar y puede aparecer algo mejor. En consecuencia, un deber absoluto es el que no puede ser absorbido. Este deber no es otro que el del imperativo categórico, que Husserl retoma de Brentano y reformula así: «¡Haz lo mejor entre lo que es accesible!» 33; «¡Haz lo mejor entre los bienes accesibles al interior de tu respectiva esfera práctica total!» 34. Sin entrar en las antinomias que Husserl encuentra en su interpretación de este imperativo, nos limitamos aquí a señalar que, dada la posibilidad de un querer correcto por hábito o por azar, esta esfera ha de incluir entre una de sus posibilidades prácticas un querer evidente, racionalmente fundado. Por ello, Husserl termina las lecciones de 1914 con una formulación normativa o bien noética del imperativo categórico: «¡Quiere y actúa racionalmente! Si tu querer es correcto, aún no es, por ello, del todo valioso; solo el querer racional es plenamente valioso» 35.
Así pues, el primer grupo de lecciones que Husserl dicta sobre ética sienta las bases de los primeros niveles de una ética pura, la axiología y la práctica formales 36. Pero la ética formal supone una ética material. Así como quien hace lógica no puede decidir formalmente qué es verdadero, quien hace ética no puede decidir formalmente qué es bueno, qué es mejor ni qué es lo óptimo y, por tanto, tampoco lo que se debe hacer 37. Queda pues como tarea en 1914 una ética material, cuya función es «fijar las clases fundamentales de valores o de bienes prácticos y luego investigar teóricamente las leyes de preferencia inherentes» 38. Esto plantea el problema de las relaciones jerárquicas entre tipos de valores, por ejemplo, entre los valores sensibles y espirituales, sean científicos, estéticos, jurídicos o éticos. Ahora bien, en la ética de la posguerra, no encontramos una axiología material que complemente las leyes de comparación de valores del periodo de Gotinga con una jerarquía a priori y material de las clases básicas de valores o bienes. El lugar que deja esta tarea será tomado, en el periodo de Friburgo, especialmente en la primera mitad de la década de los años veinte, por la idea de una ética centrada en el devenir de la persona tanto individual como colectiva. En conformidad con ello, el imperativo categórico mencionado más arriba —que, inspirado en el de Brentano, recuerda la distinción kantiana entre actuar por deber o conforme a él— será modificado acentuando el carácter individual de lo que se exige categóricamente a un yo personal en el devenir de una vida entera 39. ¿Cómo comprender esta evolución?
Marcada por la guerra, que ha sacado a la luz «la indescriptible, no solo moral y religiosa, sino también filosófica, miseria de la humanidad» 40, la ética del periodo de Friburgo se desarrolla en los dos niveles de reflexión ya señalados en las lecciones de 1911: uno eidético-descriptivo y otro metafísico-especulativo. En el primer nivel, se ubican los ensayos sobre la Renovación así como las lecciones de Introducción a la ética que aquí traducimos, textos en los que la reflexión husserliana apunta a la idea de una ética pura de la personalidad y del deber categórico de la mejor vida posible como fundamento de la ética en tanto disciplina técnico-norma-tiva, es decir, orientada prácticamente. Al segundo nivel pertenecen los textos en los que que, sobre la base de la de ética pura y pese a la facticidad que escapa a toda racionalización, Husserl reflexiona sobre la posibilidad de la existencia de una humanidad y un mundo auténticos en las figuras de una monadología trascendental y del telos de una comunidad del amor. Este es el caso de los textos de la «ética tardía» publicados en el volumen XLII de la Husserliana , el cual incluye textos de la década de los años treinta en los que Husserl retoma el concepto de ética desde un punto de vista práctico 41.
Como recuerdan los editores de dicho volumen 42, Husserl renuncia a la tarea de establecer una jerarquía material y a priori de las clases de valores o bienes, porque, como señala en la lección de Introducción a la filosofía de 1919/1920, si hubiere una preferencia incondicional por una clase de bienes en particular, ello significaría que, pese a ser buenos en sí, el resto fundaría fines negativamente valiosos, lo que no es el caso de nuestra práctica cotidiana 43. Sin embargo, hay que señalar que, en el último capítulo de estas lecciones, Husserl todavía plantea la necesidad de investigar el orden jerárquico de las clases fundamentales de valores, es decir, aquellos buscados por sí mismos, y no deja de preguntarse si los valores éticos son superiores a los extraéticos 44. En todo caso, se mantiene la pregunta sobre cómo interpretar la ausencia de una posición definitiva sobre la cuestión de la jerarquía de valores dada la necesidad de no excluir el aspecto material de la ética. Al respecto, hay que decir, en primer lugar, que, como se ha señalado 45, y tal como indica Husserl en el libro primero de Ideas 46, en relación con la lógica formal, la axiología y la práctica formales son ontologías materiales, pues la distinción formal-material puede orientarse de diversas maneras 47, de modo que se trata de una distinción relativa. En segundo lugar, en esa misma lección de Introducción a la filosofía , Husserl reconsidera la objeción que Geiger le hiciera en 1909 sobre lo ridículo que sería exigirle a una madre que delibere si alentar a su hijo es la mejor de las posibilidades de su esfera práctica 48. Lo que motiva esta reconsideración es el descubrimiento del llamado de los valores de amor, «amor auténtico» que Husserl describe ahí como «un decidirse desde el centro más íntimo del yo» 49. En la ética de Friburgo, el amor parece tener la función de un principio de individuación: «Soy el que soy y la particularidad individual se muestra en que yo, como el que soy, precisamente amo como amo, en que precisamente me llama esto y no aquello» 50. Así pues, además de los valores que pueden ser absorbidos, sean buscados por sí mismos o en tanto medios, Husserl descubre valores que no pueden ser absorbidos en un cálculo axiológico, sino solo sacrificados en cuanto conciernen a la individualidad de la persona.
En relación con ese descubrimiento, hay que señalar que el lugar que ocupa Brentano en el periodo de Gotinga, lo ocupa Fichte en el periodo de Friburgo. Como se sabe, en 1917 y 1918, Husserl dicta tres lecciones sobre el «El ideal de humanidad de Fichte» 51para los excombatientes de la Guerra. En ellas se puede apreciar cómo, atraído por el sentido ético y religioso del idealismo fichteano 52, Husserl resalta el papel del amor puro y los valores absolutos en la determinación personal de un deber absoluto como realización de la vocación y de una vida feliz. Más aún, en el último capítulo de las lecciones que aquí traducimos, Husserl mismo se lamenta por no haber llegado a desarrollar el parentesco de su concepción de la ética con la de Fichte 53.
Читать дальше