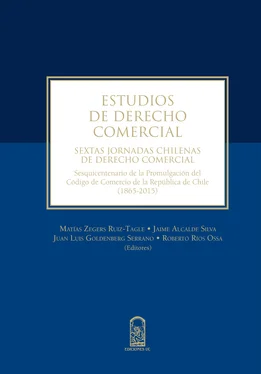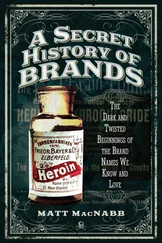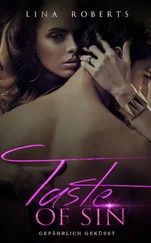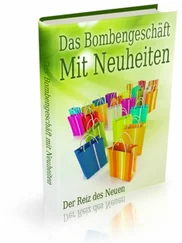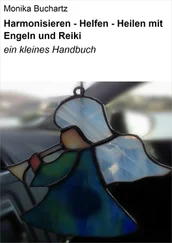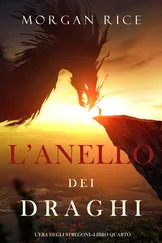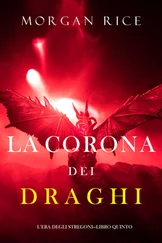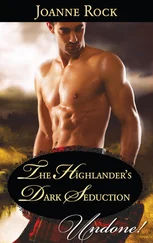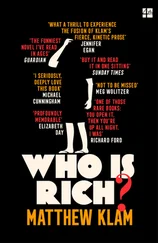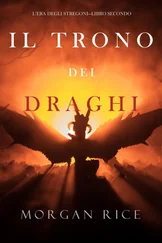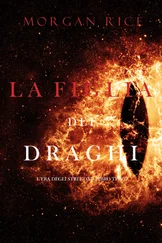El marco en el que se llevan a cabo las jornadas de este año es precisamente el de la conmemoración del sesquicentenario de la promulgación de nuestro Código de Comercio. Es importante recordar que esta normativa es consecuencia del contexto revolucionario que se instaló en el país a partir del año 1810 y que significó una transformación profunda y global de nuestra sociedad, en la medida en que se cambiaron los objetivos y valores de la vida común. Ello importó, naturalmente, una mudanza de los medios conforme a los cuales se había organizado e institucionalizado la vida comunitaria, haciendo necesaria la introducción de regulaciones diferentes a las existentes hasta ese momento y que fueran compatibles con los nuevos fines y principios en que se inspiraba la rebelión.
Cabe recordar, entonces, que el espíritu de los pelucones forjadores de la República –como ha mostrado el profesor Enrique Brahm–, tenía como norte principal la organización del orden para permitir el adecuado desarrollo de los negocios. A lo largo de las décadas siguientes, la concepción que vincula el progreso y la civilización con el espíritu mercantil, más que con cualquier otro factor, se aprecia en personas de las más variadas posiciones, como lo refleja, entre otras cosas, la prensa de la época. 1El mismo José Victorino Lastarria, por ejemplo, quien no puede ser acusado de tener simpatías por el bando pelucón, relacionaba en 1850 la igualdad de derechos, el desarrollo de la industria y el gobierno republicano, al defender la constitucionalidad, justicia y vigencia del artículo 126 de la Constitución de 1828 que derogaba los mayorazgos. 2
En síntesis, lo que sucede es que según la visión ilustrada –que inspira a prácticamente toda la élite chilena de aquella época, pertenezca al bando que sea– comercio y educación parecen ser las palancas indispensables para transformar una sociedad cualquiera en una gran nación. Ambos elementos se encuentran estrechamente ligados a la idea de prosperidad y bienestar, los que pasan a ocupar en el imaginario colectivo el lugar que, en el antiguo régimen, tenían las nociones de paz y justicia. Por ello, no es extraño que las dos primeras normas que, en ejercicio de una incipiente autonomía, se da el aún Reino de Chile en febrero de 1811, precisamente, se refieran a materias mercantiles: la libertad de comercio y la de apertura y fomento del comercio y navegación (ordenanza de aduanas). De hecho, el artículo 4° de esta última parece estructurarse en torno a esa estrecha vinculación entre educación y comercio a la que nos hemos referido y de este modo, con el objetivo de que exista « mayor fomento a las ciencias, a la agricultura e industria del país », contempla un beneficio para « maestres i capitanes de todo buque » que, sin costo, traigan a Chile a científicos, porque ellos difundirán « los conocimientos útiles, que proceden a la Industria i hacen florecer el comercio ». 3
Es así que la independencia abre un nuevo estado de cosas, un relato y propuesta social enteramente diferente, que no se satisface con la vieja normativa vigente en el ámbito mercantil, la que proviene principalmente de la Península. Se produce, aunque de manera todavía incipiente, un crecimiento económico, a lo que se unen prácticas e instituciones desconocidas hasta la fecha en el ámbito de los negocios y, sobre todo, un nuevo espíritu libremercadista, todo lo cual requiere de una regulación distinta. Así lo comprendieron rápidamente los gobiernos republicanos y, ya desde la administración Bulnes, se hicieron esfuerzos para convocar a juristas y comerciantes con el objeto de intentar una reforma del sistema que regía el ámbito comercial. Hubo, por aquellos años, dos comisiones que fracasaron en este intento hasta que, bajo el gobierno del Presidente Manuel Montt, se le encargó a José Gabriel Ocampo la labor codificadora en material comercial. 4Como ha dicho el Premio Nacional de Historia, Eduardo Cavieres:
[q]ueda claro que no solo para el Presidente de la República y sus colaboradores, sino también para un sector importante de la clase dirigente de la época, las actividades económicas habían superado los espacios jurídicos existentes y que el progreso a que ellas daban lugar era parte de una obra de mucha mayor envergadura: la difusión de las luces. 5
De este modo, las necesidades de la época llevaron a la concreción del proyecto codificador en materia mercantil. No cabe duda que este esfuerzo constituyó un enorme adelanto para la vida práctica del comercio en el nuevo contexto que el país vivía. La normativa no era totalmente original, puesto que recogía y ordenaba, a la manera moderna, tanto fuentes del antiguo régimen –en concreto las Ordenanzas de Bilbao– como nuevas leyes que se habían dictado en otras latitudes, ahí saltan a la vista las más accesibles y conocidas como el Código de Comercio francés de 1807 y el español de 1829. Sin embargo, el viejo Código de Ocampo fue capaz de sistematizar y abordar materias muy relevantes que no encontraban regulación adecuada en la normativa indiana, reglando, entre otras cosas, la oferta, las sociedades, las quiebras y el comercio marítimo. Es más, en ciertos ámbitos se aprecian innovaciones importantes, incluso si se comparan con legislaciones modernas y avanzadas de la época, como en el seguro y el contrato de cuenta corriente. 6
El eminente jurista Pedro Silva Fernández –quien fuera presidente de la Corte Suprema y exalumno de nuestra Facultad– destacaba, en la conmemoración del centenario del Código, los avances que había significado su aprobación, señalando que
delimitó el campo de lo jurídico comercial, y puso término así al confusionismo doctrinario y legislativo que entonces imperaba; señaló su ámbito de aplicación y enumeró los actos de comercio. Con esto último pretendió obviar las dificultades que originaba la definición de los actos mercantiles o su determinación, según el criterio objetivo o subjetivo. 7
Es interesante recalcar que nuestro código fue realmente un aporte en algunos aspectos, superando en esto el patrón que estaba representado por la fijación española de 1829 –que, en algunas de las comisiones anteriores a la de Ocampo, se presentó como el modelo a seguir–. De este modo, por ejemplo, en vez de guiarse por la lógica del antiguo régimen, realiza una definición más amplia del comerciante, permitiendo que no quede amarrada a la estrecha noción de los registros personales y todos sus engorrosos requisitos contemplada por la normativa española a que se ha hecho referencia. Esto, en cambio, será introducido en la madre patria recién veinte años después, de la mano de su segundo Código de Comercio de 1885. 8
En fin, como se ha destacado, no cabe duda que nuestro Código merece numerosos elogios por su capacidad de representar los intereses y valores de una época y, también, por haber introducido conceptos e instituciones que constituyen una interesante innovación. Sin embargo, si existe un ámbito jurídico en el que las aceleradas trasformaciones que nacen del avance tecnológico, del estrechamiento de las distancias y de la mundialización económica, se manifiesta como en ningún otro en el campo mercantil. Ya lo mencionaba Pedro Silva Fernández, hace cincuenta años, en el citado discurso, requiriendo substituir el viejo Código por una nueva normativa que asumiera las tendencias y novedades que se dan en el ámbito de los negocios, que son « actividades esencialmente dinámicas y en constante renovación ». 9
Los desafíos actuales que generan las telecomunicaciones, el transporte, la disminución de barreras, las exigencias éticas del actuar empresarial, los gobiernos corporativos de empresas globales, los novedosos instrumentos negociables, el financiamiento internacional, el desarrollo sostenible, la sociedad de riesgos en que vivimos, los consumidores y las obligaciones internacionales, entre una gran cantidad de ámbitos, obligan a mirar con mayor detenimiento nuestra actual regulación mercantil. Es más que probable que esa mirada nos conduzca a la convicción de que es indispensable introducir un nuevo régimen para nuestro derecho comercial, uno que se haga cargo de la realidad del siglo XXI. Basta llamar la atención sobre el hecho de que entre las Ordenanzas de Bilbao de 1737 y la dictación de nuestro Código de Comercio, para mencionar los dos textos señeros de nuestra legislación mercantil, transcurrieron menos de ciento cincuenta años. No cabe duda que en el tiempo que separa a una y otra normativa se produjo un cambio de mentalidad copernicano, pero también es evidente que a nivel de prácticas e instituciones comerciales, la transformación ocurrida entre 1865 y nuestra época es de mayor entidad y profundidad que entre la fecha de la legislación bilbaína y la de Ocampo. Este dato es suficientemente sólido como para demostrar que parece necesario un examen profundo de nuestro derecho en este ámbito.
Читать дальше